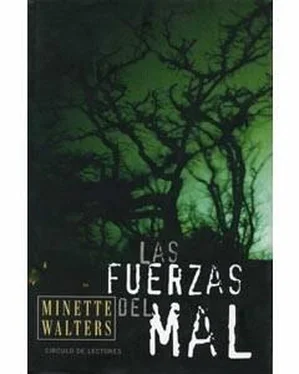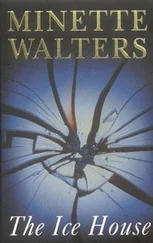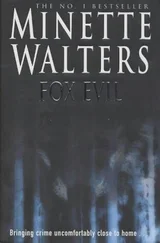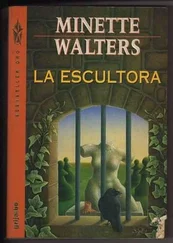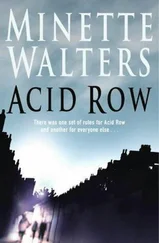Se sabía que, según la ley, se requerían doce años de uso continuo para tener derecho a la propiedad de una parcela de tierra baldía, y ni siquiera los visitantes de fin de semana tenían la intención de renunciar sin lucha al territorio por el que paseaban a sus perros. Con un permiso para edificar una casa, el sitio valdría una pequeña fortuna, y todo el mundo creía, a pesar de las protestas de Dick en sentido contrario, que aquél era su objetivo. ¿Qué otra utilidad podría tener una franja de bosque para un agricultor a no ser que talara los árboles y arara la tierra? De todos modos, el Soto caería bajo el hacha.
Weldon había argumentado que aquello debió de pertenecer en algún momento a la granja Shenstead, ya que entraba en su territorio haciendo un lazo en forma de U, con apenas unos escasos noventa metros que limitaban con la mansión de los Lockyer-Fox. En privado, la mayoría estaba de acuerdo con él, pero sin los documentos probatorios -con toda seguridad, un descuido cometido tiempo atrás por un abogado-, y sin garantía de éxito, no parecía tener mucho sentido llevar el caso a los tribunales. Los costos legales serían mayores que el valor de la tierra, incluso con un permiso de edificación, y Dick Weldon era demasiado realista para arriesgarse. Como ocurría siempre en Shenstead, el asunto quedó olvidado debido a la apatía y al bosquecillo le fue restablecida la condición de «tierra comunal». Al menos, por lo que respectaba a los habitantes del pueblo.
Pero era una lástima que nadie se hubiera molestado en registrarla como tal de acuerdo a la Ley de Registro de Comunales de 1965, que le hubiera otorgado esa condición de manera legal. En lugar de eso permaneció sin propietario y sin que nadie la reclamara, sorprendentemente a disposición del primer okupa que la tomara como lugar de residencia y estuviera dispuesto a defender su derecho a quedarse.
Contrariamente a las instrucciones de no moverse de allí que había dado a su convoy, Fox se deslizó por la senda y se dedicó a rondar de casa en casa. Fuera de la mansión, la única propiedad de ciertas dimensiones era la casa Shenstead, hogar de Julian y Eleanor Bartlett. Estaba a cierta distancia de la carretera, al final de un camino de acceso de grava, y Fox echó a andar por la hierba del borde para acallar sus pasos. Estuvo de pie varios minutos junto a la ventana del salón, observando a través de un espacio entre las cortinas cómo Eleanor hacía varias incursiones en el sótano de su marido.
Tenía más de sesenta años, pero los tratamientos hormonales, las inyecciones de Botox y la práctica regular de ejercicio aeróbico en casa le ayudaban a mantener la piel tersa. A distancia parecía más joven, pero esa noche no. Se dejó caer en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla del televisor que emitía EastEnders [8], con su rostro de hurón hinchado y lleno de manchas rojas causadas por la botella de Cabernet Sauvignon que reposaba en el suelo. Desconocedora de la presencia de un fisgón, se metió varias veces la mano en el sujetador para rascarse los pechos, haciendo que se le abriera la blusa y mostrando reveladores pellejos y arrugas en el cuello y escote.
Se trataba del lado humano de una esnob, una nueva rica, y aquello hubiera divertido a Fox en caso de haber sentido alguna simpatía por la mujer. En lugar de ello, su desprecio se incrementó. Se desplazó rodeando la casa para ver si podía encontrar al esposo de la mujer. Como siempre, Julian estaba en su estudio, y su rostro también estaba cubierto de rosetones debidos a la botella de Glenfiddich que tenía delante, sobre el escritorio. Hablaba por teléfono y sus carcajadas hacían retumbar los vidrios. Fragmentos de conversación atravesaban la ventana. «… No seas tan paranoica… está en el salón, viendo la tele… por supuesto que no… ella sólo se ocupa de sí misma… sí, sí, estaré allí a las nueve y media o antes… Geoffrey me dice que los perros están desentrenados y que vendrán un montón de saboteadores…»
Al igual que su mujer, parecía más joven, pero tenía una reserva secreta de Grecian 2000 en su vestidor, cosa que Eleanor desconocía. Fox la había encontrado en una sigilosa revisión de la casa una noche de septiembre, cuando Julian salió y no echó el pestillo a la puerta trasera. El tinte para el pelo no era lo único que Eleanor desconocía y Fox jugó con la navaja que llevaba en el bolsillo al pensar cómo se divertiría cuando ella lo descubriera. El marido no podía controlar sus apetitos, pero la esposa tenía una veta de maldad que la convertía en una presa digna de un cazador como Fox.
Abandonó la casa Shenstead para examinar los chalés de fin de semana, en busca de seres vivos. La mayoría estaban cerrados con tablas para el invierno, pero en uno de ellos encontró a cuatro personas. Los dos obesos hijos gemelos del banquero londinense dueño de la casa estaban con un par de chicas risueñas, que se colgaban del cuello de los hombres y soltaban chillidos histéricos cada vez que ellos hablaban. El lado maniático de Fox hallaba desagradable el espectáculo: eran Tararí y Tarará, con el sudor debido al abuso de comidas y bebidas manchándoles las camisas y brillando sobre sus cejas, tratando de comerse un rosco en Navidad con una pareja de putones verbeneros.
Para las mujeres, el único atractivo de los gemelos era la fortuna de su padre, de la que ellos se jactaban, y el fervor con el que las chicas borrachas participaban en la diversión sugería que estaban decididas a hacerse con una parte de ella. Si tenían alguna intención de salir antes de que su libido se serenara, Fox pensó que no estarían interesados en el campamento del Soto.
En dos de las casas de alquiler había familias de aspecto serio pero, aparte de ellas, sólo estaban los Woodgate en Paddock View -el equipo que cuidaba de las casas de alquiler, con sus tres hijos menores-, y Bob y Vera Dawson en la casa del guarda. Fox no podía predecir cómo se comportaría Stephen Woodgate al encontrar nómadas junto a su puerta. El hombre era un haragán de tomo y lomo por lo que, según pensaba Fox, le pasaría la pelota a James Lockyer-Fox y Dick Weldon para que se encargaran de todo. Si hacia principios de enero no ocurría nada, Woodgate podría llamar por teléfono a sus patronos, pero no habría urgencia alguna hasta que comenzara la temporada de alquileres, en primavera.
Por contra, Fox podía predecir con exactitud cuál sería la reacción de los Dawson. Esconderían la cabeza en la arena, como hacían siempre. Hacer preguntas no era lo suyo. Vivían en su chalé por cortesía de James Lockyer-Fox y mientras el coronel hiciera honor a la promesa de su esposa de que podrían vivir allí, ellos lo apoyarían de dientes para fuera. Como un extraño reflejo de los Bartlett, Vera estaba embobada viendo EastEnders y Bob se había encerrado en la cocina para escuchar la radio. Si se hablaban aquella noche sería para pelearse, porque el amor que habían sentido alguna vez el uno por el otro hacía tiempo que había muerto.
Se demoró un momento para contemplar a la anciana mujer que murmuraba algo para sus adentros. En su estilo era tan malvada como Eleanor Bartlett, pero su maldad era la de una vida dilapidada y un cerebro enfermo, y su blanco invariable era su marido. Fox la despreciaba tanto como a Eleanor. A fin de cuentas, ambas habían escogido el tipo de vida que llevaban.
Regresó al Soto y atravesó el bosque hasta su punto de observación junto a la mansión. Todo estaba en calma, pensó, y en ese momento vio a Mark Ankerton sentado tras el escritorio del viejo y encorvado sobre él. Hasta el abogado estaba a mano. Puede que no todo el mundo lo considerara algo positivo, pero sí Fox.
A todos ellos los condideraba culpables de haberlo convertido en el hombre que era ahora.
Читать дальше