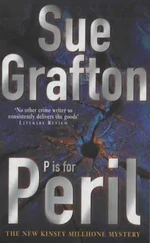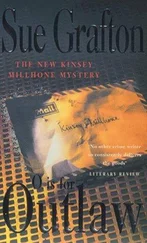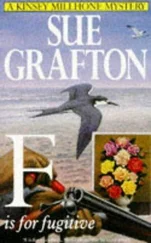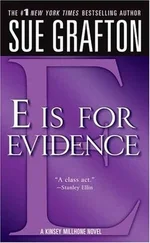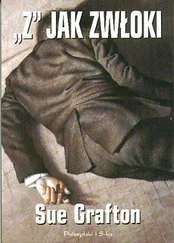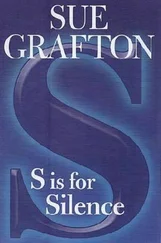– ¿Se sabe algo de Gilbert?
Negó con la cabeza.
Me senté a la mesa de la cocina, que Helen había puesto en algún momento de la noche. Ray me pasó una sección del Courier-Journal. Otro día juntos y ya habíamos desarrollado ciertas costumbres, como un matrimonio maduro que viviera con la madre de él. Helen iba cojeando de aquí para allá, sirviéndose del bate como de un bastón.
– ¿Le hacen daño los pies? -pregunté.
– Es la cadera. Tengo una moradura desde aquí hasta aquí -dijo con orgullo.
– Si puedo ayudarla, dígamelo.
El café no tardó en gorgotear y Helen se puso a freír salchichas. Esta vez se excedió, y preparó para cada uno un plato que ella llamaba «pan tuerto» y que consistía en un huevo frito en un agujero practicado en el centro de un trozo de pan frito igualmente. Ray le echó salsa de tomate, pero yo no tuve agallas.
Después de desayunar fui al teléfono y llamé a los cinco cementerios de la lista. En todas las ocasiones dije que era una genealogista aficionada que quería trazar la historia de mi familia en aquella zona. No es que me lo preguntase nadie. Todos eran terrenos civiles con parcelas en venta. Al efectuar la cuarta llamada, la mujer de la oficina de ventas comprobó sus ficheros y encontró un Pelissaro. Me indicó cómo se llegaba al lugar y llamé al quinto cementerio por si se había enterrado allí a otro Pelissaro. Sólo había uno.
Ray y yo nos miramos.
– Espero que no te equivoques -dijo.
– Míralo de otro modo. ¿Qué más tenemos?
– Vale, vale.
Me disculpé y fui a la ducha. El teléfono sonó mientras me aclaraba el pelo. Lo oí a través de la pared, un agudo contrapunto del tamborileo del agua, la última burbuja del champú corriéndome por los hombros. Respondió Ray y su voz retumbó brevemente. Aceleré los movimientos, cerré el grifo, me sequé y me vestí. Por lo menos no me atormentaban las dudas sobre qué ponerme. Cuando llegué a la cocina, Ray estaba reuniendo una serie de herramientas, algunas de las cuales sacaba de un pequeño cobertizo que había en el patio. Había encontrado dos palas, una cuerda, tenazas, alicates, cizallas, un martillo, una argolla, un taladro manual de aspecto antiguo y dos llaves inglesas.
– Gilbert y Laura están en camino. No sé con qué nos enfrentaremos. Puede que tengamos que desenterrar un ataúd y me he dicho que más vale ir preparados.
El Colt estaba en el tablero extensible del mueble modernista. Ray lo recogió al pasar y volvió a metérselo en la cintura del pantalón.
– ¿Y eso para qué?
– Esta vez no me pillará en pelotas.
Quise protestar, pero vi que estaba decidido. Mi nerviosismo aumentaba. Sentía el pecho duro y que algo que tenía en el estómago se me derretía y deslizaba, enviando ligeras vibraciones de miedo por todos mis conductos. Titubeaba entre salir corriendo y satisfacer la anómala curiosidad por saber lo que ocurriría a continuación. ¿Qué estaba pensando? ¿Que yo podía influir en el resultado final? Es posible. Cuando una ha llegado tan lejos, tiene que seguir adelante.
Gilbert y Laura se presentaron en menos de una hora, con el petate de lona en ristre, seguramente lleno con los ocho mil dólares en efectivo. Gilbert volvía a llevar el Stetson, tal vez con la esperanza de reivindicar su imagen de duro después de haber sido derrotado por una ciega de ochenta y cinco años. Se notaba mucho que Laura estaba agotada. Tenía la piel como lavada con lejía y lo que quedaba de las moraduras le sombreaba la barbilla de un desleído verdiamarillo. En comparación con la cualidad cerúlea de la piel, el pelo rojizo parecía estropajoso y artificial, y contrastaba de un modo molesto con el aspecto exangüe de las mejillas. Advertí entonces que tenía los ojos del mismo color avellana que Ray y que el hoyuelo de su barbilla reproducía el del padre. Tenía aspecto de haber dormido vestida. Había vuelto a ponerse el vestido que le había visto la primera vez, el ancho de manga corta, de tela vaquera azul claro; debajo llevaba una camiseta blanca de manga larga y leotardos a franjas rojas y blancas, y calzaba zapatillas de tenis rojas. No llevaba ya la faja del embarazo y el efecto era curioso, como si hubiera adelgazado de manera espectacular después de una enfermedad terrible.
Gilbert parecía en tensión. Tenía aún la cara señalada con manchas donde le habían alcanzado los perdigones de Helen y se había puesto un trozo de esparadrapo en el lóbulo. Aparte de las pruebas que evidenciaban una intervención de urgencia, se había planchado los téjanos y cepillado las botas. Llevaba una camisa blanca de estilo Lejano Oeste, chaleco de cuero y al cuello un cordón con broche. Era una indumentaria afectada y supuse que había estado al oeste del Missisipi sólo una vez en su vida y que de esto hacía menos de una semana. Al ver a su abuela, Laura fue a cruzar la habitación, pero Gilbert chascó los dedos y la mujer retrocedió como una perrita. El hombre apoyó la mano en la nuca de Laura y le murmuró algo al oído. Laura parecía sufrir, pero no opuso resistencia. La atención de Gilbert se desvió al ver la pistola en la cintura de Ray.
– Oye, Ray. ¿Te importaría devolvérmelo?
– Dame antes las llaves -dijo Ray.
– No tengo intención de discutir -dijo Gilbert.
Cerró la mano derecha alrededor del cuello de Laura y con un chasquido brotó la hoja del cuchillo que había tenido escondido en la palma. La punta se hundió en la piel de la mujer y el jadeo que emitió ésta fue de sorpresa y dolor.
– ¿Papá?
Ray vio el hilillo de sangre y la inmovilidad absoluta de su hija. Bajó los ojos al Colt que llevaba en la cintura. Sacó el revólver y se lo tendió a Gilbert con la culata por delante.
– Toma. Quédate esta mierda. Aparta el cuchillo del cuello.
Gilbert observó a Ray y apartó la punta de un modo casi imperceptible. Laura no se movió. Vi que la sangre comenzaba a empapar el cuello de la camiseta. Las lágrimas le corrían por las mejillas.
Ray hizo un ademán de impaciencia.
– Vamos, coge el arma. Quítale el cuchillo del cuello.
Gilbert apretó un botón y la hoja volvió al interior del mango. Laura se tocó la herida y se miró las yemas de los dedos ensangrentadas. Fue hacia una silla y tomó asiento, la cara ya sin el menor rastro de color. Gilbert se pasó el cuchillo a la mano izquierda y alargó la derecha para recoger la pistola. Miró el cargador, que estaba lleno, y se introdujo la pistola en la cintura, amartillada y con el seguro puesto. Pareció relajarse al recuperar el arma.
– Vamos a fiarnos los unos de los otros, ¿de acuerdo? En cuanto tenga mi parte del dinero, ella vuelve contigo y estamos en paz.
– Un trato es un trato -dijo Ray. Saltaba a la vista que estaba irritado y Gilbert se dio cuenta.
– De acuerdo. Démonos la mano -dijo Gilbert, haciendo lo que decía.
Ray miró la mano durante un segundo y se la estrechó.
– Seamos amigos en esto y nada de juego sucio.
Gilbert sonreía con amabilidad.
– No me hace falta jugar sucio mientras la tenga a ella.
Laura había presenciado la conversación con una mezcla de horror e incredulidad.
– ¿Qué has hecho? -dijo a Ray-. ¿Por qué le has dado el revólver? ¿De verdad crees que mantendrá su palabra?
Gilbert estaba impertérrito.
– No te metas en esto, criatura.
Hubo un dejo de indignación en el tono de la mujer y voluntad de traición en sus ojos.
– No tiene intención de repartir el dinero. ¿Es que te has vuelto loco? Dile dónde está y vayámonos de aquí antes de que me mate.
– ¡Un momento! -dijo Ray-. Esto es un negocio, ¿estamos? He pasado cuarenta años en chirona por culpa de ese dinero y no voy a echarme atrás ahora porque tú tengas problemas con este ciudadano. ¿Dónde has estado tú todos estos años? Yo sé dónde estaba yo, pero ¿dónde estabas tú? Viniste a mí convencida de que te sacaría de la crisis, pues bien, eso es lo que hago, ¿lo oyes? Así que cierra la boca y déjame llevar esto a mi manera.
Читать дальше