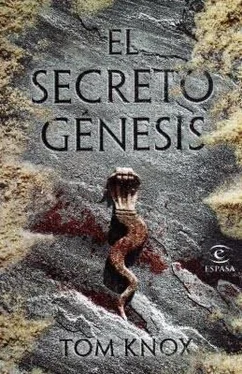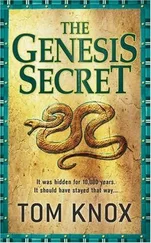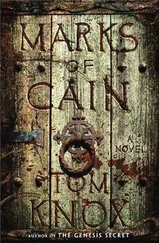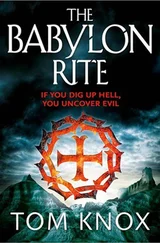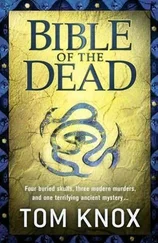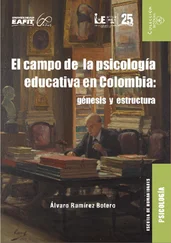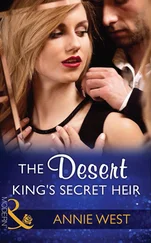– ¡Amigo finlandés!
– ¿Señor?
– Creo que ya lo sé.
– ¿Qué?
– Dónde se esconden, Boijer. Creo que sé dónde se esconden.
Rob estaba sentado en su apartamento mirando el vídeo de forma obsesiva. Cloncurry se lo había enviado tres días antes por correo electrónico.
Las imágenes mostraban a su hija y a Christine en una pequeña habitación vacía. La boca de Lizzie estaba amordazada. Y también la de Christine. Estaban atadas con fuerza a unas sillas de madera.
Y eso es todo lo que mostraban de ellas. Llevaban ropa limpia. No parecían estar heridas. Pero las fuertes mordazas de cuero alrededor de sus bocas y el terror reflejado en sus ojos hacía que el vídeo fuera para Rob casi imposible de mirar fijamente.
Lo veía cada diez o quince minutos. Lo miraba una y otra vez y luego caminaba por el apartamento, en ropa interior, sin afeitar, sin ducharse, aturdido por la desesperación. Parecía un viejo y desquiciado eremita en el Desierto de la Angustia. Trató de comerse una tostada y la dejó. No había tomado una comida decente desde hacía tiempo, aparte del desayuno que su mujer le había preparado unos días atrás.
Había ido a casa de Sally para hablar del destino de su hija y Sally, generosa, le había preparado unos huevos con beicon y, por primera vez en mucho tiempo, Rob había sentido hambre y se había comido la mitad de aquel plato, pero entonces Sally comenzó a llorar. Así que Rob se levantó para consolarla con un abrazo. Pero fue todavía peor. Ella se apartó y le dijo que todo aquello era culpa de él. Le gritó, le chilló y le dio una bofetada y luego un puñetazo en el estómago mientras se agitaba a uno y otro lado. Él recibió los golpes con tranquilidad porque pensaba que ella estaba en lo cierto. Tenía razón al estar enfadada. Él las había conducido a esa situación. Su incesante búsqueda de la historia, su deseo egoísta de fama periodística, su absurda negación del peligro cada vez mayor. El simple hecho de que él no estuviera en el país para proteger a Lizzie. Todo eso.
El torrente de culpa y el odio que Rob sentía por sí mismo casi le hizo sentirse bien en aquel momento. Al menos, aquello era real; una emoción auténtica y mordaz. Algo que atravesara la desesperación extrañamente insensible que notaba casi todo el tiempo.
Su única conexión con la lucidez era el teléfono. Rob se pasaba horas mirándolo taciturno, deseando que sonara. Y el teléfono sonó muchas veces. Algunas de ellas recibió llamadas de amigos, otras de compañeros de trabajo, y también de Isobel desde Turquía. Todos los que llamaban trataban de ayudar, pero Rob estaba impaciente por la única llamada que esperaba: la de la policía.
Él ya sabía que tenían una pista prometedora. Forrester le había llamado hacía cuatro días para decirle que ahora creían que la banda estaba posiblemente en algún lugar cerca de Montpelier House, al sur de Dublín. El origen del Club del Fuego del Infierno. El detective le había explicado el camino que había llevado a Scotland Yard a esa conclusión: cómo seguramente los asesinos salían y entraban del país gracias a su destreza para desaparecer por completo sin que fueran localizados por la policía de aduanas ni por los controles de pasaportes. Eso significaba que debían de huir a un país extranjero para el que no se necesitara pasar por esos controles al salir del Reino Unido.
Seguramente habían ido a Irlanda.
Todo aquello era muy plausible. Pero Forrester pensó que era necesario que, al hablar con Rob, se añadiera aquella teoría extraña que lo apoyara sobre las víctimas enterradas, la fosa de Ribemont, Catalhóyük y un asesino llamado Gacy y el hecho de que Cloncurry elegiría algún lugar cercano a las víctimas de sus antepasados… En ese momento, Rob colgó.
Estaba poco convencido de que Forrester tuviera razón con esas especulaciones psicológicas. No parecía más que una corazonada y él no creía en ellas. No se fiaba de nadie. Ni siquiera de sí mismo. En lo único en lo que podía confiar era en la sinceridad del odio que sentía hacia su propia persona y en la ferocidad de su angustia.
Aquella noche se acostó y durmió durante tres horas. Soñó con un animal crucificado que lloraba en la cruz; puede que fuera un cerdo o un perro. Cuando se despertó, estaba amaneciendo. La imagen del animal clavado se le quedó grabada en la mente. Tomó un valium. Cuando se volvió a despertar era mediodía. Su teléfono móvil estaba sonando. ¡Sonando! Corrió hasta la mesa y contestó.
– ¿Sí? Hola.
– Rob.
Era… Isobel. Sintió que su ánimo caía en picado; le gustaba Isobel y la admiraba, ansiaba su inteligencia y ayuda, pero en ese momento sólo quería oír a la policía, la policía, la policía.
– Isobel…
– ¿No ha habido noticias?
Él suspiró.
– No. No desde la última vez. Nada. Sólo… sólo estos jodidos correos de Cloncurry. Los vídeos…
– Robert, lo siento. Lo siento mucho. Pero… -Hizo una pausa. Rob podía imaginársela en su preciosa casa de madera, mirando el azul del mar de Turquía. Aquella imagen era desgarradora y le recordaba a cómo él y Christine se habían enamorado. Allí, bajo las estrellas del Marmara.
– Robert, he tenido una idea.
– ¿Aja?
– Sobre el Libro Negro.
– Muy bien… -Apenas podía mostrar interés.
Isobel no permitió que eso la disuadiera.
– Escúchame, Rob. Eso es lo que están buscando estos cabrones, ¿no? El Libro Negro. Están absolutamente desesperados. Y tú les has dicho que puedes encontrarlo, que lo has encontrado o lo que sea para que ellos sigan… ¿Correcto?
– Sí, pero… Isobel, no lo tenemos. No tenemos ni idea de dónde está.
– ¡Pues de eso se trata! Imagínate que sí lo encontramos. Si localizamos el Libro Negro tendremos verdadero poder sobre ellos, ¿no? Podremos… hacer un intercambio…, negociar… ¿Entiendes lo que quiero decir?
El periodista asintió bruscamente. Deseaba que esta llamada le diera fuerzas y le alentara. Pero estaba muy cansado.
Isobel siguió hablando. Mientras lo hacía, Rob caminaba descalzo por el apartamento sosteniendo el teléfono bajo barbilla. Después, se sentó en la mesa y miró el ordenador encendido. No había correos de Cloncurry. Nada nuevo.
Isobel continuaba hablando; Rob trataba de concentrarse.
– Isobel, no te he oído, perdona. ¿Lo puedes repetir?
– Claro… -Dejó escapar un suspiro-. Déjame que te lo explique. Creo que ellos, la banda, pueden estar llamando a la puerta equivocada en lo que respecta al libro.
– ¿Por qué?
– He estado investigando. Sabemos, por un lado, que la banda estaba interesada en Layard, el asiriólogo que conoció a los yazidis, ¿correcto?
Un leve recuerdo pasó por la mente de Rob.
– ¿Te refieres a lo del robo en el colegio?
– Sí. -La voz de Isobel sonó fría ahora-. Austen Henry Layard, que promovió el Pórtico de Nínive del colegio Canford. Es famoso por haberse reunido con los yazidis en 1847.
– Bien…, eso ya lo sabemos…
– ¡Pero lo cierto es que se reunió con ellos dos veces! Volvió a verlos en 1850.
– De acuerdo… ¿y?
– Está todo en este libro que tengo. Lo acabo de recordar. Aquí. La conquista de Asiría. Dice así: Layard fue a Lalesh en 1847. Como ya sabemos. Después regresó a Constantinopla y se reunió con el embajador británico en la Sublime Puerta.
– Sublime…
– Puerta. El Imperio Otomano. El embajador se llamaba sir Stratford Canning. Y ahí es cuando todo cambia. Dos años más tarde, Layard vuelve otra vez con los yazidis y esta vez consigue un logro inexplicable y encuentra todas las antigüedades que le hicieron famoso. Y todo esto es cierto. Está en los libros de historia. ¿Lo entiendes?
Читать дальше