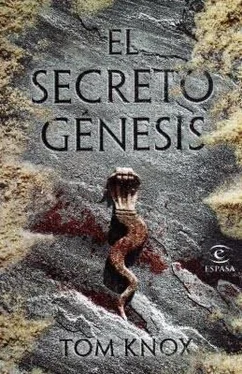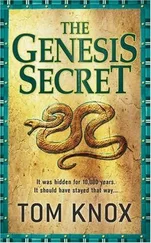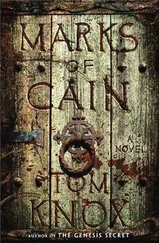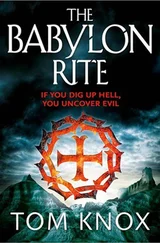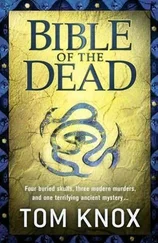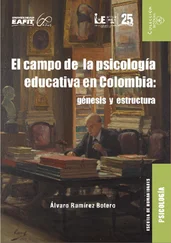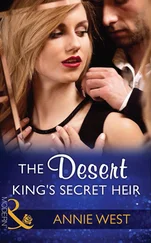– Mantenía muchas cosas en secreto -dijo Christine-. Pero yo sé dónde las guardaba. En un pequeño armario dentro de su cabina del yacimiento. -Ella se inclinó hacia delante, como si confesara algo-: Rob, tenemos que entrar allí y robarlas.
El vuelo a la isla de Man a través del mar de Irlanda fue movido pero corto. En el aeropuerto de Ronaldsway, Forrester y Boijer fueron recibidos en la sala de llegadas por el subcomisario de la policía y un sargento uniformado. Forrester sonrió y les estrechó la mano. Los cuatro agentes hicieron las presentaciones. El subcomisario se llamaba Hayden.
Salieron al aparcamiento. Forrester y Boijer se miraron y compartieron una breve y cómplice mirada ante la visión del extraño casco blanco del sargento de Man. Muy diferente a los de la isla principal.
Forrester ya conocía el estatus especial de la isla de Man. Como colonia de la corona, con su propio parlamento, su propia bandera, un legado de antiguas tradiciones vikingas y su propio cuerpo de policía, Man no formaba parte oficialmente del Reino Unido. Habían abolido el castigo de los azotes tan sólo unos años antes. El agente especial de inteligencia de Forrester le había informado al detalle en Londres sobre los protocolos poco usuales que implicaba la visita a la isla.
Hacía frío en el aparcamiento y el ambiente estaba algo lluvioso; los cuatro hombres caminaron con determinación hasta el gran coche de Hayden. En silencio, pasaron a toda velocidad por las tierras de cultivo de las afueras de la capital, Douglas, en la costa occidental. Forrester bajó su ventanilla y miró hacia fuera tratando de obtener una primera impresión del lugar: una sensación del entorno donde se encontraba.
Las verdes y exuberantes tierras de cultivo, los lluviosos bosques de roble y las diminutas capillas grises tenían una apariencia muy británica y celta. Del mismo modo, a medida que se acercaban a Douglas, las casas apiñadas a lo largo de la costa y los más ostentosos edificios de oficinas le recordaron a Forrester a las Hébridas escocesas. El único indicio de que no estaban en el mismo Reino Unido era la bandera de Man; el símbolo de un hombre de tres piernas sobre un fondo rojo brillante que ondeaba entre el húmedo viento sobre varios edificios.
El silencio del coche era interrumpido por ocasionales conversaciones triviales. Hubo un momento en que Hayden se giró, miró a Forrester y dijo:
– Por supuesto, hemos mantenido el cuerpo en el escenario del crimen. No somos aficionados.
Aquél fue un comentario extraño. Forrester supuso que los policías, pertenecientes a un cuerpo pequeño -unos doscientos agentes, quizá menos-, podrían sentirse molestos por su presencia. El gran hombre de la Policía Metropolitana. El londinense entrometido.
Pero Forrester tenía entre manos una tarea seria; estaba deseando ver el escenario del crimen. Quería ponerse a trabajar enseguida. Con protocolos o sin ellos.
El coche viró de repente hacia el exterior de la ciudad introduciéndose en un camino más estrecho con altos bosques a la derecha y el picado mar de Irlanda a la izquierda. Forrester vio un embarcadero, un faro, algunas barcas pequeñas que se balanceaban entre las grises olas y otra colina. Y entonces, el coche se introdujo entre unas vallas bastante elevadas y avanzó hasta un edificio blanco y almenado muy grande.
– El fuerte de Santa Ana -dijo Hayden-. Ahora lo ocupan oficinas.
El lugar estaba acordonado con cinta policial. Forrester vio que se había levantado una carpa en el jardín de la entrada y vislumbró a un policía que llevaba una vieja cámara Kodak de huellas digitales al interior del edificio. Salió del coche y se preguntó por las aptitudes del cuerpo de policía local. ¿Cuándo habían tenido su último homicidio? ¿Hacía cinco años? ¿Cincuenta? Probablemente pasaran la mayor parte del tiempo haciendo redadas entre los consumidores de hachís, menores de edad, borrachos y homosexuales. ¿No era este un lugar donde la homosexualidad seguía siendo ilegal?
Entraron directamente en la casa por la puerta principal. Dos hombres más jóvenes con mascarillas anti putrefacción miraron fijamente a Forrester. Uno de ellos llevaba una lata aluminio en polvo. Pasaron a otra sala. Forrester se disponía a seguir a los agentes forenses, pero Hayden le tocó en el brazo.
– No -dijo-. Al jardín.
La casa era enorme, aunque con un interior anodino. Había sido brutalmente convertida en oficinas. Alguien había arrancado la decoración e instalado lámparas fluorescentes y tabiques grises, cajoneras y ordenadores. Había maquetas de barcas y ferris sobre algunos de los escritorios. Un par de cartas de navegación colgaban de una pared; al parecer, las oficinas pertenecían a una empresa de transportes o de ingeniería naval.
Siguiendo al subcomisario, Forrester entró en un vestíbulo a partir del cual se abrían unas puertas grandes de cristal que daban a un espacioso jardín trasero, cercado por todos lados por altos setos, y una colina boscosa por detrás. El jardín había sido excavado sin cuidado por distintos sitios; en mitad de aquel césped estropeado se levantaba una enorme carpa propia del escenario del crimen con la cremallera cerrada, que a saber qué ocultaba en su interior.
Hayden abrió las puertas de cristal y anduvieron los pocos metros que las separaban de la tienda amarilla. Se giró hacia los dos oficiales londinenses.
– ¿Están preparados?
Forrester estaba impaciente.
– Por supuesto que sí.
Hayden tiró de la cremallera.
– Joder -exclamó Forrester.
Intuyó que el cadáver era de un hombre de unos treinta años. Estaba de espaldas a ellos; completamente desnudo. Pero no fue eso lo que hizo que echara pestes. La cabeza del hombre había sido enterrada boca abajo en el césped, dejando el resto del cuerpo fuera. La postura era al mismo tiempo cómica y profundamente inquietante. Forrester supuso de inmediato que la víctima habría sido asfixiada. Los asesinos debieron de cavar un agujero, obligar a que el hombre introdujera la cabeza y después apisonar el suelo alrededor de ella, ahogándolo. Una forma de morir asquerosa, extraña y fría. ¿Por qué demonios harían eso?
Boijer giraba alrededor del cadáver y parecía horrorizado. Aunque daba la sensación de que hacía más frío en la carpa que en el jardín azotado por el viento que había en el exterior, del cuerpo emanaba un olor característico. Forrester deseó tener una de esas mascarillas Sirchie para ahuyentar el mal olor de la descomposición.
– Ahí está la estrella -señaló Boijer.
Tenía razón. Forrester rodeó el cuerpo y miró la parte delantera. Habían grabado una estrella de David en el pecho del hombre; la herida parecía aún más profunda y asquerosa que la de la tortura infligida al conserje.
– Joder -volvió a exclamar Forrester.
Colocándose a su lado, Hayden sonrió por primera vez aquella mañana.
– Bien -dijo-. Me alegro de que usted se sienta igual. Pensé que era sólo cosa nuestra.
Tres horas más tarde, Forrester y Boijer compartían vasos de café de plástico en la gran carpa de la entrada a la mansión. Los policías locales estaban organizando una conferencia de prensa en el «fuerte». Los dos policías metropolitanos estaban solos. Por fin se habían llevado el cadáver, treinta y seis horas después, al laboratorio del juez de instrucción de la ciudad.
Boijer miró a Forrester.
– No estoy seguro de que la gente de aquí sea muy simpática.
Forrester se rió.
– Creo que tenían su propio idioma hasta… el año pasado.
– Y gatos -replicó Boijer soplando su café-. ¿No es este el lugar donde tienen esos gatos sin cola?
– Gatos de Man. Sí.
Boijer miró por la entrada abierta de la tienda de la policía hacia el gran edificio blanco.
Читать дальше