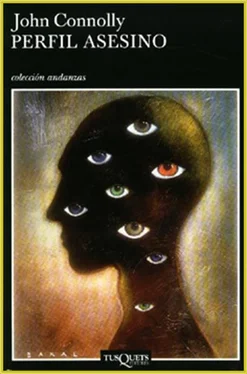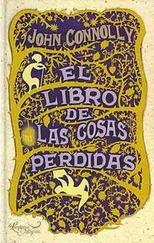Ella recogió la mochila y se levantó con actitud expectante.
– Vamos a llevarte a un lugar seguro. Puedes llamar a tus padres y decirles que estás bien.
Asintió. Salí y llamé a la Colonia por el móvil. Contestó Amy.
– Soy Charlie Parker -dije-. Necesito vuestra ayuda. Tengo aquí a una mujer. Necesito esconderla.
Al otro lado de la línea se produjo un silencio.
– ¿De qué clase de problema estamos hablando?
Pero creo que ya lo sabía.
– Estoy cerca de él, Amy. Puedo poner fin a esto.
Cuando contestó, percibí resignación en su voz.
– Puede quedarse en la casa.
Con la excepción obvia de Amy, normalmente la Colonia no admitía mujeres, pero en la casa principal había habitaciones libres que a veces se utilizaban en circunstancias excepcionales.
– Gracias. La acompañará un hombre. Va armado.
– Charlie, ya sabes lo que opinamos aquí de las armas.
– Lo sé, pero es Pudd a quien nos enfrentamos. Y quiero que dejéis quedarse a mi amigo con Marcy hasta que esto termine, será un día, como mucho dos.
Le pedí que aceptara también a Rachel. Amy accedió y colgó.
Marcy hizo una breve llamada a su madre y a continuación nos alejamos de la casa y entramos en Boothbay. Allí nos separamos. Louis y Rachel irían a Scarborough, donde Ángel llevaría a Marcy Becker y a Rachel, a pesar de ella, a la Colonia. Louis se reuniría conmigo en cuanto Marcy y Rachel se encontraran bajo la protección de Ángel. Yo me quedé con el libro y lo oculté cuidadosamente bajo el asiento del acompañante del Mustang.
Fui a Bangor, allí compré en la Betts Bookstore de Main Street un ejemplar de Faros de Maine de Thompson. Había siete faros en la zona de Bold Coast, cerca de Machias, el pueblo donde Grace había dejado a Marcy Becker para ir a ocuparse de sus asuntos: Whitlock's Mill en Calais; East Quoddy en Campobello Island; y, más al sur, Mulholland Light, West Quoddy, Lubec Channel, Little River y Machias Seal Island. Machias Seal estaba demasiado mar adentro, lo cual dejaba sólo seis.
Telefoneé a Ross en Nueva York con la esperanza de avivar su interés, pero sólo conseguí hablar con su secretaria. Nos encontrábamos ya a treinta y cinco kilómetros de Bangor cuando me devolvió la llamada.
– He visto los informes de Caronte procedentes de Maine -empezó a decir-. Esta parte de la investigación era secundaria, puro trabajo preliminar. Un activista de un grupo en favor de los derechos de los homosexuales fue asesinado en el Village en 1991, muerto de un tiro en los lavabos de un bar de Bleecker; el modus operandi coincidía con el de otro asesinato a tiros de Miami. El autor fue detenido, pero sus registros telefónicos revelaron que había hecho siete llamadas a la Hermandad en los días previos al homicidio. Una tal Torrance declaró a Caronte que el tipo era un bicho raro y que ella misma había denunciado las llamadas a la policía local. Lo confirmó el inspector Lutz.
Así pues, si el asesino trabajaba para la Hermandad, tenían una coartada. Lo habían denunciado a la policía antes del asesinato, y Lutz, ya por entonces su policía privado, lo confirmó.
– ¿Qué fue del asesino?
– Se llamaba Lusky, Barrett Lusky. Salió en libertad bajo fianza y apareció muerto dos días después en un contenedor de Queens con una herida de bala en la cabeza.
«Según el informe de Caronte, el lugar más al norte al que llegó durante sus investigaciones fue Waterville. Pero hay una anomalía; sus gastos incluyen un recibo de gasolina de un lugar llamado Lubec, a unos doscientos cincuenta kilómetros de Waterville. Está en la costa.
– Lubec -repetí. Encajaba.
– ¿Qué hay en Lubec? -preguntó Ross.
– Faros -contesté-. Y un puente.
Lubec tenía tres faros. Era además la localidad de Estados Unidos situada en la latitud más oriental. Desde allí, el puente conmemorativo de Franklin Delano Roosevelt se extendía sobre el agua hasta Canadá. Lubec era una buena elección si uno necesitaba una ruta de escape permanentemente abierta, porque había todo un país nuevo a sólo unos minutos en coche o en barco. Estaban en Lubec. No me cabía duda, y el Viajante los había encontrado allí. El recibo de la gasolinera era un descuido, pero sólo en el contexto de lo que ocurrió después y de los asesinatos que él mismo cometió amparándose en una extraña justificación basada en la flaqueza y la incoherencia humanas que reflejaban las creencias del propio Faulkner.
Pero yo había infravalorado a Faulkner, y había infravalorado a Pudd. Mientras estrechaba el cerco en torno a ellos, ellos se habían llevado al más vulnerable de nosotros, al único que estaba solo.
Se habían llevado a Ángel.
Había sangre en el porche y en la puerta de entrada. En una pared de la cocina irradiaban grietas de un orificio de bala en el yeso. Había más sangre en el pasillo, un rastro curvo y sinuoso como la huella de una víbora cornuda. La puerta de la cocina casi había sido arrancada de las bisagras; la ventana estaba hecha añicos por otro disparo.
Dentro no había cadáveres. Llevarse a Ángel era en parte una precaución por si nosotros encontrábamos antes a Marcy Becker, pero también un acto de venganza contra mí personalmente. Sin duda habían venido a liquidarnos a todos y, al encontrar sólo a Ángel, optaron por llevárselo a él. Imaginé al señor Pudd y a la muda con las manos sobre él, la ropa y la piel manchadas de su sangre mientras lo sacaban a rastras de la casa. Nunca deberíamos haberlo dejado solo. Ninguno de nosotros debería haberse quedado solo.
No lo dejarían con vida, parecía claro. Al final no nos dejarían con vida a ninguno. Si escapaban y los perdíamos de vista, sabía que un día resurgirían y nos encontrarían. Podíamos buscarlos, pero este mundo, esta colmena, es profundo, intrincado y tenebroso. Hay muchos lugares donde esconderse. Transcurrirían semanas, meses, quizás años de dolor y miedo, y cada amanecer despertaríamos de un sueño agitado con la idea de que ése, por fin, sería el día en que vendrían a por nosotros.
Porque al final desearíamos que viniesen para acabar con la espera.
Mientras Rachel me contaba todo lo que había visto, oí el motor de un coche como ruido de fondo. Estaba llevando a Marcy Becker a la Colonia en su propio coche; ahora que tenían a Ángel, ella estaba fuera de peligro por un tiempo. Louis venía hacia el norte y me llamaría en unos minutos.
– No está muerto -dijo Rachel con voz serena.
– Lo sé -contesté-. Si estuviese muerto lo habrían dejado para que lo viésemos.
Me pregunté cuánto habría tardado Lutz en hablar y si el Golem ya habría llegado hasta ellos. Si era así, quizá todo esto carecía de importancia.
– ¿Está bien Marcy? -pregunté.
– Está dormida en el asiento del copiloto. No creo que haya dormido mucho desde la muerte de Grace. Quería saber por qué Ángel, Louis, yo, pero especialmente tú estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por esto. Ha dicho que ésa no era tu lucha.
– ¿Qué le has contestado?
– Le ha contestado Louis. Le ha dicho que tú luchas contra todo. Creo que sonreía. Con él es difícil saberlo.
– Sé dónde están, Rachel. En Lubec.
Cuando volvió a hablar, noté más tensión en su voz.
– Entonces cuídate.
– Siempre me cuido -respondí.
– No, no es verdad.
– De acuerdo, tienes razón, pero esta vez lo digo en serio.
Acababa de pasar Bangor. Lubec se encontraba a doscientos kilómetros por la Interestatal 1. Podía llegar en menos de dos horas, suponiendo que ningún agente ojo avizor decidiese pararme por exceso de velocidad. Pisé el acelerador y sentí la potencia del Mustang.
Читать дальше