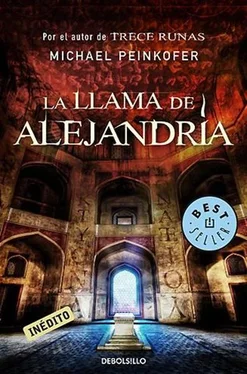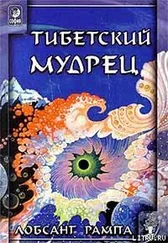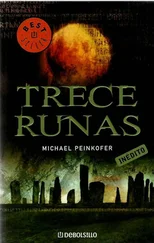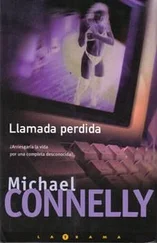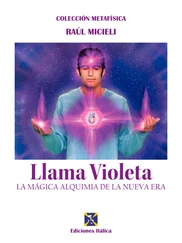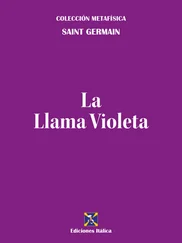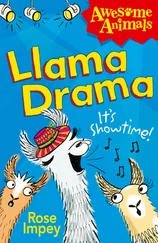– Cierto -admitió Sarah, aunque no conseguía imaginar a su padre escondiéndose tras un pseudónimo-. ¿Me permite ver la lista? -preguntó-. Probablemente encontraré algún nombre que levante mis sospechas.
– Como usted desee.
Un poco reticente, el archivero giró la lista para que Sarah pudiera echarle un vistazo desde el otro lado del escritorio. Era evidente que creía que la joven dudaba de su esmero y por eso quería buscar ella misma a su padre, con lo cual puso cara de malhumor.
Sarah echó una ojeada rápida a los registros pertenecientes a los días en que, según Du Gard y Francine Recassin, su padre había estado en París. El nombre de Gardiner Kincaid no aparecía por ningún sitio, pero Sarah dio con una entrada que despertó su interés.
– Mira -dijo en voz baja.
– ¿Lo ha encontrado?
– No directamente. Pero aquí aparece anotado un tal Friedrich Hingis.
– ¿Amigo suyo?
Sarah sonrió con sorna.
– Más bien no. Hingis es uno de los competidores más acérrimos de mi padre. Fue uno de los que me despellejó en el simposio.
– Un tipo desagradable.
– Efectivamente.
– ¿Cree que puede guardar alguna relación?
– No lo sé. -Sarah lo meditó-. Hingis es discípulo de Schliemann y forma parte del Círculo de Investigaciones Arqueológicas. Como tal, es normal que… ¡Un momento!
– ¿Qué ocurre? -Du Gard la miró inquisitivo-. ¿Sospecha algo?
– Es más bien una idea vaga -apuntó Sarah-. El otro día, en La Sorbona, Hingis ardía en deseos de saber en qué trabajaba mi padre.
– Et quoi ?
– Que probablemente vio a mi padre en París. Quizá coincidieron aquí, en la biblioteca, y Hingis intentó en vano averiguar cuál era el objeto de las investigaciones de mi padre. Eso explicaría su agresiva intervención en La Sorbona.
– Peut-étre -admitió Du Gard-. Pero no deja de ser una suposición. No hay pruebas de que su padre estuviera aquí.
– Cierto -reconoció Sarah, que continuó ojeando la lista y, finalmente, señaló con aire triunfal otra entrada-. Pero aquí tiene una prueba definitiva.
– ¿En serio?
– El 4 de abril -declaró Sarah-, un tal Mortimer Laydon visitó el archivo cartográfico.
– ¿Y bien? ¿Conoce usted a ese monsieur?
– Diría que sí -asintió Sarah-. El doctor Laydon es el mejor amigo de mi padre y su confidente más íntimo, además de mi padrino. No puede ser casual que él se encontrara en París en la misma época que mi padre.
– ¿Cree que Gardiner le pidió ayuda?
– No se me ocurre ningún otro motivo para que un médico de Su Majestad, la Reina, vaya a un archivo de material cartográfico antiguo -replicó Sarah.
Pero la euforia que acababa de sentir se esfumó de golpe, dejando paso al desencanto. Por mucho que se alegrara de saber que sus conjeturas eran ciertas y que su padre realmente había ido a París para preparar una expedición, no dejaba de atormentarla una pregunta punzante: ¿por qué diantre su padre pidió ayuda a Mortimer Laydon si estaba en apuros y no a ella? ¿No habría sido más adecuado recurrir a su hija, que también era arqueóloga y a la que él mismo había instruido?
¿Qué significaba todo aquello?
El hombre al que más quería en el mundo y en el que siempre había confiado a ciegas, ¿se había apartado de ella? ¿No la consideraba digna de confianza? ¿Por eso la había enviado a Londres…?
– Estoy seguro de que su padre tendría buenas razones -observó en voz baja Du Gard, como si los pensamientos de la joven fueran de nuevo un libro abierto, para disgusto de Sarah.
– Pues claro que tenía sus razones -aclaró Sarah irritada-. ¿O cree usted que un médico real emprendería un largo viaje de Londres a París sin una razón de peso?
– N… non -balbuceó Du Gard, que a todas luces no se esperaba semejante reacción-. Bueno, usted conoce mejor a su padre que yo.
– Exacto -confirmó Sarah, y deseó de todo corazón estar en lo cierto-. Estos números de archivos -prosiguió, señalando las columnas de la lista-, ¿qué significan?
– Son los mapas que el doctor Laydon consultó -explicó el archivero.
– ¿Y qué mapas son?
– Déjeme ver. -Murmurando los números, el hombre se dirigió a un grueso catálogo encuadernado en piel, lo abrió y examinó las cifras correspondientes-. Se trata de planos de Alejandría.
– Alejandría -repitió Sarah, con una mezcla de respeto y sorpresa, mientras invocaba desde el fondo de su consciencia el saber que había acumulado en la biblioteca de Kincaid Manon
Fundada en el año 331 a. C. por Alejandro Magno, la ciudad, llamada así en su honor, tenía que convertirse en la capital de su imperio, pero esa quimera jamás se hizo realidad. La temprana muerte de Alejandro en el año 323 desmembró el imperio y sus generales entablaron guerras sangrientas por hacerse con la sucesión. El resultado de esos enfrentamientos fueron los reinos diádocos, de los cuales el más rico era indiscutiblemente el Egipto de los ptolomeos, con Alejandría como capital. La ciudad fue considerada durante siglos un centro comercial y cultural equiparable a los del mundo clásico, perduró hasta la época del Imperio romano y ostentó una de las siete maravillas del mundo, el gran faro de la isla de Faros. Alejandría seguía escondiendo incontables secretos y, al parecer, Gardiner Kincaid pensaba airearlos…
– ¿Responde eso a nuestra pregunta? -inquirió Du Gard ingenuamente-. ¿Se encuentra su padre en Alejandría?
– Eso parece.
– Pourquoi ? ¿Qué se puede descubrir allí?
Sarah lanzó una mirada socarrona al francés.
– No sabe mucho de historia, ¿verdad?
– Alórs , yo…
– Alejandría fue uno de los grandes centros del mundo antiguo y también un crisol de distintas culturas y diferentes influencias. Griegos, egipcios, persas, judíos… Todos acudían a Alejandría a comerciar y a intercambiar mercancías. Si damos validez a las fuentes de la época, también era un refugio de cultura y de pecado, de riquezas inconmensurables y de pobreza extrema. Y, durante mucho tiempo, Alejandría fue considerado el lugar más avanzado del mundo, donde convergían la modernidad, la ciencia y el arte.
– Vaya, igual que París -replicó Du Gard sonriendo burlón.
– Bueno, si usted quiere, la ciudad de Alejandro fue el París de la Antigüedad -concluyó Sarah-, y como siempre sucede cuando ese tipo de contrastes se dan en un lugar… -Se interrumpió como si se le acabara de ocurrir algo. Abrió precipitadamente la bolsa de lona que siempre llevaba consigo y sacó el cubo envuelto en papel aceitado-. Alejandro -murmuró-, claro, esa es la solución…
– ¿Qué? -quiso saber Du Gard-. ¿Se le ha ocurrido algo?
– Efectivamente -asintió Sarah-. Las letras grabadas en el cubo, las cinco primeras letras del alfabeto griego…
– ¿Qué pasa con ellas?
– Son el sello de Alejandro -desveló Sarah mientras examinaba el cubo girándolo en sus manos-. Son las iniciales que Alejandro mandó labrar en los cimientos de Alejandría. La letra «alfa» corresponde al nombre de Alejandro; la «beta», a la palabra griega basileus , que significa «rey»; la «gamma» corresponde a genos , el término para designar «linaje», y la «delta», a theos, la palabra griega para «dios». Por último, según mi padre, la «épsilon» corresponde a ergon , la expresión griega para «trabajo».
– ¿Según su padre? O sea, ¿que es un especialista en este campo?
– De hecho, no. -Sarah meneó la cabeza-. La historia del antiguo Egipto y del Antiguo Oriente son sus especialidades, pero sé que siempre se ha sentido fascinado por Alejandría. La ciudad ofrece a los arqueólogos incontables enigmas que…
Читать дальше