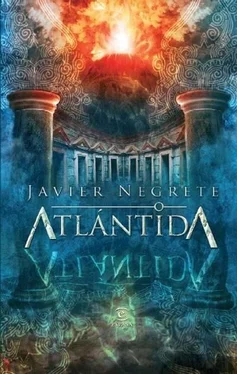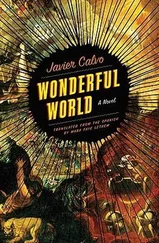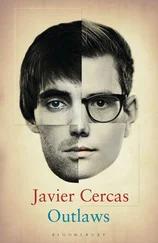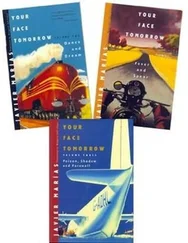– ¿Cómo se llama usted? -preguntó Valbuena.
– Eh… Guillermo Escudero.
Gabriel había leído en alguna parte que los humanos somos incapaces de librarnos del todo de nuestro nombre, incluso cuando queremos ocultarlo. Ahora se dio cuenta de que había improvisado un alias con las mismas iniciales que el suyo.
– Tuve un alumno que se llamaba así.
«Vaya por Dios, qué maldita casualidad».
– No era yo. -En eso no mentía.
– Venga a verme esta tarde. A las cinco. Puedo hablar con usted una hora.
Gabriel le dio las gracias a la nada, pues Valbuena colgó directamente. Respiró hondo. Se sentía como si hubiera concertado una cita con el dentista. Después llamó de nuevo a Herman para que lo acompañara. Podría haber ido a Moratalaz en metro o en autobús, pero no le apetecía enfrentarse solo a su ex profesor.
California, Fresno .
Por la tarde, Joey se acercó a la caravana de Randall. La víspera, lo había dejado sumergido en su trance, con aquel extraño libro en el regazo. ¿Seguiría igual?
Obtuvo la respuesta antes de lo esperado, ya que por el camino se cruzó con él.
– Qué casualidad -dijo Randall-. Precisamente iba a buscarte. Me gustaría hablar con tus padres.
– Pues no están. Se han ido unos días para ver a mi hermana.
– Tu hermana vive en San Diego, ¿no es así?
– Sí.
Randall se pasó los dedos por la larga barba y dijo con aire pensativo:
– Bueno, eso no está tan mal. Quizá es lo bastante lejos.
– ¿A qué te refieres?
Randall tardó unos segundos en contestar. Por fin, volvió a enfocar la mirada en Joey y le dijo de repente:
– Mañana tengo que hacer un viaje.
– ¿ Adonde vas?
– A Long Valley. Este año no quiero esperar al verano. Y añadió con voz seria:
– Me vendría bien que me acompañaras. Era lo que quería decirles a tus padres.
Joey pensó la contestación que debía dar. «No puedo ir. Tengo clase. Si mi madre se entera de que hago novillos me castigará». Etc. Pero todas las objeciones se esfumaron de su cabeza como hojarasca barrida por el viento. Le apetecía correr una aventura con su amigo Randall, el hombre misterioso que arreglaba las chifladuras de la gente, que entraba en trance como un faquir y que guardaba en su caravana libros escritos en un alfabeto incomprensible.
En realidad, no fueron sólo sus propias apetencias las que le impulsaron a decirle que sí a Randall. Éste procuraba no utilizar con Joey el misterioso poder que, por alguna razón que él mismo no recordaba, denominaba Habla. Pero albergaba el presentimiento de que se acercaban horas muy oscuras, y prefería que aquel chico al que tanto apreciaba estuviera con él, aunque para ello tuviera que manipularlo sin que se diera cuenta.
Cuando llegaron a la caravana de Randall, Joey vio un viejo todo terreno, un Wrangler Renegade cuyo rojo descolorido disimulaba un poco las manchas de óxido.
– Me lo ha prestado Espinosa -explicó Randall.
– No tenía ni idea de que sabías conducir.
– Tengo carnet. Mira. -Randall le enseñó con orgullo el documento plastificado, como si se lo acabaran de entregar en la autoescuela.
Joey miró el carnet con ojo crítico. No era auténtico. Si él se daba cuenta de ello, más se percataría la policía. Randall debía habérselo agenciado en el mismo parque de caravanas encargándoselo a algún falsificador de poca monta.
– ¿Zebadiah Randall? ¿De veras te llamas Zebadiah?
Randall se encogió de hombros y se guardó el carnet antes de que Joey pudiera mirar la fecha y el lugar de nacimiento. De todos modos, se dijo el muchacho, seguro que se los había inventado, como ese ridículo nombre.
Cuando entraron en la caravana, Joey vio dos bolsas de deporte en el suelo. Mientras su amigo sacaba del frigorífico una coca-cola y una cerveza, él empujó ligeramente ambas bolsas con la punta del pie. Una se deslizó con facilidad sobre el linóleo. Ropa. La otra pesaba bastante más.
¿Serían los libros escritos en aquel misterioso alfabeto? ¿Para qué querría Randall llevárselos de viaje?
¿No estaría pensando en un viaje sin regreso?
– Cuando vuelvas a casa, mete toda la ropa que puedas -dijo Randall, dándole la lata de coca-cola.
– Pero ¿cuándo vamos a volver? -preguntó Joey, escamado.
– Seguramente mañana mismo. Sólo es por si acaso. En la montaña el tiempo cambia de golpe.
– Hay un problema. Mi madre ha hablado con Rosa, la vecina. Si mañana no me ve, llamará a mi madre.
– Tranquilo, ya me encargo yo de explicárselo a Rosa. Siento que pierdas las clases, pero va a ser un viaje muy instructivo.
– ¡Y que lo digas! -Joey estaba cada vez más emocionado-. ¡Voy a ver un supervolcán!
– A lo mejor te decepciona. El volcán no está a la vista. En realidad, el volcán es todo el valle que vamos a ver, incluyendo unas cuantas montañas. Pero lo importante está bajo tierra, en la cámara de magma. No pienses que vas a ver nada demasiado espectacular.
– Qué pena…
– No creas. Te aseguro que no querrías estar en medio de una erupción.
– ¿Tú has estado?
Randall se pasó los dedos por la barba.
– No sé. Tengo el recuerdo de haber olvidado que una vez vi estallar un volcán.
Durante un buen rato, Joey se quedó pensando qué significarían aquellas palabras.
Madrid, Moratalaz
Mientras esperaba que llegara la hora de visitar a Valbuena, Gabriel buscó textos e imágenes sobre la Atlántida en Internet y los estudió en la pantalla de televisión. También repasó la hipótesis de los griegos Marinatos y Galanopoulos y del norteamericano Mavor, que ya había leído y desechado en su momento.
Según estos autores, el mito de la Atlántida, el continente que había desaparecido en un gran cataclismo, se basaba en la destrucción de Santorini por una colosal erupción. Los efectos de aquella catástrofe -el estampido sónico, el tsunami, la caída de cenizas, tal vez los flujos piroclásticos- habían debilitado tanto a la poderosa civilización de Creta que poco después había sido presa fácil de los invasores micénicos, procedentes de Grecia continental.
De modo que, cuando Platón escribió sus diálogos sobre la Atlántida, el Timeo y el Critias, se basaba en el recuerdo de la perdida cultura minoica.
Indagando sobre los minoicos, Gabriel encontró pinturas similares a las que había visto en su sueño: paisajes floridos, antílopes, monos, fabulosos grifos. También había hombres vestidos con faldellines y fundas genitales, y mujeres de cabellos rizados que enseñaban los pechos.
Estaba claro que el lugar con el que había soñado, Widina, era la Creta de la Edad de Bronce. Y que la Atlántida, la isla de la montaña de fuego donde Kiru debía reunirse con Minos e Isashara, no podía ser otro lugar que Santorini, al norte de Creta.
A las cuatro y media bajó a la calle. Durante más de diez minutos no dejó de dar vueltas sobre sus propios pasos y mirar la hora en el móvil. Cuando por fin apareció su amigo, Gabriel le regañó.
– Son casi menos cuarto. Hemos quedado a las cinco. ¿No te acuerdas de que Valbuena no dejaba entrar a nadie después del timbre?
– Tranquilo. Hoy es domingo, y con la burra llegamos enseguida.
La «burra» era un escúter de gasolina. Herman levantó el asiento y sacó el casco de reserva. Era del tipo que llamaban «calimero» y no cubría más que el cráneo. Gabriel no se sentía demasiado seguro con él. Tenía la sospecha de que sólo lo protegería si salía disparado por los aires y caía de cabeza, perpendicular como un clavo.
Читать дальше