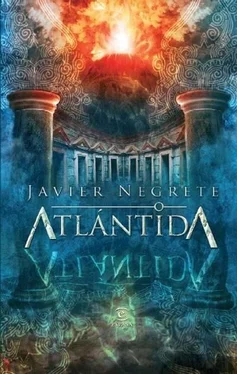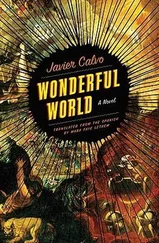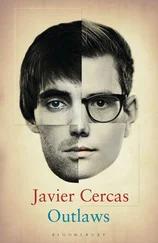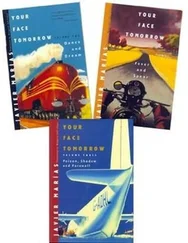– Cuando volví a casa, la situación había cambiado. No encontré a mi esposa. Pocos días después de mi marcha había desaparecido, abandonando a los recién nacidos.
»Me dijeron que su conducta se había vuelto excéntrica y que constantemente olvidaba las cosas, y que a ratos ni siquiera reconocía a los bebés. En alguno de esos olvidos debió embarcar en alguna nave, y no se supo más de ella. Según me dijeron, los niños habían muerto de inanición, pues ninguna nodriza se había atrevido a amamantar a los hijos de los inmortales.
»En mi ausencia, privados también de Kiru, mis súbditos cayeron en la infamia de realizar sacrificios humanos para pedir el regreso de los dioses.
»Con eso consiguieron abrir la cúpula, lo que demostró que la única forma de hacerlo era ofreciendo vidas humanas. Pero una vez dentro de la cúpula no conseguían nada. La gente normal no percibía más que un tenue cosquilleo eléctrico, y las escasas personas con potencial telepático enloquecían allí dentro, pues no estaban preparadas para el contacto con la Grán Madre.
«Cuando volví, prohibí de raíz esos sacrificios. La cúpula permanecería cerrada para siempre. Aunque echaba de menos contemplar la mente de la Gran Madre, comprendía que los peligros eran demasiado grandes.
»Reiné solitario durante mucho tiempo. Algunos dirían luego que ésa fue la segunda edad de oro de la Atlántida. Sobre todo, comparada con los horrores que vinieron luego.
»Porque cuando uno no acaba de raíz con sus pesadillas, éstas acaban regresando.»Y mis hijos regresaron. Randall meneó la cabeza.
– No es mi recuerdo favorito, sin duda. Durante tantos años que perdí la cuenta, estuve encadenado bajo la cima del volcán, sufriendo el frío y el calor, el viento y las emanaciones sulfurosas del cráter. Me daban de comer y beber lo justo para que sobreviviera, pues querían eternizar mi martirio. Después les pareció poco, y mi hija Isashara añadió un nuevo refinamiento a la tortura.
– ¿Cuál? -preguntó Joey, con curiosidad morbosa.
Randall se puso el dedo bajo las costillas del lado derecho y trazó una línea hasta su ombligo.
– Me abrieron una raja aquí, y separaron los bordes con tenazas de bronce. Después, Isashara trajo un águila amaestrada, y le enseñó a devorar mi hígado crudo. De noche, me cosían la herida y mi hígado se regeneraba.
«Aquella águila murió, y su cría también, y la cría de su cría. Perdí la cuenta de cuántas águilas se nutrieron a costa de mi hígado y de cuántos años pasé encadenado a la roca. Tal vez cincuenta, tal vez cien o doscientos.
»Como ya he dicho, los griegos me llamaban Prometeo. Con el tiempo, contaron que a Prometeo lo liberó Heracles, rompiendo las cadenas y matando al águila. Pero en realidad no fue él quien lo hizo, sino una mujer.
»Mi esposa. Kiru.
Madrid, Moratalaz / La Atlántida.
Kiru volvía a estar delante de Atlas.
El escenario y la situación habían cambiado radicalmente. Aunque seguía siendo de noche, se hallaban al aire libre, por encima de la pirámide y la cúpula de oricalco.
Ahora Gabriel sabía que Atlas era esposo de Kiru y padre de sus hijos. Pero Kiru ya no lo recordaba. Por lo que le constaba a Gabriel, era el mismísimo Atlas quien le había borrado aquel recuerdo.
Pero al borrarlo había provocado una grave avería en el sistema de fijación de memorias de Kiru.
Al ser de noche, el águila que de día devoraba el hígado de Atlas había volado lejos. La herida que le cruzaba el abdomen estaba cerrada e hilvanada con puntadas chapuceras, que podían descoserse al amanecer para que el pico de la rapaz volviera a hurgar en la raja.
Kiru había subido sola, a la luz del cuarto creciente. Su memoria sería mala, pero su vista era excelente, su paso seguro y sus piernas firmes. Al verla, Atlas gimió débilmente y dijo:
– Ayúdame. Siento lo que te hice, pero te ruego que me ayudes.
– Kiru no te recuerda. Kiru no sabe qué le hiciste.
– Por ese mismo motivo te pido perdón. Pero ayúdame…
Kiru se alejó de él. Había diez soldados montando guardia junto a una hoguera. A esa altitud, la noche era fresca y el aire soplaba con fuerza. El viento arrancaba chispas y pavesas de las llamas y hacía ondear los capotes de los mercenarios tuertos.
Gabriel observó que habían encendido la fogata a bastante distancia de Atlas, tal vez cincuenta metros. No parecía la mejor forma de vigilar a su prisionero, pero sin duda existía una razón. Alejarse lo más posible del poder del Habla.
– ¿Quién es ese hombre? -les preguntó Kiru.
– Es el padre de nuestros gobernantes, el supremo Minos y la suprema Isashara -respondió el jefe de los mercenarios, un tipo que debía medir uno noventa y pesaría más de ciento veinte kilos. Para la Edad de Bronce, un auténtico coloso. El hacha de bronce que empuñaba había sido fundida a su escala.
– En ese caso debéis soltarlo.
– ¿Por qué, mi señora?
– Tú lo has dicho. Es el padre de vuestros gobernantes.
– Pero, señora, es una orden personal de los supremos Isashara y Minos. Nadie debe acercarse a él, y si te hemos dejado a ti es porque…
– Kiru no necesita que nadie le deje acercarse a ningún sitio.
– No pretendía sugerir…
Gabriel casi se compadeció de aquel tipo. El conflicto que estaba sufriendo era algo atemporal: un subordinado emparedado entre las órdenes contradictorias de dos superiores a los que no se podía desobedecer sin ofenderlos gravemente.
– Kiru dice que soltéis a ese hombre.
– Señora, te juro por la Gran Madre que no podemos hacerlo.
– Kiru dice que lo soltéis.
Gabriel volvió a notar el tirón en la nuca y la inyección cálida en las venas. Aunque eran diez hombres, por protegerse del frío se habían agrupado alrededor de la hoguera, y la influencia irresistible del Habla los alcanzó a todos a la vez.
Los diez se estremecieron de terror y se prosternaron ante Kiru suplicando clemencia.
– Quedaos aquí -ordenó Kiru-. Tú, hombre grande, levántate y ven.
Ni con el hacha resultó fácil romper las cadenas, pero después de quince o veinte golpes el jefe de los mercenarios lo consiguió. Aunque a duras penas, Atlas consiguió levantarse. La resistencia de aquellos inmortales era increíble.
– Te doy las gracias por salvarme de este tormento. Ven conmigo.
– Kiru no te recuerda.
Ella podía sonar sincera, pero Gabriel se dio cuenta de que muy dentro de sus recuerdos fallidos, en alguna conexión neuronal rota, había una cicatriz mal curada que le dolía como las adherencias después de una operación.
– Puedo hacer que vuelvas a recordarme, y quizá entonces entenderías lo que hice -dijo Atlas.
– Kiru no te recuerda. Kiru no confía en ti.
– Entonces, ¿por qué me has salvado?
Kiru apretó los dientes y miró con odio a Atlas. Después se dio la vuelta y se alejó de allí, sin mirar atrás.
Ella misma ignoraba la razón de sus actos, pero Gabriel la comprendió. Aunque Kiru no recordaba a Atlas, seguía sintiendo amor por él.
Y por eso mismo le odiaba.
Cuando Kiru pasó junto a la hoguera, los mercenarios ya se habían perdido ladera abajo. «Hacéis bien», pensó Gabriel. Lo mejor para ellos era huir de la Atlántida. Si Isashara y Minos les ponían la mano encima, acabarían sacrificados bajo la cúpula de oricalco o sufriendo algún tormento peor.
Kiru sintió la tentación de volver la cabeza hacia la cima, pero la resistió. Gabriel se quedó con la curiosidad de ver qué hacía Atlas. Sabía que Kiru e Isashara habían sobrevivido a lo largo de los siglos. Sospechaba que Minos también, e incluso tenía una teoría sobre su posible identidad: el abuelo Kosmos.
Читать дальше