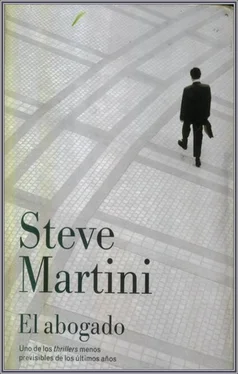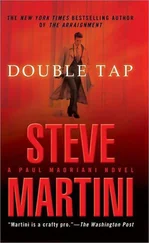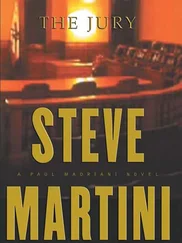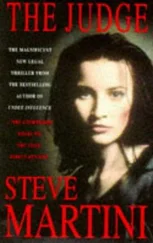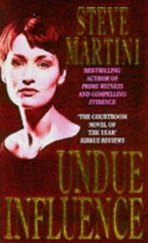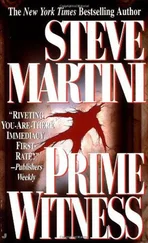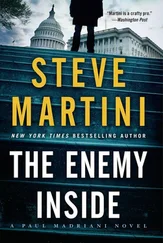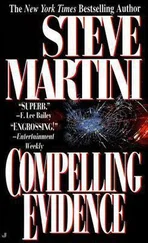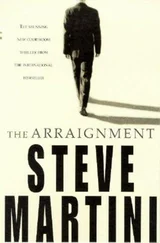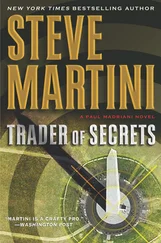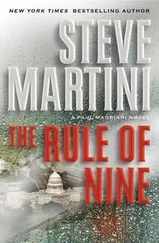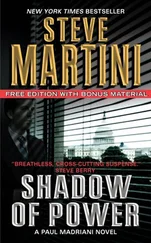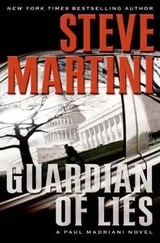Cruzo la sala a gatas en dirección a Susan y a la niña. El calor sobre nuestras cabezas es intenso, y el humo, denso y ominoso. Susan y Amanda están conmocionadas, pero ilesas. Los tres gateamos hacia Jessica, que se halla a tres metros de distancia. Tiene los ojos abiertos y respira trabajosamente. Por la nariz y la boca le sale una sanguinolenta espuma. Mira a Amanda, sonríe, y en sus ojos aparece el gélido brillo de la muerte.
La arrastro hacia la escalera bajo el techo de humo. Susan nos sigue, de rodillas, y luego intenta restañar la sangre de las heridas, alternando esto con intentos de reanimación boca a boca. Mientras hace esto último, se limpia la sangre de sus propios labios con el dorso de la mano. Amanda sigue agarrada al brazo de su madre. Nuestro intento de reanimar a Jessica es inútil. Yo me doy cuenta desde el principio, y creo que Susan también. Pero no podemos dejar de hacerlo, aunque sólo sea por la niña.
Transcurren casi diez minutos antes de que alguien abra una puerta en la parte trasera. La corriente de aire comienza a sacar el humo de la oscura caverna.
La música continúa sonando, ensordecedora, las luces estroboscópicas siguen iluminando el humo como los relámpagos en un huracán. Cuando los policías mexicanos entran en el local, nos vigilan a punta de pistola mientras nos registran en busca de armas, y luego nos sacan rápidamente del edificio mientras ellos continúan su búsqueda. A mí me corresponde la ingrata tarea de arrancar a Amanda de junto al cuerpo sin vida de su madre.
Mientras subo la escalera con la niña, pierdo de vista a Susan por un instante. Cuando me vuelvo a mirar, ella está de nuevo de rodillas, como si hubiera tropezado con uno de los cuerpos, el humeante cadáver de uno de los pistoleros. Susan se aparta de él como si le produjera repulsión, y luego huye escaleras arriba, como tratando de escapar de una pesadilla.
Los disparos del exterior fueron hechos por la policía judicial mexicana que, como la caballería, llegó en el último momento. Con los policías hay otros dos rostros familiares: los agentes que Murphy me presentó aquel día en el restaurante de San Diego: Jack y Bob.
Mientras nos hallamos fuera del local, viendo cómo el humo sale de la discoteca y cómo se forma una multitud tras el precinto policial, es Jack quien me dice que llevaban varios días tras las huellas de Ontaveroz. Lo habían seguido hasta Cabo, y le iban pisando los talones cuando en la discoteca se formó la bola de fuego alimentada por el éter.
El agente me señala con el dedo, me dice que lo siga, y yo lo hago, hasta una fila de figuras cubiertas con mantas que hay en el suelo, junto al muro del patio.
El agente que se hace llamar Bob se inclina y retira la manta de uno de los cuerpos tendidos sobre el suelo. El muerto yace boca arriba, con los brazos a los costados.
– Le presento a Esteban Ontaveroz -dice Bob-. Junto con dos de sus matones. Sin contar a los dos que asó usted en la discoteca.
Uno de los cuerpos cubiertos con mantas que hay en el suelo es el de Jessica Hale.
Llegan los bomberos, que apagan las últimas llamas, unas vigas chamuscadas situadas sobre la puerta principal, donde el calor de la explosión hizo arder la madera.
Las autoridades mexicanas ya nos han interrogado a Susan y a mí. Nosotros no mencionamos para nada nuestro plan de secuestrar a la niña. Hemos dicho que sólo tratábamos de localizarla. Los mexicanos parecen darse por satisfechos. Susan saca del bolso la copia certificada de la orden de custodia. Con eso, con sus credenciales y con las palabras en nuestro favor que dicen los agentes de la DEA, las autoridades nos dejan libres bajo la custodia del cónsul norteamericano. Para la policía mexicana, aunque dos de sus agentes han muerto, el incidente constituye todo un éxito de la ley y el orden. Han dado muerte a uno de los capos de la droga más buscados de su país. Sin duda, la prensa mexicana celebrará la hazaña debidamente.
Cinco horas más tarde nos hallamos de nuevo en San Diego, llevando con nosotros a Amanda. Mary nos recibe en el aeropuerto y la escena que se produce ablandaría hasta el más duro de los corazones.
Martes por la mañana. Vuelvo a hallarme en el tribunal. Jonah sigue hospitalizado, aunque está muchísimo más animado y parece en vías de recuperación. Con el regreso de Amanda, ahora mi cliente tiene algo por lo que vivir. La pequeña lo ha visitado dos veces en el hospital, y ayer él ya se incorporó por primera vez en la cama.
Jonah ha confirmado lo que farfulló segundos antes de sufrir el colapso en el tribunal: que había arrojado por la borda la pistola de Jeffers meses antes de la muerte de Suade. Dice que se libró de ella porque no quería tenerla ni a bordo ni en su domicilio. Amanda recibía constantemente a amigas en la casa, y Jonah había comenzado a preocuparse por un posible accidente. Los niños y su curiosidad.
Hoy, Harry y yo vamos a dar el primer paso hacia la finalización de la pesadilla del juicio. Efectuamos una presentación de prueba.
Ryan está furioso, y afirma que ni la prueba ni el testigo nunca fueron mencionados por la defensa.
Pero Peltro admite la prueba, basándose en su anterior decisión de que si a mí me era posible demostrar alguna conexión con Ontaveroz, podría utilizarlo en mi defensa. La presentación de prueba es un trámite que puede realizarse sin que el acusado se halle presente. Durante todo este tiempo, Peltro mantiene aislados a los jurados, secuestrados en un hotel por la noche, y confinados en la sala del jurado durante el día. No se sabe durante cuánto tiempo podrá seguir esta incomunicación.
El juez rae pregunta por la salud de Jonah. Le contesto que no sé nada, que tendré que hablar con sus médicos.
Ryan tiene un serio problema. Se trata de las pruebas referentes a los acontecimientos de Cabo. Si bien Jessica está muerta, no cabe duda de que Ontaveroz la acechaba. La DEA no va a permitir que ninguno de sus dos agentes secretos testifique. Pero nos han facilitado a un policía mexicano, miembro de una unidad especial, un intocable de la policía judicial mexicana que lleva más de dos años persiguiendo a Ontaveroz con tenaz insistencia.
El teniente Ernesto López Sántez es un veterano que lleva dieciocho años combatiendo en la guerra de México contra las drogas. Es un hombre alto y delgado, de rostro alargado, cabello negro como el azabache e intensos ojos oscuros. Habla muy de prisa, en español, mientras el intérprete lucha por ir traduciendo sus palabras. Finalmente, López decide que su inglés, aunque no es perfecto, puede servir mejor a nuestros propósitos.
– ¿Dónde aprendió usted inglés, teniente?
– En la escuela. En Jalisco.
El propósito de la presentación de prueba es determinar si la defensa puede aportar pruebas de que Ontaveroz tuvo tanto el móvil como la oportunidad de matar a Suade.
– ¿Puede usted decirnos dónde se hallaba la noche del sábado, 18, es decir, hace tres días?
– Señoría -dice Ryan-, eso es irrelevante.
– Eso es justamente lo que tenemos que decidir -dice Peltro-. Adelante -le indica a López con un gesto que continúe.
– Estaba en Cabo San Lucas.
– ¿Por motivos profesionales?
– Sí.
– ¿Puede contarle al tribunal qué sucedió aquella noche?
– Hubo un tiroteo en un restaurante en el que murieron varios narcotraficantes. Y dos miembros de la policía.
– ¿Puede usted decirnos cuántos asaltantes, cuántos criminales, había allí aquella noche?
– Sí. Cinco. Quizá más.
– ¿Cinco de ellos murieron?
– Sí. Exacto.
– ¿Identificó usted a uno de los que murieron como Esteban José Ontaveroz?
– Sí.
– ¿Estaba Ontaveroz buscado por la policía mexicana?
Читать дальше