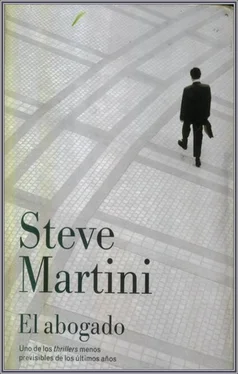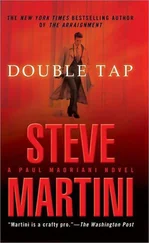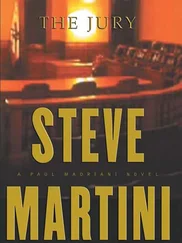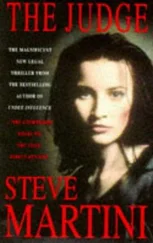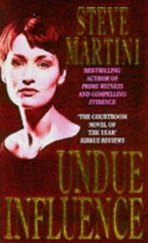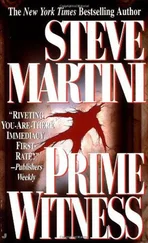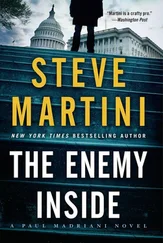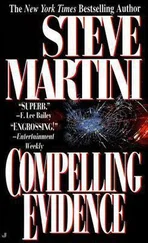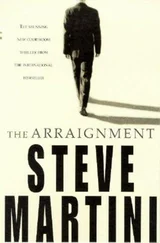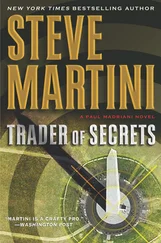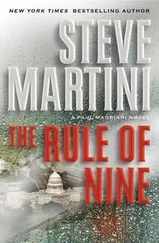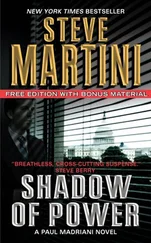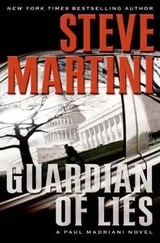– Supongo que habrá que bajar la cuesta para llegar al coche, ¿no? -Susan mira por encima de la barandilla hacia la calle de acceso y hacia la interminable escalera.
– En realidad, hay una carretera que va por detrás -dice la mujer-. Se puede llegar en coche hasta los apartamentos, y bajar desde ellos hasta la ciudad.
– Vaya, qué estupendo. -Advierto que, al oír las palabras de la mujer, Susan me mira significativamente. Los dos estamos pensando lo mismo, preguntándonos si esa calle aparece en nuestro mapa.
Consulto mi reloj. Son las siete y cuarto. El sol ha comenzado a ponerse sobre Lover's Beach. La gran bola de fuego color naranja se está ocultando lentamente tras los farallones de Land's End.
Después de buscar un buen rato, finalmente encontramos la calle que asciende por la colina por detrás de los apartamentos. La hemos recorrido dos veces, girando en U en la parte superior y volviendo a descender. Detrás de cada uno de los apartamentos hay una pequeña zona de estacionamiento.
En la de la unidad tres no hay coche alguno, y nosotros nos quedamos preguntándonos si habrá alguien en casa.
– Quizá Jessica no conduzca -dice Susan.
– Quizá nos hayamos equivocado de lugar -digo yo.
– No -dice Susan con total seguridad. Está leyendo las instrucciones del frasco de éter, tratando de cerciorarse de que no nos pasaremos de dosis.
– ¿Sabes cómo se utiliza eso?
– Hay que empapar un trapo y ponérselo a ella sobre la boca y la nariz -dice Susan. Para tal fin, mi compañera ha cogido una toalla de manos de nuestra habitación de hotel-. Lo único que necesitamos es dejarla fuera de combate durante unos segundos. Luego la tumbaremos en el suelo, donde podremos maniatarla y taparle la boca con la cinta adhesiva.
– Procura no respirar cuando le pongas el trapo sobre la cara -le aconsejo.
– Ya lo sé.
– Y si está fumando, olvídalo. El éter ardería como un zepelín.
Estamos sentados en el interior de un coche alquilado, como dos atracadores de pacotilla, leyendo las instrucciones de la etiqueta de un frasco acerca de cómo secuestrar a alguien. He visto a otros que tuvieron ideas igualmente brillantes acabar entre rejas.
– Una pregunta -digo.
– ¿Cuál? -El tono de Susan es de irritación.
– ¿Y si se marea y vomita?
Eso es algo en lo que Susan no ha pensado: la posibilidad de que Jessica, con la boca tapada con cinta adhesiva, se ahogue en sus propios vómitos. Vuelve a guardar el frasco en la gran bolsa de playa que tiene en el suelo, junto a su bolso, escondiéndolo bajo la toalla, junto a la cuerda y a la cinta adhesiva.
– De acuerdo, no utilizaremos el éter. Trataremos de persuadirla con simples palabras -dice.
Pese a su fría determinación, Susan comienza a vacilar.
– Si decide dar la murga, tendremos que cerrarle la boca antes de que haga demasiado ruido.
– Yo la sujetaré. Tú puedes ponerle la cinta adhesiva y arriesgarte a sufrir la mordedura de sus finos y afilados dientes -digo.
Susan me dirige una torcida sonrisa.
– No podemos dejarla en condiciones de llamar a la policía. Nunca llegaríamos al aeropuerto.
– Lo sé.
Hemos estudiado el horario de los vuelos que salen de Los Cabos. No hay ningún avión con destino a San Diego, pero hay un vuelo nocturno a Los Angeles que sale un poco después de las nueve, lo cual no nos da mucho tiempo.
Hemos estudiado las fotos de Jessica y Amanda del expediente, las que Jonah sacó de la cartera y me mostró la primera vez que fue a mi bufete.
Si por hache o por be nos hemos equivocado de lugar, y no se trata de Jessica ni de Amanda, el plan es que nos largaremos cuanto antes, diremos que sólo queríamos ver el apartamento y nos marcharemos, pero sólo después de ver a la niña.
Cada unidad del conjunto residencial tiene una sola entrada, sin puerta trasera. Las unidades son pequeñas, un montón de habitaciones en un espacio compacto. Por la parte posterior, según se sube la empinada falda de la colina, no hay más que roca, arena y matojos del desierto.
A mitad de la cuesta, por la parte posterior, hay un viejo depósito de agua hecho de hormigón. Alguien ha pintado graffiti con spray sobre su parte delantera. Estacionamos junto al camino, a la sombra del depósito. Acciono la palanca que hay en la parte lateral de mi asiento y reclino el respaldo para esperar.
Son casi las siete y media cuando se enciende una luz en la ventana de uno de los apartamentos.
– ¿Es la unidad tres? -pregunta Susan.
– Sí. -Me enderezo en el asiento del conductor.
– Al menos sabemos que hay alguien en casa.
– Tal vez. Podría ser una luz conectada a un temporizador. -Estoy mirando mi reloj.
De pronto, la iluminación cambia y en la ventana aparecen unas sutiles fluctuaciones luminosas. En el interior, alguien está viendo la televisión.
Dejamos el coche donde está. El ruido de los neumáticos sobre la gravilla del estacionamiento de la parte posterior del apartamento sólo serviría para llamar la atención.
Susan coge la bolsa de playa y el bolso y se cuelga una y otro del hombro derecho. Lleva shorts y un calzado muy apropiado: unas Nike especiales para correr.
Echamos a andar camino arriba. Desde el depósito del agua hasta los apartamentos hay unos cien metros. Según avanzamos, observamos en silencio cómo los destellos de luz danzan en la ventana. Cuando llegamos a la pequeña zona de estacionamiento situada detrás de la unidad tres, escuchamos el sonido del televisor de dentro, la melodramática música de una telenovela mexicana, seguida por unas rápidas palabras de un anuncio comercial en castellano. Si la de dentro es Jessica, es evidente que ha aprendido algo de español durante su estancia en México. Trato de atisbar por la ventana. No lo consigo. La cortina está bien echada.
Rodeamos el edificio hacia la entrada de la parte delantera. Desde aquí podemos ver, allá abajo, la piscina, y advertimos que hay luces en otras de las unidades. También están encendidos los puntos de luz que bordean el camino que conduce a los apartamentos.
– Déjame que llame a la puerta -me susurra Susan al oído mientras bajamos por el angosto sendero. Dejo que ella vaya abriendo la marcha.
La puerta está pintada de rojo, y Susan la golpea con los nudillos. Advierto que la llamada es demasiado suave. Quienquiera que esté dentro no la oye. Susan prueba de nuevo, esta vez con más fuerza.
De pronto, el televisor enmudece. Suenan pasos al otro lado de la puerta. Espero que se abra una rendija y que aparezcan unos ojos recelosos detrás de una cadena de seguridad. En vez de ello, la puerta se abre del todo, y antes de que podamos articular ni una palabra, la mujer del umbral da media vuelta y se aleja. Ni siquiera me es posible verla bien.
– Llegáis temprano -comenta-. No os esperaba hasta las ocho -dice al tiempo que camina dándonos la espalda por entre las sombras de la sala, en dirección a una puerta situada en el otro extremo, que da a una bien iluminada habitación.
Nos deja plantados en el porche, con la puerta abierta de par en par.
– Ya he hecho el equipaje. Sólo una maleta. Eso es lo que dijisteis, ¿no? -dice en voz muy alta desde la otra habitación.
– Sí. -Miro a Susan. Ella está tan desconcertada como yo. No obstante, pasamos al interior y cerramos la puerta a nuestra espalda.
Siguiendo los pasos de la mujer, cruzamos la sala. Le hablo a Susan al oído:
– No digas nada.
– Sólo tengo que extender un cheque. Tardaré un minuto -dice la mujer.
Cruzamos el umbral y entramos en la cocina. La mujer está inclinada sobre la repisa, pluma en mano, rellenando un cheque. El pequeño televisor, quizá de trece pulgadas, parecido a uno que le robaron a Susan, está apagado. Se halla situado bajo los armaritos de arriba, en un ángulo de la repisa, para que sea posible verlo desde la mesa de la cocina.
Читать дальше