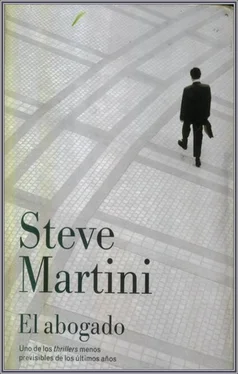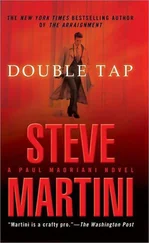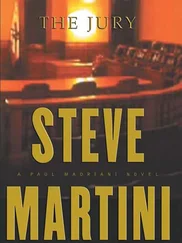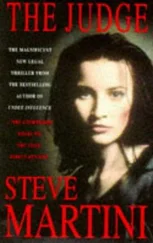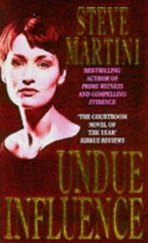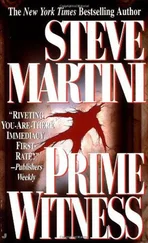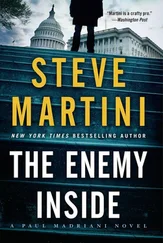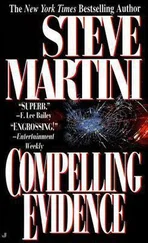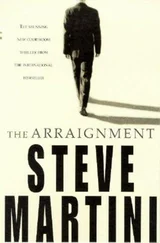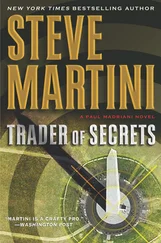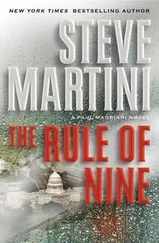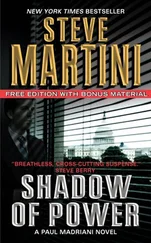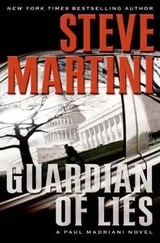– ¿Está consciente?
– Sí.
– ¿Puedo verlo?
– Dentro de un momento, y sólo durante unos segundos. Ha sufrido un ataque al corazón. En estos momentos, todavía ignoramos las lesiones que puede haber sufrido. Pero tendrá que permanecer hospitalizado durante algún tiempo.
– Entonces, ¿no podrá comparecer en el tribunal el lunes? -pregunta Harry.
– Categóricamente, no. -La doctora se vuelve como si Harry estuviera pidiéndole su bendición para enviar a su paciente de regreso al tribunal.
En vez de ello, Harry sonríe y me da con el codo. Ha llegado el momento de hablar con Peltro de un largo aplazamiento. Es probable que vayamos camino de un juicio nulo. El juez no se va a sentir nada cómodo con el jurado campando por sus respetos durante un largo período de tiempo, con las tesis del estado en el recuerdo y nada con lo que rebatirlas, y con la publicidad desatada. Eso sería base más que sobrada para una posterior apelación, y Peltro lo sabe. Ahora lo que hay que averiguar es durante cuánto tiempo tendrá que permanecer hospitalizado Jonah.
Mientras yo pienso en esto, Susan se me acerca y me susurra al oído:
– ¿Qué tal si tú y yo nos vamos a México?
Éste no es el momento. Le dirijo una mirada reprobatoria.
Ella aprieta los labios contra el lóbulo de mi oreja y vuelve a susurrar:
– Hemos encontrado a Jessica.
El recorrido desde el aeropuerto de Los Cabos parece durar más tiempo que el vuelo desde San Diego. La carretera es polvorienta y está llena de baches. La vieja furgoneta GMC, que pasa por un taxi por estos contornos, apenas tiene suspensión y carece de aire acondicionado.
Harry se ocupa de Sarah, de llevarla al colegio y de recogerla luego. El ex marido de Susan se ha quedado con las dos niñas.
– ¿Han venido aquí a pescar? -El taxista mantiene una mano sobre el volante al tiempo que se vuelve a mirarnos por encima del respaldo del asiento delantero.
Todas las ventanillas están bajadas para que tengamos un poco de aire. Susan y yo estamos recibiendo en el rostro un chorro de aire caliente que parece proceder de un secador de un millón de vatios.
– No. -Tengo que gritar para que el hombre me escuche sobre el rugido del viento.
– ¿De vacaciones? -pregunta él.
– Más o menos. -El taxista puede hablar lo que quiera, mientras no pierda de vista la carretera y mantenga una mano sobre el volante.
– Nos lleva usted a Cabo San Lucas, ¿verdad? -dice Susan.
– Oh, sí.
– ¿Cuánto falta?
– Ah. Muy poco -dice él-. ¿De dónde son ustedes?
– Del norte -contesta ella.
– Oh. -Capta la indirecta: no estamos de humor para charlas.
Vamos a más de ciento diez, y los neumáticos sin dibujo patinan sobre la arenosa superficie de la carretera. Con la mano libre, el taxista nos señala los puntos en que la carretera fue anegada en el último huracán, como si los enormes baches sobre los que estamos traqueteando no fueran indicación suficiente. De vez en cuando, el hombre toca el claxon y saluda a algún otro necio que se dirige en dirección contraria a la velocidad de la luz, otro taxi con su cargamento de norteamericanos camino del aeropuerto. En Cabo, la velocidad es sinónimo de hombría.
Diez minutos más tarde nos metemos por la carretera que conduce hacia el pueblo de Bonita Blanca, una de las urbanizaciones de la playa orientadas hacia Land's End.
El pueblo en sí está formado por torres de apartamentos de lujo, en régimen de multipropiedad. En el aeropuerto, la estrategia de ventas de estos apartamentos es tan agresiva que los que vienen aquí regularmente lo llaman «aguantar el asedio». Si uno no tiene cuidado al desembarcar de un avión, puede creer que ha cogido un taxi y, en vez de ello, verse arrastrado hasta un conjunto residencial, en el que permanecerá un fin de semana en compañía de un vendedor surgido del averno. Los apartamentos se venden sobre todo a norteamericanos ricos, y son alquilados a otros turistas.
Este centro turístico tiene muros blancos de estuco que se elevan varios pisos, como las murallas de una fortaleza mora, con cúpulas de azulejos colocadas aquí y allá para servir de adorno arquitectónico. El patio interior da a la playa y rodea una piscina de forma irregular más grande que un campo de fútbol. Una escalera desciende a la playa, donde el agua del océano es de un color azul intenso, salvo cerca de la orilla, donde parece cubierta por una cobriza pátina debido a los cristalitos de cuarzo que hay en la arena.
Susan y yo nos instalamos en la habitación y ponemos en funcionamiento el aire acondicionado. Para esto hay que insertar una de las tarjetas-llave de la habitación en la caja eléctrica que hay en la pared junto a la puerta.
En la habitación, el aire es cálido y sofocante. El centro turístico está casi vacío. En la Riviera Mexicana, el verano no es temporada alta.
Dejamos mi llave en la caja eléctrica para que la habitación se refresque, cogemos la llave de Susan y nos dirigimos al restaurante al aire libre situado junto a la piscina.
Aquí hay ventiladores de techo, sopla una fresca brisa procedente del mar, y hay un techo para darnos sombra. Frente a la playa hay anclados varios yates, y una gran embarcación naval que parece un destructor. Sin duda, los bares del centro del pueblo están llenos de marineros. De Cabo se ha dicho que es una enorme taberna. Aquí no hay mucho que hacer, aparte de tostarse al sol y beber.
Yo sólo he estado aquí una vez, con Nikki, cuando estábamos recién casados. Es un lugar reservado para el norteamericano típico. Aunque quizá el gobierno mexicano no esté de acuerdo, aquí la moneda de cambio es el dólar estadounidense. Por doquier se ven norteamericanos que rondan los cuarenta tratando de revivir su adolescencia, haciendo las mismas tonterías de cuando eran jóvenes, soltándose el poco pelo que les queda, cogiendo terribles borracheras en Cabo por la noche y regresando tambaleantes a sus apartamentos a las tres de la madrugada, para despertarse luego con dolor de cabeza y resaca, y alardear de la juerga que se corrieron en el pueblo. Una auténtica aventura. Durante el día se quedan alrededor de la piscina, bromeando unos con otros, llevando sus Rolex, y siempre blandiendo la consabida botella de Dos Equis.
Hay mujeres norteamericanas de veintitantos y treinta y tantos años, tomando el sol bañadas en bronceadores y emolientes. Algunas de ellas están acompañadas por niños pequeños. A Jessica Hale no le resultaría difícil perderse en un lugar como éste.
Susan no ha dicho gran cosa desde que nos encontramos en el hospital. Le he preguntado cómo logró dar con Jessica. Ella ha eludido responderme, y dado el vapuleo que ha recibido en el juzgado, no me atrevo a insistir. Si Ryan descubriese que estamos aquí, buscando a Jessica, sin duda trataría de reabrir el caso, de poner de nuevo a Susan en el banquillo de los testigos y de apretarle las tuercas una vez más.
Sospecho que Susan tiene dos motivos para implicarse aún más en este asunto, y el primero de los dos es el más fuerte: si puede hacer algo para sacar a la nieta de Jonah de una mala situación, lo hará. El segundo motivo es que ya no tiene nada que perder. No lo ha dicho con todas las palabras, pero de su actitud deduzco que ha roto con el condado. Ryan y su jefe van a machacar sin clemencia a los miembros del Consejo de Supervisores, aduciendo que Susan trató de hacerse con el cigarro de Brower con el fin de destruir una prueba, y que trató de ocultar las amenazas de muerte proferidas por Jonah. A ojos de Ryan y los suyos, Susan ha demostrado que no forma parte de los que representan la ley, sino del enemigo.
Susan pide tequila, un margarita para calmar los nervios.
Читать дальше