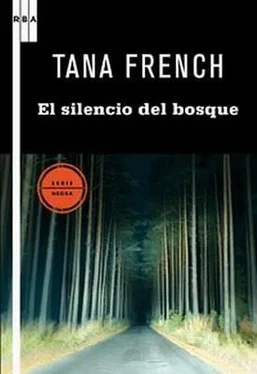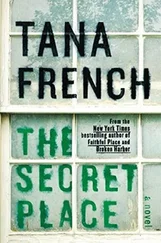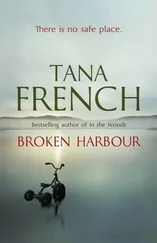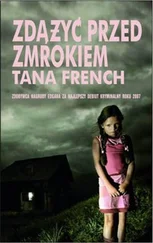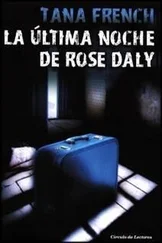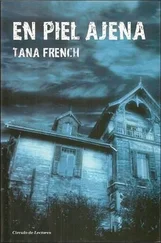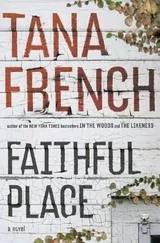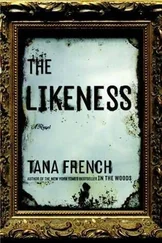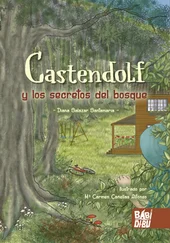un ala rubia alzando el vuelo
Me sentí como si de repente me estuviera cayendo hacia atrás: tuve que controlar mis movimientos para recuperar el equilibrio. Oí que Cassie decía rápidamente, desde algún lugar al otro lado de Sophie:
– Seguramente no será suya. Todo lo que lleva es azul y blanco, hasta las gomas del pelo. A esta chica le gustaba ir de conjunto. De todos modos, lo comprobaremos.
– ¿Estás bien? -me preguntó Sophie.
– Sí -dije yo-. Sólo necesito un café.
Lo bueno del nuevo y atractivo Dublín de moda, el del espresso doble, es que puedes culpar de cualquier extraño estado de ánimo a la falta de café. En la era del té la excusa nunca funcionaba, al menos no con el mismo nivel de credibilidad.
– Para su cumpleaños le voy a regalar un suero intravenoso de cafeína -dijo Cassie. A ella también le cae bien Sophie-. Sin su dosis es aún más inútil. Cuéntale lo de la roca.
– Sí, hemos encontrado dos cosas interesantes -explicó Sophie-. Hay una piedra de este tamaño -separó las manos unos veinte centímetros- que estoy casi segura de que es una de las armas. Estaba en la hierba junto al muro. Tiene un extremo lleno de pelo, sangre y fragmentos de hueso.
– ¿Alguna huella? -quise saber.
– No. Un par de manchas, pero parecen proceder de unos guantes. Lo curioso es dónde se encontraba: arriba, junto al muro, lo que puede significar que el tipo lo saltó desde la urbanización, aunque cabe la posibilidad de que sea eso precisamente lo que quiere que pensemos; y también es curioso el hecho de que se molestara en deshacerse de ella. Lo normal sería que la hubiera lavado y guardado en su jardín, en lugar de cargar con ella además de con el cuerpo.
– ¿No puede ser que ya estuviera en la hierba? -pregunté-. A lo mejor se le cayó el cuerpo encima al pasarlo sobre el muro.
– No creo -respondió Sophie.
Movía los pies con cuidado mientras me guiaba hacia la mesa de piedra; quería volver al trabajo.
Aparté la mirada. No soy aprensivo con los cadáveres y estaba bastante seguro de haberlos visto peores que ése -sin ir más lejos un niño muy pequeño, un año atrás, pateado por su padre hasta partirlo prácticamente en dos-, pero seguía sintiéndome raro y la cabeza me daba vueltas, como si mis ojos no pudieran enfocar con suficiente claridad para captar la imagen. «A lo mejor sí que necesito un café», pensé.
– La parte manchada estaba hacia abajo y la hierba de debajo está fresca, todavía viva; la piedra no llevaba mucho tiempo ahí.
– Además, ella ya no sangraba cuando la trajeron aquí -continuó Cassie.
– Ah, sí, y la otra cosa interesante -recordó Sophie-: Ven a ver esto.
Me rendí ante lo inevitable y me metí por debajo de la cinta. Los otros dos técnicos alzaron la vista y se apartaron de la mesa de piedra para dejarnos espacio. Ambos eran muy jóvenes, casi estudiantes, y de pronto pensé en cómo deben de vernos: qué mayores, qué distantes, cuánto más seguros en los entresijos de la adultez. En cierto modo me tranquilizó esa imagen de dos detectives de Homicidios con sus caras de expertos que no revelan nada, caminando hombro con hombro y al compás hacia esa niña muerta.
Yacía doblegada sobre su costado izquierdo, como si se hubiera caído dormida del sofá acunada por los apacibles murmullos de una conversación adulta. El brazo izquierdo le colgaba del borde de la piedra y el derecho le surcaba el pecho, con la mano torcida debajo en un ángulo complicado. Llevaba unos pantalones azul grisáceo, de esos con tachuelas y cremalleras en sitios inesperados, una camiseta blanca con una franja de esbeltos acianos pintados delante y zapatillas blancas. Cassie tenía razón: la chica se había esmerado. La gruesa trenza que le surcaba la mejilla estaba sujeta con un aciano de seda azul. Era menuda y muy delgada, pero su pantorrilla aparecía tersa y musculosa donde una de las perneras se le había arrugado. Entre diez y trece años parecía una buena suposición: sus pechos incipientes apenas marcaban los pliegues de la camiseta. Tenía sangre seca en la nariz, la boca y la punta de los incisivos. La brisa le agitó el vello suave y rizado del nacimiento del pelo.
Tenía las manos cubiertas por unas bolsas de plástico transparente atadas a las muñecas.
– Al parecer ofreció resistencia -dijo Sophie-: tenía un par de uñas rotas. No creo que encuentren ADN debajo de las demás, porque estaban bastante limpias, pero podemos sacar fibras y compararlas con su ropa.
Por un instante me abrumaron las ganas de dejarla ahí: apartar las manos de los técnicos y gritarles a los del depósito que se largaran. Ya nos habíamos cebado bastante en ella. Lo único que le quedaba era su muerte y yo quería dejarle al menos eso. Deseé envolverla en suaves mantas, apartarle el pelo apelmazado y hacerle un edredón de hojas caídas y susurros de pequeños animales. Dejarla dormir mientras se deslizaba para siempre en su río secreto y subterráneo, mientras las estaciones palpitantes proyectaban semillas de diente de león y fases lunares y copos de nieve por encima de su cabeza. Se había esforzado tanto por vivir…
– Tengo la misma camiseta -dijo Cassie en voz baja, junto a mi hombro-. Sección juvenil de Penney's.
Se la había visto antes, pero supe que no volvería a ponérsela. Esa inocencia violada era demasiado vasta y definitiva como para permitir el menor comentario irónico sobre parecidos.
– Aquí está lo que quería enseñaros -dijo Sophie vivamente.
Sophie no aprueba ni el sentimentalismo ni el humor negro en la escena del crimen. Dice que hacen perder un tiempo que podría invertirse trabajando en el maldito caso, pero lo que quiere decir es que las estrategias para sobrellevarlo le parecen cosa de débiles. Señaló el borde de la piedra.
– ¿Queréis unos guantes?
– Yo no tocaré nada -respondí mientras me acuclillaba en la hierba.
Desde ese ángulo pude ver que uno de los ojos de la niña era una rendija abierta, como si sólo fingiera estar dormida a la espera del momento de saltar y gritar: «¡Uh! ¡Os lo habéis creído!». Un escarabajo negro y brillante marcaba el paso metódicamente sobre su antebrazo.
A tres o cuatro centímetros del borde de la piedra, en la parte superior, había un surco grabado como de un dedo de ancho. El tiempo y la climatología lo habían pulido hasta dejarlo casi lustroso, pero había un punto en que al autor le había resbalado el cincel, arrancando un pedazo del borde y dejando un minúsculo saliente irregular. Una mancha de algo oscuro, casi negro, estaba adherida a la parte inferior.
– Helen se ha dado cuenta -nos dijo Sophie. La técnica aludida alzó la vista y me miró con una sonrisa orgullosa y tímida-. Lo hemos recogido y es sangre, ya os diré si humana. Dudo que tenga algo que ver con nuestro cadáver: la sangre de la chica ya se había secado cuando la trajeron aquí y, de todos modos, apuesto a que ésta tiene años de antigüedad. Podría ser de un animal o de una pelea de adolescentes o vete a saber, pero aun así es interesante.
Pensé en el delicado hoyuelo junto al hueso de la muñeca de Jamie y en la nuca morena de Peter, bordeada de blanco después de un corte de pelo. Podía percibir que Cassie no me miraba.
– No veo qué relación puede haber -dije.
Me puse en pie, pues empezaba a costarme mantenerme en equilibrio sin tocar la mesa, y la cabeza comenzó a darme vueltas.
Antes de dejar el yacimiento me detuve en la pequeña colina que se alzaba por encima del cuerpo de la niña y di una vuelta completa sobre mí mismo, grabando en mi mente una visión panorámica de la escena: zanjas, casas, campos, caminos de acceso, rincones y trazados. A lo largo del muro de la urbanización habían dejado una delgada franja de árboles intacta, seguramente para proteger la sensibilidad estética de los residentes de la vista rigurosamente arqueológica. Uno de esos árboles tenía un trozo roto de cuerda de plástico azul atado con fuerza alrededor de una rama alta que colgaba medio metro. Estaba deshilachada y mohosa, lo que hacía pensar en alguna historia gótica y siniestra (linchamientos, suicidios a medianoche…), pero yo sabía qué era: los restos de un columpio de neumático.
Читать дальше