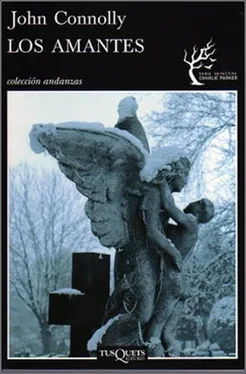Y si é sas eran personas queridas, tu mujer y tu hija, en fin…
Una amiga y su hija; estaban de visita: así las había descrito Parker a Mickey, pero éste ni por un momento aceptó esa explicación. Eran visitantes, sí, pero no de las que duermen en la habitación de los invitados y se entretienen con juegos de mesa las noches de invierno. Mickey no comprendía su naturaleza, todavía no, y aún no había decidido si mencionar o no ese encuentro en el libro que presentase a la editorial. Sospechaba que no. Si incluía una historia de fantasmas en su narración, corría el riesgo de socavar el fundamento real de toda la obra. Por otra parte, esa mujer y esa niña, y sus padecimientos, representaban el núcleo del libro. Mickey siempre había considerado a Parker un hombre perseguido por los fantasmas de su esposa y de su hija, pero no literalmente. ¿Era ésa la respuesta? ¿Había visto Mickey la prueba de la presencia de auténticos fantasmas?
Y todas estas reflexiones e ideas las añadió a sus notas.
Mickey tomó una habitación en un hotel cercano a Penn Station, un típico establecimiento para turistas con un laberinto de habitaciones pequeñas ocupadas por asiáticos ruidosos pero correctos y familias de paletos que pretendían visitar Nueva York por poco dinero. A última hora de la tarde estaba sentado en lo que, desde su punto de vista, y el de la mayoría de la gente excepto los mendigos, era un antro, y se planteaba qué podía pedir sin poner en peligro su salud. Le apetecía un café, pero aquél semejaba uno de esos sitios donde pedir café por cualquier razón que no fuera una resaca se vería con malos ojos, si es que no se consideraba prueba irrefutable de tendencias homosexuales.
De hecho, pensó Mickey, incluso lavarse las manos después de una visita al baño podía verse con recelo en un tugurio como aquél.
Tenía un menú a su lado, y en una pizarra vio una lista de platos del día que bien podían haber estado escritos en sánscrito, de tanto tiempo como llevaban allí y de tan inmutables como eran, pero nadie comía. Nadie hacía prácticamente nada, porque Mickey era la única persona en el local, aparte del camarero, y éste parecía no haber consumido nada más que hormonas del crecimiento durante aproximadamente una década. Tenía bultos en sitios donde ninguna persona normal los habría tenido. Tenía bultos incluso en la calva, como si su coronilla hubiese desarrollado músculos para no sentirse excluida del resto del cuerpo.
– ¿Le pongo algo? -preguntó con una voz más aguda de lo que Mickey esperaba. Pensó que tal vez se debía a los esteroides. El camarero tenía unas peculiares protuberancias en el pecho, como si sus pectorales hubiesen engendrado sus propios pectorales secundarios. Estaba tan bronceado que se confundía con la madera y la mugre del bar. Mickey tuvo la impresión de hallarse ante unas medias de mujer repletas de balones de fútbol.
– Espero a alguien.
– Pues pida algo mientras espera. Considérelo el pago por el alquiler del taburete.
– Un sitio muy hospitalario -observó Mickey.
– Si busca hospitalidad, vaya a un centro de acogida. Esto es un negocio.
Mickey pidió una cerveza ligera. Casi nunca bebía antes de la noche, e incluso entonces solía limitar su consumo a una o dos cervezas, exceptuando la noche que visitó la casa de Parker, y ésa fue excepcional en muchos sentidos. En ese momento no se moría por una cerveza; es más, la sola idea de tomarse una le revolvía el estómago, pero no tenía intención de ofender a un individuo que parecía capaz de volverlo primero del revés y luego otra vez del derecho antes de que él se diera cuenta siquiera de lo que pasaba. Llegó la cerveza. Mickey la miró fijamente, y la cerveza le sostuvo la mirada. La espuma empezó a desaparecer, como en respuesta a la falta de entusiasmo de Mickey.
La puerta se abrió y entró un hombre. Era alto, dotado de la mole natural propia de quienes nunca han sentido la necesidad de recurrir a potenciadores artificiales del crecimiento más allá de la carne y la leche. Vestía un abrigo largo azul, que llevaba desabotonado y dejaba al descubierto una barriga de tamaño considerable. Tenía el pelo muy blanco, corto, y la nariz roja, no sólo por el viento frío de la calle. Mickey comprendió que había hecho bien en pedir una cerveza.
– Vaya -dijo el camarero-, pero si es el capitán. Cuánto tiempo sin vernos.
Tendió una mano, y el recién llegado se la estrechó afectuosamente, empleando la otra para darle una palmada en la voluminosa parte superior del brazo.
– ¿Qué tal, Hector? Veo que sigues tomando esa mierda.
– Así me mantengo grande y en forma, capitán.
– Te han salido tetas, y debes de estar afeitándote la espalda dos veces al día.
– Tal vez me deje crecer el pelo, así los chicos tendrán algo donde agarrarse.
– Eres un desviado, Hector.
– Y a mucha honra. ¿Qué te sirvo? La primera es a cuenta de la casa.
– Todo un detalle por tu parte, Hector. Un Redbreast, si no te importa, para sacudirme el frío de los huesos.
Se dirigió hacia el extremo de la barra, donde estaba sentado Mickey.
– ¿Es usted Wallace? -preguntó.
Mickey se puso en pie. Medía alrededor de un metro setenta y cinco, y el recién llegado lo aventajaba en quince o veinte centímetros.
– Capitán Tyrrell. -Se estrecharon la mano-. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo.
– Bueno, después de la invitación de Hector, las copas corren de su cuenta.
– Con mucho gusto.
Hector colocó un generoso whisky, sin estorbos como hielo o agua, junto a la mano derecha de Tyrrell. Éste señaló un reservado al fondo.
– Llevemos las copas allí. ¿Ha comido?
– No.
– Aquí preparan una hamburguesa excelente. ¿Come usted hamburguesas?
Mickey dudaba mucho de que en un sitio como aquél preparasen nada excelente, pero supo que no le convenía rehusar el ofrecimiento.
– Sí. Una hamburguesa no es mala idea.
Tyrrell levantó la mano y comunicó el pedido a Hector a voz en grito: dos hamburguesas, poco hechas, con todos los extras. Poco hecha, pensó Mickey. Dios bendito. La habría preferido casi carbonizada con la esperanza de matar todas las bacterias que pudieran haberse instalado en la carne. A saber si no sería ésa la última hamburguesa que comía en su vida.
Hector introdujo el pedido debidamente en una caja registradora de una modernidad asombrosa, si bien la manejaba como un simio.
– Wallace: un buen apellido irlandés -observó Tyrrell.
– Belga-irlandés.
– Vaya una mezcla.
– Europa. La guerra.
La expresión de Tyrrell se suavizó, transformándose en un desagradable gesto de sentimentalismo, como un dulce de malvavisco reblandeciéndose.
– Mi abuelo sirvió en Europa. En los Reales Fusileros Irlandeses. Le pegaron un tiro por la molestia.
– No sabe cuánto lo siento.
– Ah, no, no murió. Aunque perdió la pierna izquierda por debajo de la rodilla, eso sí. En aquellos tiempos no había prótesis, o no como las de ahora. Cada mañana se plegaba la pernera y se la prendía con imperdibles. Creo que lo lucía con orgullo.
Levantó la copa ante Mickey.
– Sl á inte -dijo.
– Salud -respondió Mickey. Bebió un buen trago de cerveza. Por suerte, estaba tan fría que apenas percibió el sabor. Metió la mano en la cartera y sacó un cuaderno y un bolígrafo.
– Derecho al grano -observó Tyrrell.
– Si prefiere esperar…
– No, no. Me parece bien.
Mickey extrajo una pequeña grabadora digital Olympus del bolsillo de la chaqueta y se la enseñó a Tyrrell.
– ¿Le importa si…?
– Sí me importa. Guárdesela. Mejor aún, quite las pilas y deje ese artefacto donde yo lo vea.
Читать дальше