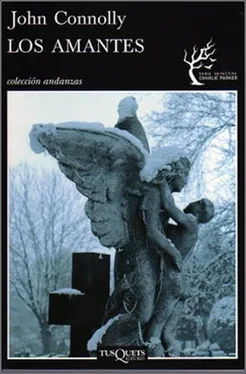– ¿Por qué no miró?
– Decidí marcharme. -Su semblante, y esas dos palabras, lo decían todo.
– Muy sensato por su parte. Ya de entrada no tenía por qué haber venido aquí.
– Sólo quería ver dónde vivía. No lo hice con mala intención.
– Ya.
Respiró hondo y, en cuanto tuvo la certeza de que no vomitaría, hizo acopio de fuerzas y se irguió.
– ¿Quiénes eran? -preguntó.
Ahora me tocaba a mí mentir.
– Una amiga. Una amiga y su hija.
– ¿La hija de su amiga anda siempre por ahí, entre la nieve y la bruma, escribiendo mensajes en los cristales ajenos?
– ¿Escribiendo? ¿De qué me habla?
Mickey tragó saliva. Le temblaba la mano derecha. Tenía la izquierda hundida en el bolsillo del abrigo.
– Cuando volví al coche, había algo escrito en la ventanilla -explicó-. Decía: «No se acerque a mi papá».
Necesité todo mi autocontrol para no delatarme. Me asaltó un intenso deseo de subir a la buhardilla para ver la ventana, porque recordaba un mensaje escrito allí en el cristal, una advertencia dejada por una entidad que no era exactamente mi hija. Sin embargo, la casa no me producía las mismas sensaciones que entonces. Ya no la notaba asediada por la rabia, la pena y el dolor. Antes percibía su presencia en el movimiento de las sombras, en los crujidos de las tablas, en las puertas que se cerraban despacio cuando no había brisa y en el golpeteo contra los cristales donde ninguna rama podía tocar las ventanas. Ahora la casa estaba en paz, pero si era verdad lo que decía Wallace, algo había regresado.
Recordé que mi madre me dijo una vez, unos años después de la muerte de mi padre, que la noche que llevaron su cuerpo a la iglesia, ella soñó que la despertaba una presencia en la habitación y que creyó sentir a su marido cerca de ella. En el rincón opuesto del dormitorio había una silla, donde él solía sentarse todas las noches para acabar de desvestirse. Se acomodaba en ella para quitarse los zapatos y los calcetines, y a veces se quedaba allí en silencio durante un rato, con los pies descalzos firmemente plantados en la moqueta, el mentón apoyado en las palmas de las manos, y reflexionaba acerca del día que llegaba a su fin. Mi madre me contó que, en el sueño, mi padre estaba otra vez en la silla, sólo que no lo veía claramente. Cuando concentraba la mirada en la figura del rincón, distinguía sólo una silla, pero cuando apartaba la vista, advertía con el rabillo del ojo que una figura cambiaba allí de posición. Debería haberle dado miedo, pero no fue así. En el sueño, empezaban a pesarle los párpados. Pero ¿cómo pueden pesarme los párpados, pensaba, si todavía duermo? Se resistía, pero la necesidad de dormir era superior a sus fuerzas.
Y justo cuando perdía el conocimiento, sintió una mano en la frente, y unos labios le rozaron la mejilla, y ella percibió el dolor y la culpabilidad de su marido, y en ese momento, creo, empezó por fin a perdonarle lo que había hecho. Durante el resto de la noche durmió profunda y plácidamente, y pese a todo lo ocurrido no lloró al pronunciarse las últimas oraciones por él en la iglesia, y cuando depositaron el ataúd en la fosa, y doblaron la bandera y se la pusieron a ella en las manos, esbozó una triste sonrisa por el hombre que había perdido y una única lágrima reventó en la tierra como una estrella caída.
– La hija de mi amiga le ha gastado una broma pesada -dije.
– ¿Ah, sí? -preguntó Wallace, y ni siquiera intentó disimular el escepticismo en su voz-. ¿Siguen aquí?
– No. Se han ido.
Lo dejó correr.
– Eso que ha hecho ha sido una bajeza. ¿Tiene por costumbre pegarle a la gente sin previo aviso?
– Deformación profesional. Si hubiese avisado a ciertas personas antes de pegarles, me habrían matado a tiros. Por lo que se ve, las advertencias reducen el impacto.
– Pues le diré que, ahora mismo, casi desearía que alguien le hubiera pegado un tiro.
– Al menos es sincero.
– ¿Para eso me ha hecho venir aquí? ¿Para intentar disuadirme por segunda vez?
– Lamento haberle pegado, pero esto tiene que oírlo cara a cara, y no en un bar. No pienso ayudarle con su libro. Es más, haré cuanto esté a mi alcance para asegurarme de que no va más allá de unas anotaciones en uno de sus cuadernos.
– ¿Es una amenaza?
– Señor Wallace, ¿recuerda al caballero del Bear que hablaba de las posibles motivaciones de los abductores alienígenas?
– Sí. De hecho, ayer volví a verlo. Me esperaba en el aparcamiento de mi motel. Supuse que lo mandó usted.
Jackie. Debería haberme figurado que se haría cargo del asunto en un desencaminado intento de ayudarme. Me pregunté cuánto tiempo se habría pasado yendo de un motel a otro en busca del coche de Wallace en los aparcamientos.
– No lo mandé yo, pero es uno de esos hombres a quienes no es fácil mantener bajo control, por no hablar ya de sus dos compinches; a su lado, él es la delicadeza en persona. Son hermanos, y hay cárceles que no quieren volver a verlos por allí porque les dan miedo a los demás reclusos.
– ¿Y qué? ¿Va a echarme encima a sus amigos? Es usted un hombre muy duro.
– Si quisiese hacerle tanto daño, me ocuparía personalmente. Hay otras formas de atajar la clase de problema que usted representa.
– Yo no soy un problema. Sólo quiero contar su historia. Me interesa la verdad.
– No sé cuál es la verdad. Si no lo sé después de tanto tiempo, usted no va a tener más suerte que yo.
Entrecerró los ojos en una expresión de sagacidad, y su rostro recobró en parte el color. El mero hecho de hablar con él del asunto había sido un error por mi parte. Aquel hombre era como un evangelizador que, en una de sus visitas de puerta en puerta, se encuentra con alguien dispuesto a entablar una discusión teológica con él.
– Pero yo puedo ayudarle -aseguró-. Soy una parte neutral. Puedo hacer averiguaciones. No tiene por qué salir todo en el libro. Usted controlará la manera en que se presenta su imagen.
– ¿Mi imagen?
Se dio cuenta de que iba por mal camino y echó marcha atrás desesperadamente.
– Es una manera de hablar. Lo que quería decir es que ésta es su historia. Para contarla debidamente, hay que hacerlo con su voz.
– No -repliqué-. Ahí es donde se equivoca. No debe contarse, y punto. No vuelva a venir a mi casa, ni a mi lugar de trabajo. Sin duda ya sabe que tengo una hija. Su madre no hablará con usted, eso se lo aseguro. Si se acerca a ellas, si pasa siquiera por su lado en la calle y cruza una mirada con ellas, lo mataré y lo enterraré en una fosa poco profunda. Tiene que olvidarse de esto.
A Wallace se le endureció el semblante y vi asomar su fortaleza interior. De pronto me invadió el cansancio. Wallace no iba a perderse en la noche.
– Pues permítame que le diga una cosa, señor Parker. -Mencionó el nombre de un famoso actor, un hombre en torno a quien corrían rumores de carácter sexual sin el menor fundamento desde hacía tiempo-. Hace dos años accedí a escribir una biografía no autorizada sobre él. No es mi especialidad, todas esas gilipolleces de Hollywood, pero el editor había oído hablar de mi talento, y pagaban bien precisamente por tratarse del individuo en cuestión. Es uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Su gente me amenazó con la ruina económica, el desprestigio, incluso la pérdida de las extremidades. Ese libro se publicará dentro de seis meses, y puedo dar fe de todas y cada una de las palabras que aparecen. Él se negó a cooperar, pero dio igual. El libro verá la luz de todos modos, y encontré a personas que juraron que toda su vida es una mentira. Ha cometido usted un error al darme un puñetazo en el vientre. Ha sido el comportamiento de un hombre asustado. Sólo por eso voy a escarbar y hurgar en todos los rincones sucios de su vida. Voy a averiguar cosas sobre usted que ni usted mismo sabe. Y luego voy a plasmarlas en el libro, y usted podrá comprar un ejemplar y leerlas, y quizás entonces descubra algo sobre sí mismo, pero lo que sí le aseguro es que descubrirá algo sobre Mickey Wallace.
Читать дальше