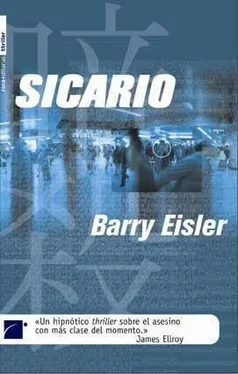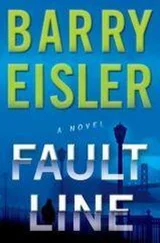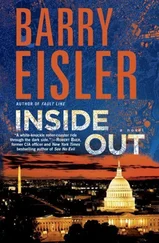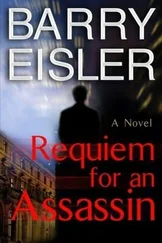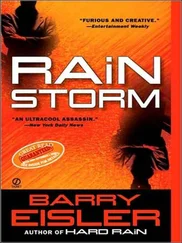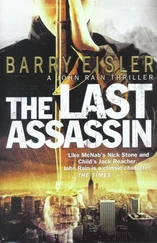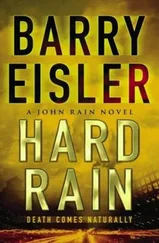El sábado siguiente por la mañana a las diez en punto llegué a la cafetería Aoyama Blue Mountain de Omotesando-dori, equipado con una pequeña unidad que activaría el teléfono de Midori y un móvil para escuchar cualquier cosa a la que me conectara. Tomé asiento en una de las mesitas que daban a la calle y le pedí un café exprés a una camarera con aspecto aburrido. Mientras observaba el paso del gentío poco numeroso a media mañana, accioné la unidad y escuché un ligero silbido en el auricular, que me indicaba que se había establecido la conexión. Aparte de eso, silencio. No me quedaba más remedio que esperar.
Un equipo de obreros se había situado unos metros más abajo de la entrada del Blue Mountain para arreglar los baches de la carretera. Había cuatro trabajadores mezclando la grava y midiendo las cantidades correctas; dos hombres sobraban, pero la yakuza , la mafia japonesa, ejerce una gran influencia en la industria de la construcción e insiste en colocar a más obreros de los necesarios. El Gobierno, satisfecho por contar con otra vía más para la creación de empleo, es cómplice. Así el desempleo se mantiene a niveles tolerables socialmente. La máquina sigue funcionando.
Como viceministro del Kokudokotsusho, el padre de Midori se habría encargado de las obras y de la mayor parte de los grandes proyectos de obras públicas emprendidos en todo Japón. Habría estado bien involucrado en muchos de estos asuntos. No era de extrañar que alguien quisiera adelantar su muerte.
Dos hombres de mediana edad con traje y corbata negros, el vestuario moderno para los funerales en Japón, se marcharon de la cafetería y el aroma de grava caliente me llegó hasta la mesa. Ese olor me recordó mi niñez en Japón, los días de final del verano en que mi madre me acompañaba a la escuela para el primer día de curso. En esa época del año siempre parecía que las carreteras estaban en proceso de repavimentación y, para mí, ese tipo de obra sigue oliendo al presagio de una nueva tanda de acoso y ostracismo.
A veces siento que mi vida se ha dividido en segmentos. Yo los llamaría capítulos, pero las piezas están separadas de forma tan abrupta que al total le falta el tipo de continuidad que los capítulos le conferirían. El primer segmento termina con la muerte de mi padre, suceso que hizo añicos un mundo previsible y seguro, sustituido por la vulnerabilidad y el temor. Se produjo otra ruptura cuando recibí un breve telegrama militar comunicándome que mi madre había muerto y ofreciéndome un permiso de EEUU para el funeral. Con mi madre perdí un centro de gravedad emocional, una fuerza psíquica lejana que regulaba mi comportamiento, y me invadió una sensación de libertad nueva y espantosa. Camboya fue otra ruptura, un internamiento más en la penumbra.
Por extraño que parezca, el momento en que mi madre me llevó a EEUU desde nuestra casa de Japón no representa una línea divisoria, ni entonces ni ahora. Era un intruso en ambos lugares, y el traslado no hizo más que confirmar ese estado. Ninguna de mis excursiones geográficas subsiguientes resultó especialmente distinta. Durante una década a partir del funeral del Loco Genial vagué por la tierra como un sicario, tentando a la suerte para que me mataran, pero sobreviví porque una parte de mí ya estaba muerta.
Luché junto a los cristianos libaneses en Beirut cuando la CIA me reclutó para adiestrar a las guerrillas de los muyahidin que se enfrentaban a los soviéticos en Afganistán. Era perfecto: experiencia en combate y un historial de mercenario que permitía la negación más absoluta de mi existencia por parte del Gobierno.
Para mí siempre ha habido una guerra y la época anterior me parece irreal, de ensueño. La guerra es la base desde la que lo abordo todo. La guerra es lo único que conozco. ¿Conocéis la parábola budista?: «Un monje se despertó de un sueño en el que era una mariposa, entonces se preguntó si era una mariposa soñando que era un hombre».
Un poco después de las once, oí sonidos de movimiento en el apartamento de Midori. Pasos, luego agua que corría, lo que supuse que era una ducha. Caí en la cuenta de que trabajaba de noche, por lo que lo más probable era que se levantara tarde. Acto seguido, poco antes del mediodía, oí una puerta exterior que se cerraba y el clic mecánico de una cerradura y supe que por fin se ponía en marcha.
Pagué los dos cafés que me había tomado y salí a Omotesando-dori, donde me encaminé con tranquilidad hacia la estación de Harajuku. Quería llegar al paso elevado para peatones. Así disfrutaría de una vista panorámica, pero también me dejaría desprotegido, por lo que no podría quedarme demasiado rato.
Había calculado bien. Sólo tuve que esperar unos minutos en el paso elevado hasta que la vi. Se acercaba desde su bloque de apartamentos y giró a la derecha en Omotesando-dori. Desde allí me resultaba fácil seguirla.
Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y los ojos oscuros ocultos tras unas gafas de sol. Vestía unos pantalones negros ajustados y un jersey de pico también negro; caminaba con seguridad, con un rumbo claro. Tenía que reconocer que tenía buena presencia.
«Ya basta -me dije-. Su aspecto no tiene nada que ver con todo esto.»
Llevaba una bolsa de la compra que reconocí por su característico color de arce, era de Mulberry, el fabricante inglés de artículos de piel. Había una tienda en Minami Aoyama y me pregunté si se dirigía allí para devolver algo.
A media altura de Aoyama-dori entró en Paul Stuart. Podría haberla seguido al interior, fingir que nos encontrábamos por casualidad, pero tenía curiosidad por saber a qué otros sitios iba y decidí esperar. Me coloqué en la Galería Fouchet situada al otro lado de la calle, donde admiré varios cuadros que me permitían disfrutar de una vista de la calle hasta que salió, con una bolsa de Paul Stuart en mano, al cabo de veinte minutos.
Su siguiente parada fue en Nicole Farhi London. Esta vez la esperé en el mercado de flores de Aoyama, en la planta baja del edificio La Mia. A partir de allí siguió recorriendo una serie de calles secundarias anónimas de Omotesando, parándose periódicamente a echar un vistazo en alguna de las boutiques de la zona, hasta que salió a Koto-dori, donde giró a la derecha. La seguí desde el otro lado de la calle hasta que la vi entrar en Le Ciel Bleu.
Entré en la tienda de J. M. Weston a admirar los zapatos hechos a mano en los escaparates desde un ángulo que me permitía ver Le Ciel Bleu. Al parecer, tenía un gusto predominantemente europeo. Evitaba las tiendas grandes, incluso las caras. Parecía estar completando un círculo que la llevaría de vuelta a su apartamento. Y seguía llevando la bolsa de Mulberry.
Si de hecho se disponía a realizar una devolución, yo tenía la oportunidad de llegar antes. Era un riesgo porque si me quedaba allí y ella se iba por otro camino, la perdería. Pero si me anticipaba a ella y la esperaba en su siguiente parada, el encuentro parecería más fortuito y era menos probable que pensara que la seguía.
Salí de la tienda de Weston y subí con rapidez por Koto-dori, mirando escaparates al pasar para tener la cara girada con respecto a Midori. En cuanto me alejé de Le Ciel Bleu, crucé la calle y me introduje en Mulberry. Me encaminé a la sección de caballeros, donde le dije a la encargada que estaba mirando, y empecé a examinar algunos de los maletines expuestos.
Al cabo de cinco minutos ella entró en la tienda tal como yo esperaba, se quitó las gafas de sol y respondió al irrashaimase de bienvenida de la encargada con una ligera inclinación de cabeza. Manteniéndola en el límite de mi visión periférica, levanté un maletín como si quisiera saber cuánto pesaba. Desde aquel ángulo, noté que su mirada se detenía y permanecía fija más tiempo de lo normal al echar un vistazo casual por la tienda. Di al maletín un último vistazo, lo dejé en el estante y alcé la mirada. Ella seguía mirándome con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha.
Читать дальше