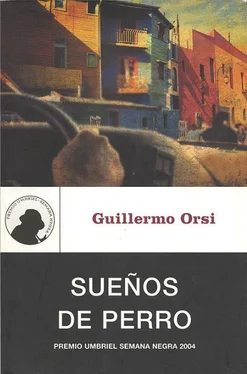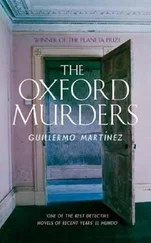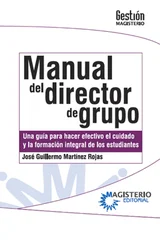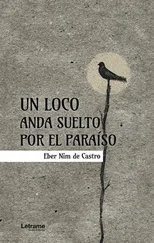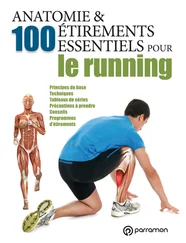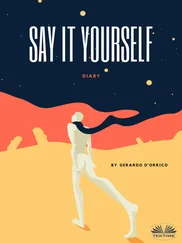– Al Chivo no le fue muy bien borrándose -recordé.
– Nadie escapa a su destino, pero podemos huir por un tiempo de nuestra perversa idiosincrasia, borrar las huellas, cruzar los ríos y dinamitar los puentes detrás nuestro. Usted vino a verme con preguntas cuyas respuestas ya conoce. Lo mismo que Robirosa. Llegan aquí tan inocentes, como si nada ni nadie los persiguiera, pero esto no es una cálida posada en medio de la estepa. Mire a su alrededor cuando salga, vea la gente que por aquí no más se enferma y muere sin que nadie los atienda, cuente a los cirróticos y a los drogones que arden por dentro de cara al sol y a las tormentas, a los chicos de seis años alucinados por el pegamento y las palizas de sus padres violadores. Lo que haya en ese sobre no va a revelarle seguramente nada que usted no sepa. Aunque se haya pasado la vida tratando de olvidarlo, usted y Robirosa vienen de la misma placenta metafísica. Si acepta esa realidad y huye ahora mismo, a lo mejor tiene una pequeña chance de no terminar retorciéndose con los mismos dolores que atormentaron a su amigo. Si no lo hace, si se empecina en quedarse y tratar de averiguar, va a pedir a gritos que alguien llegue a dibujarle un círculo rojo en el entrecejo.
Fue suficiente. Pagué mi consulta y me alejé de aquel brujo loco sin despedirme. Corrí por el villorrio como un soldado de las fuerzas aliadas por las playas de Normandía. En la estación Virreyes seguía vivo. Subí al tren y me senté en el último asiento del último vagón. Recién al llegar a San Isidro abrí el sobre. No tenía mis gafas, no pude ver con claridad los rostros, aunque ninguna lente de aumento iría a aportarme las definiciones que negaba mi conciencia.
Diez fotos, por lo menos, había en el sobre. Casi la misma toma en todas, como si el fotógrafo hubiera temido que algo fallara en su cámara: repitió obsesivamente el registro.
Cinco tipos, turbios, ahora en mi presbicia, y antes en la comedia que les había tocado representar. Los recorrí con los dedos como un lector de braille, buscando el relieve secreto que me anticipara el significado, los pegajosos hilos de la trama. Y por algún milagro -tal vez mi adrenalina- córneas y cristalinos acordaron abrir una claraboya de luz, de vergonzante videncia.
De los cinco, dos estaban vestidos de milicos. Relucientes uniformes blancos de gala, listos para una gran parada de fecha patria, caras de guerra ganada de antemano a un enemigo inerme, posición de firmes sobre la cubierta de un barco que nunca se hizo a la mar. Un tercero, de civil: pantalones y polera negra, gafas ahumadas, muecas de disgusto por las sucesivas tomas idénticas a que los obligaba el fotógrafo inexperto. Para el cuarto, pantaloncito y camiseta del equipo italiano que le dio la guita y la modesta gloria de ser noticia en La Stampa o el Corriere dello Sport . Y con su aspecto de rugbier sin barro ni transpiración en su uniforme de ídolo trasplantado, el cuarto abrazaba al quinto de las fotos, todas mal tomadas, todas con alguien o algo que se salía de foco, con alguna zona oscura, con algún gesto inoportuno de los retratados.
No había mechones ni pañuelos ni cartas en el amplio sobre marrón, ni anotaciones en los márgenes o al dorso de las fotos. El quinto, el abrazado, tenía un poco menos de panza y mucho pelo postizo cayéndole sobre los hombros desnudos de un vestido escotado, tetas también postizas que lucía con orgullo como un milico sus medallas mientras tiraba besos a cámara en algunas tomas o en otras hacía gestos obscenos.
Linda fiesta, pensé, ¿dónde habrá sido? Se veían tan jóvenes todos, tan a salvo. Al pie del sobre marrón, la fecha: veinticuatro de diciembre, escrita con tinta azul algo borrada, mil novecientos setenta y nueve.
Letra del Chivo escrita con prisas, antes de mandarle el sobre al gurú, presintiendo ya los pasos del que vendría a matarlo.
Viajé otra vez a Chascomús, necesitaba hablar con Charo. Si el Chivo había tenido tratos con los milicos, ella debió saberlo. En plena dictadura él vivía su racha de gloria en Italia, eran recién casados, tal vez la gallega empezara a sospechar o a temer que en algún momento se desprendería de su vida como un témpano del continente, pero todavía luchaba por él, le reclamaba esa felicidad que el Chivo irresponsablemente le había prometido.
En Chascomús encontré la casa habitada por extraños, la habían alquilado sin contrato apenas una semana atrás y la dueña prometió llamar a los inquilinos para darles su nueva dirección: se había ido a Buenos Aires, lo único que sabían, con sus dos hijos adolescentes; la abuela había muerto, creían; por eso tal vez la decisión fulminante, la necesidad de partir. Pobre gallega, pensé mientras volvía a la capital, quizás ahora puedas descansar, ver el pasado como un mal sueño que se desdibuja.
Ese descanso se volvió imposible para mí, convertido en una especie de cirujano que tiene que hacer algo con el cuerpo despanzurrado y palpitante bajo las miradas del anestesista y los asistentes: no puede el tipo encogerse de hombros, arrancarse el barbijo y decir «los engañé, no es una operación, es una autopsia, vamos a tomar algo que el fiambre no tiene apuro, pago la ronda». Lo que le pasó al Chivo había dejado de ser sólo un motivo de curiosidad personal y les importaba a varios: a mí, para enterarme de la verdad, y a otros, para taparla, coser el cuerpo y devolverlo al frigorífico del anonimato.
La Pecosa no sabía de las fotos. Sólo recordaba los nervios del Chivo el día en que fueron a ver al gurú para la última consulta.
– Nunca le di importancia a sus dolores -dijo-, es normal que a ustedes los viejos les duela todo. -Le mostré las fotos pero no reconoció a nadie-. Parecen disfrazados para un corso -comentó riéndose-, el maraca tiene una cara de degenerado que asusta, eso sí, y mirá que tengo experiencia en gente torcida. Pero no creo que el Chivo se lo culeara, a él le gustábamos adolescentes.
No le dije que el marica era ahora secretario privado de un gobernador, poco le hubiera importado y no se habría sorprendido.
– No creo que tu amigo la haya pasado tan mal. Fiestas, amistades, buen dinero mientras duró, y hacia el final, tal vez, más cansancio que arrepentimiento. Pero eso les pasa a muchos. Ahí fue donde lo agarraron mal parado.
La Pecosa estaba contenta porque iban a grabarle un compacto.
– Voy a ser la Tana Rinaldi del siglo veintiuno, Mareco. A lo mejor me reconcilio con el clon que encontraste en Mar del Plata y podemos ser una sola mina ganadora, chau a la calle y a los chulos.
– Siempre en tu vida va a haber un chulo, Pecosa.
La había descubierto un productor, «no sé si me tomó el pelo pero dice que trabaja de ejecutivo en una grabadora, a lo mejor es cierto», me contó en su departamento, mientras el camionero viajaba por la Patagonia.
– Nada de sexo. Amigos. Ahora soy otra -se había atajado cuando abrió la puerta y me ofreció pasar a tomar algo «pero sólo unos mates».
– Olvidate de los muertos -me rogó-, sos un tipo grande, acordate de los que están vivos y todavía te necesitan.
– Mis hijos se las arreglan sin mi ayuda para joderse -le expliqué-, mi ex mujer quiere que acepte que la culpa de su desdicha es sólo mía, y que le pase guita. A los muertos uno los moldea como quiere, la memoria es muy buena arcilla, pero los vivos están ahí para desmentirnos.
– El Chivo sabe hacerte quedar mal como si estuviera vivo -dijo la Pecosa y me pidió que me cuidara, después de devolverme las fotografías.
Terminamos enredados, a pesar de su advertencia. Como quien repone un cuadro en la pared de la que se acaba de caer llevándose un pedazo de revoque. Con golpes secos, casi sobre el vacío, en una mampostería que ya no podrá sostenerlo. Nos enredamos sabiendo que todo muy pronto e inevitablemente se vendría abajo y algo muy profundo quedaría al desnudo, mostrándonos el punto ciego del derrumbe.
Читать дальше