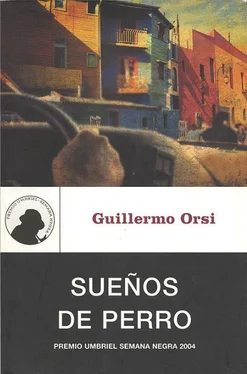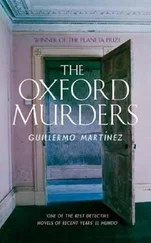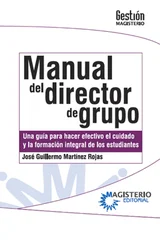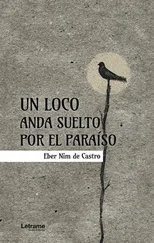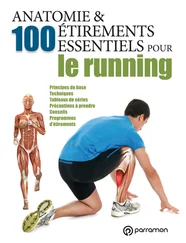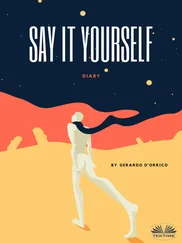Rosario, la pobre Charo que la noche de su muerte pareció más indignada que dolida, «la gallega» que se quedó en Buenos Aires con el hijo varón que habían tenido un año antes, y a quien el Chivo volvió a embarazar en uno de sus viajes relámpago, no sé si por tener otro pibe o por evitar que lo siguiese a Italia.
Lo cierto, lo más cercano en el tiempo y tenebroso, es que al Chivo se lo cargaron. Dicen que llegó un travesti cojo preguntando por él y alguien que vive en la planta baja le indicó la pieza, «segundo piso por esa escalera del fondo». En el techo de aquel puterío hay un palomar, mensajeras que van y vienen sin llevar mensajes a nadie porque hoy existen los emails. Cuando sonó el tiro, el medio centenar de palomas se espantó y estuvieron revoloteando sobre la terraza sin atreverse a bajar durante por lo menos media hora. «Volaban en círculos -declaró a los de la televisión una vecina-, parecían buitres, murciélagos, cualquier bicho menos palomas.» «¿Conocía al occiso?», le preguntaron los de la tele y la vecina infló el buche como una paloma más, envanecida por su notoriedad: «Un pobre diablo. Tenía más bien pinta de criollo, aunque dicen que hace mucho tiempo fue medio crack en uno de esos juegos raros que por aquí juegan los extranjeros rubios».
Dos días después de su muerte ya nadie se acordaba del Chivo Robirosa. Charo volvió a irse a Chascomús para borrar el asunto, llevándose a los hijos que hacía años que habían olvidado la cara del padre. No sé siquiera si se enteraron de su desgraciado final, y puesto en el lugar de la viuda creo que no les habría contado nada, ya tendrán tiempo los pibes cuando sean mayores de escarbar buscando el hueso de la verdad y elegir después por la obra social al sicoanalista que tengan más a mano para elaborar el duelo.
Como vivo solo tampoco volví a hablar con nadie del Chivo, aunque la idea de darme una vuelta por el hotel donde lo habían despachado me rondaba inexplicablemente, una obsesión hueca, una clase de vértigo que me convocaba a asomarme al vacío sin ningún fin práctico y con la posibilidad de estrellarme la cabeza contra el fondo. De todos modos no creo que hubiera ido si la carta no hubiera llegado aquella mañana a mis manos.
La tiró el portero por debajo de la puerta, junto con una factura de la telefónica y un requerimiento del abogado de mi ex mujer a ponerme al día con las cuotas de alimentos que no pago desde hace cinco años. Hacía calor, enero al rojo vivo, Buenos Aires se pone insoportable en una torre de veinte pisos enfrentada a otras torres de puro cemento, en el alguna vez elegante y hoy promiscuo barrio de Belgrano.
«Míster Sebastián Mareco», habían escrito y, aunque el sobre no tenía remitente, supe que era carta de mi viejo amigo muerto. El único que todavía me decía míster era él, porque a pesar de mi apellido italiano mi madre era más inglesa y conservadora que Margaret Thatcher. Nunca entendí por qué se había casado con un italiano violento de Calabria, secretos del alma femenina o el recuerdo de viejos orgasmos guardados como relicarios. «Marequito del alma, querido amigo injustamente olvidado por mi corazón ingrato», encabezaba el Chivo aquella carta de caligrafía irregular, escrita con el pulso tembloroso de un alcohólico o de un parkinson avanzado que sin embargo, por el tono, no había bloqueado aún su capacidad de razonar y recordar. «Ni hace falta que te aclare que estoy en aprietos; para qué, si no, iba a escribirte después de tanto tiempo. No se trata de guita, no te asustes, aunque mal no me vendría cuando la fiesta que fue mi vida durante muchos años me pasa facturas de las que nadie se hace cargo. Pensé en llamarte por teléfono y encontrarnos pero me da vergüenza que me veas así. Vos sabés, no hacen falta los detalles: la marabunta de la vida, ¿te acordás?, así la llamábamos, cuando nos cruzábamos con algún viejo conocido, compañero del colegio o de la milicia, achacoso y resentido. Otro más al que le pasó por encima la marabunta de la vida, decíamos, y nos cagábamos de risa para espantar a nuestras propias hormigas.
»Pero al grano, che, que somos gente grande y el tiempo no nos sobra.
»Me quieren matar, Mareco. No lo tomes en joda, va en serio. Qué hice, te preguntarás. ¿Pero es que hay que hacer algo, o algo justifica apurarle el final a un tipo como yo? No le robé la hembra a nadie. Con qué, además. Pobre, viejo y con la salud medio arruinada. Ni Frankestein se pondría celoso porque cruzara un par de miradas con su novia. Mi único pecado en los últimos diez años -fijate qué cráter lunar en mi vida, un solo pecado en toda una década- fue quedarme con un cambio. Sabés cómo es esto y te imaginarás en qué ando, o andaba, hasta hace un mes: en esquivarle el bulto a la miseria y no tener que dormir a la intemperie. Un ex compañero del club, Abel Sagarra, y otro que fue boxeador y de los buenos viven bajo la autopista, a la altura de Combate de los Pozos; cirujean y de vez en cuando, con una pilcha planchadita que protegen en medio de una pila de diarios, se mandan en un supermercado: el púgil llena el carrito y Sagarra después lo empuja afuera con la potencia y velocidad de locomotora que todavía conserva de cuando jugó hace treinta años contra los franceses, el viejo zorro. Aunque a veces lo alcanzan y van los dos a parar a la comisaría y los trituran a palos. Pero a pesar de las palizas, comen y mantienen los reflejos.
»Yo no puedo entrar en ésa. Nunca me ha dado el cuero por ser chivato ni para revolver basura, y me gusta dormir calentito, aunque en este departamento antiguo de San Telmo tengas que pedir permiso a las cucarachas para ir al baño. Pero al grano, carajo.
»Mi proveedor es un tal Fabrizio. Yo no consumo más, te aclaro, la merca sale un vagón y por ahora me cubro el alma con los recuerdos de los buenos tiempos. Pero como todavía necesito comer, voy y vengo con los mandados. Como si encargaran pizzas o empanadas a domicilio. La gente llama a lo de Fabrizio -buenos vecinos, ningún maleante: padres de familia, madres solteras, hijos adolescentes, el mercado es surtido y cumplidor- y yo les llevo el pedido. El Chivo Robirosa, puesto a recadero. Cuesta creerlo, ¿no? No sé en qué andarás vos, qué tacles te habrá hecho la vida, ni te pido ahora que me cuentes. Nadie llega intacto a la edad que nosotros tenemos, aunque hasta el culo que más sangró se disfrace de trasero de la Madonna.
»El caso es que una noche de tantas, después de una entrega, vuelvo a lo de Fabrizio a rendir mis cuentas. Llamo a la puerta y nadie sale a abrirme; tanteo el picaporte y como está sin llave, entro: en el living, la tele prendida con el programa de la Susana Giménez y un cordobés contando chistes; me quedé parado frente a la tele, riéndome con las huevadas que contaba mi comprovinciano. El tipo que salió del dormitorio de Fabrizio se topó conmigo, ahí parado, y la sorpresa lo inmovilizó lo suficiente para que yo tuviera tiempo de sentir que alguien me estaba mirando. Te juro que no le vi la cara, creí que era el gordo Fabrizio y estaba por repetirle el chiste que acababa de contar por televisión el cordobés cuando recibí el empujón que me hizo trastabillar y caerme detrás del sofá con el estrépito de un armario cargado de vajilla. Cuando reaccioné y me pude levantar, el tipo había rajado.
»Vi que la puerta del dormitorio del gordo había quedado abierta y me agarró una cosa en la garganta, Mareco, el instinto me decía "ni te asomes, andate". Pero no le hice caso al instinto y eso, en una vieja gloria del rugby, es un claro signo de decadencia. Me asomé.
»Mirá que soy un tipo acostumbrado a las trastiendas: el distinguido consorcio en el que vivo está lleno de putas de cuarta y de chulos flatulentos que aprovechan las horas de descanso para echarse en cara las traiciones. Lo que ves, escuchás y olés por esos pasillos habría convencido al Dante Alighieri de abandonar la literatura y anotarse de enfermera en la Cruz Roja.
Читать дальше