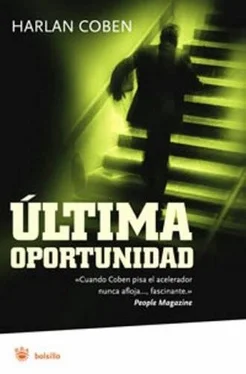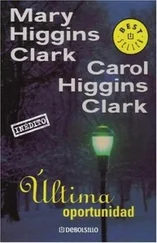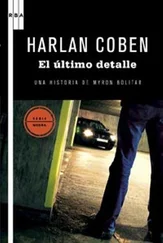– ¡Rachel!
Oí la desesperación en el eco. Me asustó. Pero tampoco obtuve respuesta.
¿Qué demonios estaba pasando allí dentro?
Busqué de nuevo algo afilado en el tractor, algo que pudiera utilizar para liberarme. Había óxido. Montones de óxido. ¿Funcionaría? ¿Si frotaba la esposa con un canto oxidado, la acabaría cortando? Lo dudaba, pero no tenía nada más.
Logré ponerme de rodillas. Apoyé las muñecas contra el canto oxidado y las fui subiendo y bajando como un oso que se rascara la espalda en un árbol. Me resbalaron los brazos. El óxido me hirió la piel y sentí un pinchazo hasta el brazo. Volví a mirar el establo, escuché atentamente, pero no oí nada.
Seguí frotando.
El problema era que lo hacía por tacto. Volví la cabeza cuanto pude, pero no me veía las muñecas. ¿Estaba teniendo algún efecto? No tenía ni idea. Pero era lo único que tenía al alcance. De modo que seguí frotando, intentando liberarme y separando los brazos como un Hércules en una película de serie B.
No sé cuánto rato estuve frotando. Probablemente no más de dos o tres minutos, aunque a mí me pareció mucho más. La esposa no se rompió ni se aflojó. Lo que me hizo detenerme fue un ruido. Se había abierto la puerta del establo. Por un momento, no vi nada. Luego salió el paleto peludo. Solo. Se dirigió hacia mí.
– ¿Dónde está ella?
Sin responderme, Verne Dayton se inclinó a comprobar mis esposas. Pude olerlo. Olía a hierba seca y sudor. Estaba examinando mis manos. Miré hacia atrás. Había sangre en el suelo. Sangre mía, sin duda. De repente se me ocurrió una idea.
Retrocedí y apunté un cabezazo en su dirección.
Sé lo doloroso que puede ser un cabezazo bien dado. He hecho operaciones de caras rotas por esta clase de golpes.
Pero éste no sería el caso.
La posición de mi cuerpo era precaria. Tenía las manos y los pies atados. Estaba de rodillas. Me retorcía por detrás. Mi cráneo no dio en la nariz o en una parte más blanda de su cara. Le dio en la frente. Se oyó un clone sordo, como algo salido de una banda sonora de los Three Stooges. Verne Dayton cayó hacia atrás, blasfemando. Yo perdí totalmente el equilibrio, y caí en caída libre sin nada más que mi cara para amortiguar el aterrizaje. Mi mejilla derecha se llevó la peor parte, y toda la dentadura se me movió. Pero estaba más allá del dolor. Volví los ojos en su dirección. Se sentó sacudiendo la cabeza. Tenía una pequeña herida en la frente.
Ahora o nunca.
Todavía atado, me lancé sobre él. Pero fui demasiado lento.
Verne Dayton se echó hacia atrás y levantó una bota. Cuando me acerqué, me pateó la cara como si apartara un leño. Caí hacia atrás. Él se arrastró hacia atrás una distancia prudente y cogió el rifle.
– ¡No se mueva! -Se tocó la herida de la frente con los dedos. Miró la sangre con incredulidad-. ¿Se ha vuelto loco?
Yo estaba boca arriba, respirando con dificultad. No creía que me hubiera roto nada, pero de todos modos no me importaba demasiado. Él se acercó a mí y me dio una fuerte patada en las costillas. El dolor fue como una cuchillada. Rodé hacia un lado. Él me cogió por los brazos y me arrastró. Yo intenté poner los pies debajo de mi cuerpo. Era fuerte CQmo un demonio. Los escalones de entrada a la casa no le hicieron reducir el paso. Me levantó, abrió la puerta con el hombro, y me tiró dentro como un saco de turba.
Caí con un golpe sordo. Verne Dayton entró y cerró la puerta. Examiné la habitación. Era a medias lo que uno se habría esperado y a medias, no. Lo esperado: había armas colgadas de la pared, mosquetones antiguos, rifles de caza. Había la consabida cabeza de ciervo, un título enmarcado de miembro de la Asociación Americana del Rifle a nombre de Verne Dayton, un tapiz con la bandera americana. Lo inesperado: el lugar estaba limpio como una patena y en cierto modo amueblado con gusto. Vi un parque infantil en un rincón, pero no estaba lleno de objetos. Los juguetes estaban en una caja de fibra de plástico con diferentes cajones de colores. Los cajones estaban clasificados con etiquetas.
Se sentó y me miró. Yo seguía boca abajo. Verne Dayton jugó con su pelo un rato, echándose atrás las mechas y colocándoselas detrás de las orejas. Tenía la cara delgada. Todo en él olía a patán.
– ¿Fue usted quien le pegó? -preguntó.
Al principio no entendí de qué estaba hablando. Luego recordé que el hombre había visto las lesiones de la cara de Rachel.
– No.
– ¿Esto le pone bien, eh? ¿Pegarle a una mujer?
– ¿Qué le ha hecho?
Sacó el revólver, abrió la recámara y metió una bala. La cerró y me apuntó a la rodilla.
– ¿Quién le envía?
– Nadie.
– ¿Quiere que le deje lisiado?
Ya me había hartado. Rodé sobre mi espalda, esperando oír que apretaba el gatillo. Pero no disparó. Me dejó moverme y siguió apuntándome. Me senté y lo miré. Esto lo desconcertó un poco. Dio un paso atrás.
– ¿Dónde está mi hija? -pregunté.
– ¿Qué? -inclinó la cabeza-. ¿Se está haciendo el gracioso?
Lo miré a los ojos y lo vi. No disimulaba. No tenía ni idea de lo que le decía.
– Vienen aquí con pistolas -dijo, con la cara cada vez más roja-. ¿Quieren matarme? ¿O a mi esposa? ¿O a mis hijos? -Verne acercó la pistola a mi cara-. Déme una buena razón para que no les pegue un tiro a los dos y los entierre en el bosque.
Niños. Había dicho hijos. Aquel escenario empezaba a no tener ni pies ni cabeza. Decidí arriesgarme.
– Escúcheme- dije-. Me llamo Marc Seidman. Hace dieciocho meses, mi esposa fue asesinada y secuestraron a mi hija.
– ¿Qué se está inventando?
– Por favor, déjeme que me explique.
– Un momento. -Verne me miró entornando los ojos. Se frotó la barbilla-. Me acuerdo de usted. Lo vi en la tele. A usted también le dispararon, ¿verdad?
– Sí.
– Entonces ¿por qué quiere robar mis armas?
Cerré los ojos.
– No he venido a robar sus armas -dije-. He venido… -no sabía cómo decirlo-…para encontrar a mi hija.
Tardó un segundo en entenderlo. Luego se quedó boquiabierto.
– ¿Cree que yo tuve algo que ver?
– No lo sé.
– Pues más vale que se explique.
Y lo hice. Se lo conté todo. La historia me parecía una locura al explicarla, pero Verne escuchó. Me dedicó toda su atención. Hacia el final, dije:
– El hombre que lo hizo, o que estaba implicado, ya no lo sé, tenía un móvil. Sólo había recibido una llamada. Y, sin duda, procedía de aquí.
Verne se quedó pensativo.
– Ese hombre. ¿Cómo se llamaba?
– No lo sé.
– Llamo a muchas personas, Marc.
– Sabemos que la llamada se hizo ayer por la noche.
Verne negó con la cabeza.
– No, no puede ser.
– ¿A qué se refiere?
– No estuve en casa anoche. Estaba fuera, tenía que hacer una entrega. Llegué a casa media hora antes que ustedes. Les vi cuando Munch, el perro, empezó a gruñir. Los ladridos no significan nada, pero cuando gruñe es para decirme que hay alguien.
– Espere. ¿No había nadie anoche?
Se encogió de hombros.
– Bueno, mi esposa y los niños. Pero los niños tienen seis y tres años. No creo que llamaran a nadie. Y conozco a Kat. Ella no llamaría a nadie tan tarde.
– ¿Kat? -dije.
– Mi esposa. Kat. Es una abreviación de Katarina. Es serbia.
– ¿Quieres una cerveza, Marc?
Me sorprendí a mí mismo diciendo:
– Me apetece mucho, Verne.
Verne Dayton me quitó las esposas. Me froté las muñecas. Rachel estaba a mi lado. Él no le había hecho daño. Sólo había querido separarnos, en parte, según él, porque creía que yo le había pegado y la había obligado a ayudarme. Verne tenía una valiosa colección de armas -muchas de ellas en condiciones de uso- y la gente estaba demasiado interesada en ellas. Creía que habíamos ido por eso.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу