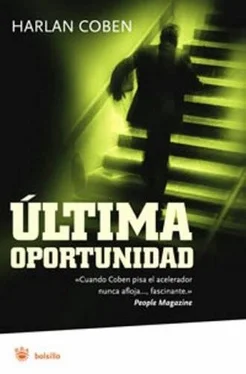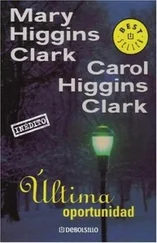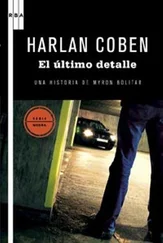Por un momento, no supe si estábamos ante un hombre o una mujer. La placa de bronce del nombre de la mesa decía Conrad Dorfman. Conclusión: un hombre. Se levantó teatralmente. Era demasiado delgado para su traje azul con rayas anchas a lo Guys and Dolls, entallado en la cintura de modo que la parte baja de la americana sobresalía de una forma que podía confundirse con una falda. Sus dedos también eran puntiagudos, el pelo liso como el de Julie Andrews en Víctor o Victoria; y su cara tenía una rara uniformidad que yo siempre asocio con una base de maquillaje.
– Por favor -dijo con una voz demasiado afectada-. Me llamo Conrad Dorfman. Soy vicepresidente ejecutivo de MVD. -Nos estrechamos la mano.
Él retuvo la nuestra excesivamente, y colocó la otra encima, sin dejar de mirarnos a los ojos. Conrad nos invitó a sentarnos. Lo hicimos. Nos preguntó si nos apetecía una taza de té. Rachel, que llevaba la voz cantante, dijo que sí.
Esto nos concedió unos minutos más de charla. Conrad interrogó a Rachel sobre su época en el FBI. Rachel fue vaga. Dio a entender que ella también trabajaba en el mundo de la investigación privada y por lo tanto era su colega y merecía un trato profesional cortés. Yo no dije nada, y la dejé trabajar. Llamaron a la puerta. La mujer que nos había acompañado al despacho abrió la puerta y empujó un carrito con un servicio de té de plata. Conrad sirvió las tazas. Rachel fue al grano.
– Esperamos que pueda ayudarnos -dijo Rachel-. La esposa del doctor Seidman fue cliente suya.
Conrad Dorfman se concentraba en el té. Utilizaba uno de aquellos coladores de aluminio que están tan de moda ahora. Sacudió algunas hojas y sirvió el té lentamente.
– Ustedes le entregaron un CD que estaba protegido con una contraseña. Necesitamos entrar en él.
Conrad ofreció una taza a Rachel y luego una a mí. Se acomodó y bebió un buen sorbo.
– Lo siento -dijo-. No puedo ayudarles. La contraseña la pone el propio cliente.
– El cliente está muerto.
Conrad Dorfman no parpadeó.
– Esto no cambia nada, en realidad.
– Su marido es el pariente más cercano. Ahora el CD es suyo.
– No sabría decirle -dijo Conrad-. No entiendo de leyes estatales. Pero tampoco tenemos el control de nada de esto. Como he dicho antes, el cliente decide la contraseña. Puede que le diéramos el CD, lo que ahora mismo no puedo ni confirmar ni negar, pero no podemos saber qué números o letras programó ella como contraseña.
Rachel esperó un instante. Miró a Conrad Dorfman. Él le sostuvo la mirada, pero la apartó primero. Cogió su taza y tomó otro trago.
– ¿Podemos saber por qué los contrató, para empezar?
– ¿Sin una orden judicial? No, no lo creo.
– Su CD -dijo-. Hay una entrada posterior.
– ¿Perdone?
– Todas las empresas la tienen -dijo Rachel-. La información no se pierde para siempre. Su empresa programa su propia contraseña para que ustedes puedan acceder al CD.
– No sé de que está hablando.
– Fui agente del FBI, señor Dorfman.
– ¿Y?
– Conozco estas cosas. Por favor, no insulte mi inteligencia.
– No era ésa mi intención, señora Mills. Sencillamente no puedo ayudarles.
Miré a Rachel. Parecía sopesar sus opciones.
– Sigo teniendo amigos, señor Dorfman. En el departamento. Podemos hacer preguntas. Podemos meter la nariz. A los federales no les gustan los investigadores privados. Ya lo sabe. No quiero problemas. Sólo quiero saber qué hay en el CD.
Dorfman dejó su taza. Repiqueteó con los dedos. Llamaron y apareció la misma mujer en la puerta. Hizo una señal a Conrad Dorfman. Él se levantó, otra vez demasiado teatralmente, y prácticamente saltó por el suelo.
– Perdónenme un momento.
Cuando salió del despacho, miré a Rachel. Ella no se volvió hacia mí.
– ¿Rachel?
– Veamos qué pasa, Marc.
Pero no había mucho que ver. Conrad volvió al despacho. Cruzó la habitación y se quedó de pie delante de Rachel, esperando que ella levantara la mirada. Pero ella no pensaba darle esa satisfacción.
– Nuestro presidente, Malcolm Deward, también es un ex agente federal. ¿Lo sabía?
Rachel no dijo nada.
– Mientras hablábamos ha hecho algunas llamadas. -Conrad esperó-. ¿Señora Mills? -Rachel levantó la mirada por fin-. Sus amenazas no tienen ningún peso. No tiene amigos en la agencia. El señor Deward, en cambio, sí. Salgan de mi oficina. Inmediatamente.
– ¿Se puede saber de qué hablaba? -pregunté.
– Ya te lo he dicho. Ya no soy agente.
– ¿Qué sucedió, Rachel?
Ella siguió mirando adelante.
– Hace mucho tiempo que no formas parte de mi vida.
No había nada más que añadir. Esta vez conducía Rachel. Yo me aferraba al móvil, como si pudiera hacerlo sonar. Cuando llegamos a mi casa, ya estaba oscureciendo. Entramos. Pensé si debía llamar a Tickner o a Regan, pero ¿de qué serviría?
– Tenemos que encargar aquella prueba de ADN -dijo Rachel-. Mi teoría puede parecer poco plausible, pero ¿lo parece mucho la idea de tu hija retenida durante tanto tiempo?
Así que llamé a Edgar. Le dije que quería que se hicieran unas pruebas adicionales a los cabellos. Dijo que no había problema. Colgué sin decirle que ya había puesto en peligro la entrega pidiendo ayuda a una ex agente del FBI. Cuanto menos supiera de aquello, mejor. Rachel llamó a alguien que conocía para que recogiera las muestras en casa de Edgar, así como una muestra de sangre mía. Me explicó que el tipo tenía un laboratorio privado. Sabríamos algo en veinticuatro horas, máximo cuarenta y ocho, lo que con una petición de recompensa pendiente probablemente sería demasiado tarde.
Me instalé en una butaca del estudio. Rachel se sentó en el suelo.
Ella abrió su bolsa y sacó toda clase de cables y artilugios electrónicos. Como soy cirujano, soy bastante hábil con las manos, pero cuando se trata de aparatitos de alta tecnología, soy un negado. Ella distribuyó cuidadosamente el contenido de la bolsa sobre la alfombra, dedicándole toda su atención. De nuevo me recordó cómo hacía lo mismo con los libros de texto cuando íbamos a la universidad. Metió la mano en la bolsa y sacó una navaja.
– ¿La bolsa del dinero? -preguntó.
Se la pasé.
– ¿Qué vas a hacer?
La abrió. El dinero estaba en fajos. Billetes de cien, cincuenta billetes por fajo, cuarenta fajos. Cogió un taco y con cuidado retiró el dinero sin romper la faja que lo rodeaba. Cortó los billetes como si fuera una baraja de cartas.
– ¿Qué haces? -pregunté.
– Voy a hacer un agujero.
– ¿En el dinero?
– Sí.
Lo hizo con la navaja. Dibujó un círculo del perímetro de un dólar de plata, de un grosor de medio centímetro. Miró el suelo, encontró un dispositivo negro que era más o menos del mismo tamaño y lo metió en los billetes. Luego volvió a ponerles la faja. El dispositivo estaba totalmente oculto en medio del taco de billetes.
– Un localizador -dijo ella, a modo de explicación-. Es un dispositivo SPG.
– Si tú lo dices..
– SPG significa Sistema de Posicionamiento Global. Dicho simplemente, localizará el dinero. Pondré otro en el forro de la bolsa, pero casi todos los delincuentes se saben este truco. Normalmente cambian el dinero a otra bolsa. No obstante, con tanto dinero, no tendrán tiempo de mirar todos los tacos.
– ¿Los hay más pequeños que éste?
– ¿Localizadores?
– Sí.
– Los hacen aún más finos, pero el problema es la fuente de energía. Necesitan una pila. Aquí es donde fallan. Necesito algo que alcance al menos diez kilómetros. Éste servirá.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу