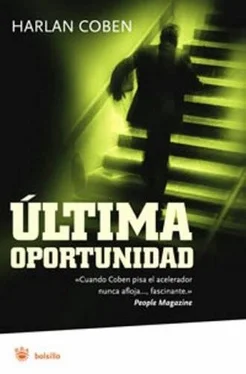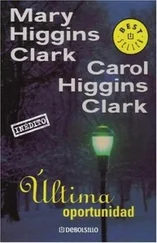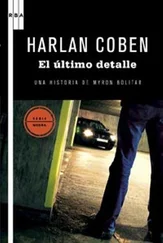– Sí.
– ¿Y?
Miré a Rachel. Ella asintió con la cabeza.
– Los resultados no son concluyentes.
– Bien -dijo la voz-. Entonces más vale que cuelgue.
– Espera -dije.
– ¿Sí?
– La última vez os esfumasteis.
– Sí, nos esfumamos.
– ¿Cómo sé que no vais a hacer lo mismo esta vez?
– ¿Has llamado a la Policía esta vez?
– No.
– Entonces no tienes por qué preocuparte. Es lo que quiero que hagas.
– No lo haremos así -dije.
– ¿Qué?
Notaba que el cuerpo me empezaba a temblar.
– Hacemos un intercambio. No os daré el dinero si no me dais a mi hija.
– No estás en situación de negociar.
– Me dais a mi hija -dije, y las palabras me salían lentamente, como pesos muertos-. Os doy el dinero.
– No lo haremos así.
– Sí -insistí, intentando hablar con bravuconería-. Es así y basta. No quiero que volváis a desaparecer y luego vengáis a pedirme más. Hacemos un intercambio y se acabó.
– ¿Doctor Seidman?
– Dime.
– Quiero que me escuches atentamente.
El silencio fue demasiado largo y me atacó los nervios.
– Si cuelgo ahora, no volveré a llamar hasta dentro de dieciocho meses.
Cerré los ojos y resistí.
– Piensa un momento en lo que esto supondría. ¿No te preguntas dónde ha estado tu hija? ¿No te preguntas qué será de ella? Si cuelgo, no sabrás nada más hasta dentro de dieciocho meses.
Fue como si me estuvieran apretando un cinturón de acero alrededor del pecho. No podía respirar. Miré a Rachel. Ella me miró con firmeza, instándome a mantener la serenidad.
– ¿Cuántos años tendrá entonces, doctor Seidman? Esto, claro, si sigue con vida.
– Por favor.
– ¿Estás dispuesto a escuchar?
Cerré los ojos con fuerza.
– Sólo te pido pruebas.
– Ya te mandamos las muestras de pelo.
– Yo llevo el dinero. Vosotros lleváis a mi hija. Tendréis el dinero cuando la vea.
– ¿Estás intentando imponer las condiciones, doctor Seidman?
La voz robótica tenía un retintín burlón.
– No me importa quienes sois -dije-. No me importa por qué lo hicisteis. Quiero recuperar a mi hija.
– Entonces harás la entrega exactamente como yo diga.
– No -dije-. No sin pruebas.
– ¿Doctor Seidman?
– Sí.
– Adiós.
Y se cortó la línea.
La cordura es una cuerda fina. La mía se partió.
No, no me puse a gritar. Precisamente lo contrario. Me sumí en una calma imposible. Me aparté el teléfono del oído y lo miré como si acabara de aparecer allí y no tuviera ni idea de cómo.
– ¿Marc?
Miré a Rachel.
– Me han colgado.
– Volverán a llamar -dijo ella.
Negué con la cabeza.
– Dijeron que no hasta dentro de dieciocho meses.
Rachel me miró con atención.
– ¿Marc?
– ¿Sí?
– Tienes que escucharme con atención.
Esperé.
– Has hecho lo correcto.
– Gracias. Ahora me siento mejor.
– Tengo experiencia en estas cosas. Si Tara sigue viva y si tienen intenciones de devolvértela, cederán. La única razón para no hacer el intercambio es porque no quieren hacerlo… o no pueden.
No pueden. La diminuta parte de mi cerebro que seguía razonando lo comprendió. Me recordé a mí mismo mi formación. Compartimentar.
– ¿Y ahora qué?
– Vamos a prepararnos como habíamos pensado. Llevo bastante equipo. Te pondré micrófonos. Si vuelven a llamar, estaremos preparados.
– De acuerdo -asentí con la cabeza, atontado.
– Veamos, ¿podemos hacer algo más aquí? ¿Has reconocido la voz? ¿Recuerdas algo nuevo del hombre de la camisa de franela, de la furgoneta, lo que sea?
– No -dije.
– Por teléfono, me dijiste que habías encontrado un CD en el sótano.
– Sí.
Le conté rápidamente la historia del disco y la etiqueta en la que ponía MVD. Cogió una libretita y tomó notas.
– ¿Llevas el disco encima?
– No.
– Da igual -dijo-. Estamos en Newark. Vayamos a ver de qué podemos enterarnos en MVD.
Lydia levantó el Sig-Sauer P226 en el aire.
– No me gusta cómo ha ido -dijo.
– Lo hiciste bien -dijo Heshy-. Ahora nos olvidamos. Se ha terminado.
Ella miró fijamente el arma. Sentía grandes deseos de apretar el gatillo.
– ¿Lydia?
– Te he oído.
– Lo hacíamos porque era fácil.
– ¿Fácil?
– Sí. Creíamos que sería dinero fácil.
– Montones de dinero.
– Cierto -dijo él.
– No podemos dejarlo así.
Heshy le vio los ojos humedecidos. No se trataba del dinero. Lo sabía.
– Ya está bastante torturado -dijo.
– Lo sé.
– Piensa en lo que acabas de hacerle -dijo Heshy-. Si no vuelve a saber de nosotros, se pasará el resto de la vida culpándose.
– ¿Quieres excitarme? -preguntó ella sonriendo.
Lydia se sentó en las rodillas de Heshy, y se acurrucó como un gatito. Él la rodeó con sus brazos de gigante y, por un momento,
Lydia se calmó. Se sintió segura y en paz. Cerró los ojos. Le gustaba la sensación. Pero sabía, como siempre, que no duraría. Que nunca sería suficiente.
– ¿Heshy?
– Sí.
– Quiero ese dinero.
– Sé que lo quieres.
– Y además, creo que sería mejor que él muriera.
Heshy la abrazó más fuerte.
– Entonces, eso es lo que pasará.
No sé qué esperaba de la oficina de MVD. Una puerta con cristal a lo Sam Spade o Philip Marlow, a lo mejor. Un edificio sucio de ladrillo descolorido. Sin ascensor, por supuesto. Una secretaria pechugona con el pelo mal teñido.
Pero la oficina de MVD no tenía nada de eso. El edificio era nuevo y reluciente, parte de un programa de «renovación urbana» de Newark. No paran de hablar del renacimiento de Newark, pero yo no lo veo. Es verdad que hay varios edificios antiguos bonitos -como éste- y un Centro de Artes Teatrales asombroso convenientemente situado de modo que los que pueden permitirse pagar las entradas (es decir: los que no viven en Newark) puedan llegar sin tener que cruzar la ciudad. Pero estos edificios brillantes son flores entre las malas hierbas, estrellas fugaces en un cielo totalmente negro. No cambian el color básico. No se funden ni exudan. Permanecen inmóviles. Su belleza estéril no es contagiosa.
Salimos del ascensor. Yo todavía llevaba la bolsa con los dos millones de dólares. Me sentía raro. Detrás de una pared de cristal había tres recepcionistas con auriculares telefónicos. Su mesa era alta. Dijimos nuestros nombres por un interfono. Rachel enseñó un carné que la identificaba como una agente retirada del FBI. Nos dejaron pasar.
Rachel abrió la puerta. Yo la seguí. Me sentía vacío, ahuecado, pero seguía funcionando. El horror de lo que había sucedido -que me colgaran- era tan grande que había pasado de la parálisis a un curioso estado de concentración. Sigo comparándolo con el quirófano. Entro en aquella sala, cruzo aquella puerta, y dejo atrás el mundo. Una vez tuve un paciente, un niño de seis años, a quien tenía que hacerle una operación de fisura palatal bastante rutinaria. Mientras lo operaba, sus constantes vitales bajaron de golpe. Se le paró el corazón. No perdí la cabeza. Entré en un estado de concentración no muy diferente al que experimentaba en ese momento. El chico sobrevivió.
Enseñando siempre su identificación, Rachel explicó que queríamos ver a uno de los jefes. La recepcionista sonrió y asintió de aquella manera que asiente la gente cuando no hace caso. No se quitó los auriculares para nada. Sus dedos seguían apretando botones. Apareció otra mujer. Nos acompañó por un pasillo hasta un despacho.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу