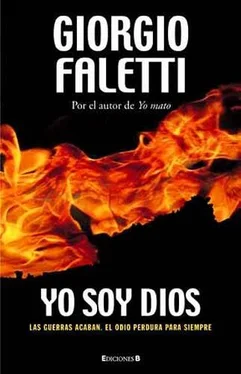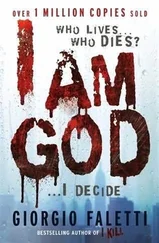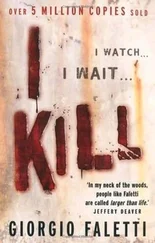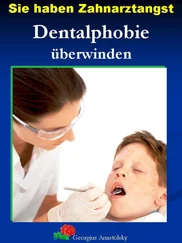– Ha llamado el general. He pedido que me lo pasen aquí.
Se dirigió al escritorio con paso enérgico, se sentó y activó el altavoz.
– Aquí estoy. ¿Tienes noticias?
– Sí.
– ¿De qué se trata?
– Una cosa normal de trapos sucios del ejército.
– ¿Y qué es?
Se oyó un ruido de papel manipulado.
– Wendell Johnson. Nacido en Hornell el siete de junio de 1948. Allí vivía cuando fue movilizado. Servía en el Undécimo de Caballería Mecanizada, estacionado en Xuan-Loc. Calificación Uno-Y. Pertenecía al MOS, Military Occupational Specialty, que define y clasifica las tareas militares.
Russell hizo un gesto como para que su padre apretara al general.
– Vamos al grano. ¿Qué le pasó?
– Estos datos concernientes a la persona me los han dado por escrito. Del resto te diré lo que recuerdo. No he podido tener acceso directo al expediente. Pude llegar por vías transversales, por lo que sólo podré decirte lo que me han dicho. ¿De acuerdo?
– Sí, claro. Pero ¡hazlo, por el amor de Dios!
La voz del general se adecuó al apremio de su interlocutor.
– En 1971 el pelotón de Johnson participó en una acción al norte de Cu Chi, que había sido desaconsejada por los de inteligencia pero que igualmente fue dispuesta por los mandos. Aparte de Johnson y otro soldado, todos fueron abatidos. Los dos fueron hechos prisioneros y, después de poco tiempo, utilizados por el Vietcong como escudos humanos contra los bombardeos.
Russell hubiese querido formular él directamente las preguntas al general, pero no podía por motivos obvios. Cogió del escritorio un bloc de papel y una pluma y escribió «¿Y después?». Puso el papel ante su padre, que con la cabeza hizo un gesto de asentimiento.
– ¿Y después?
– La persona que ordenó la incursión aérea, un tal comandante Mistnick, conocía la presencia de esos muchachos en ese lugar, se lo habían comunicado los pilotos de reconocimiento, pero fingió que no pasaba nada. Llegaron los aviones y rociaron la zona con napalm. En otras ocasiones, ese oficial había dado muestras de desequilibrio, por lo que fue dado de baja y se ocultaron los hechos, con el desagrado de todos, bajo el epígrafe de secreto militar. En ese período la opinión pública mundial nos acusaba por esa guerra. No me sorprende que las cosas hayan terminado como terminaron.
Russell escribió «¿Y esos dos?».
¿Qué sucedió con esos dos? -preguntó su padre.
– Johnson resultó completamente quemado y fue rescatado por las tropas que llegaron de inmediato. Lo salvaron por milagro y estuvo internado bastante tiempo en un hospital militar. No recuerdo dónde.
Un nuevo papel: «¿Y el otro?»
– ¿Y al otro qué le pasó?
– Murió carbonizado.
Con mano temblorosa, Russell escribió la pregunta que más le interesaba: «¿Su nombre?»
– ¿Sabes cómo se llamaba?
– Espera, lo tengo aquí…
Un nuevo ruido de papeles. Y después el coronel dijo un nombre:
– Matt Corey, nacido en Corbett Place el veintisiete de abril de 1948 y residente en Chillicothe, Ohio.
Russell apuntó esos datos con rapidez y a continuación alzó los brazos al cielo, exultante. Después miró a su padre y le mostró el pulgar alzado.
– Muy bien, Geoffry. Por ahora, te lo agradezco. Veámonos para esa partida de golf.
– Cuando quieras, viejo.
Un botón y la presencia del general Hetch fue borrada del despacho, dejando en el aire sus últimas palabras. Jenson Wade se reclinó en su sillón. Russell apretaba un papel con aquel nombre que tanto habían buscado.
– Debo ir a Chillicothe.
Su padre lo miró, apreciando a esa persona nueva y sorprendente que tenía delante. Después, con el índice señaló el techo.
– Éste es un edificio de oficinas y en la terraza tenemos un pequeño helipuerto. Puedo hacer que nuestro helicóptero te recoja dentro de diez minutos.
Russell no lo podía creer. El inesperado ofrecimiento de ayuda por parte de su padre le infundió una energía y una lucidez de las que no se creía capaz. Miró el reloj.
– Hasta Ohio serán más o menos ochocientos kilómetros en línea recta. ¿Llegaremos antes de que oscurezca?
Un gesto de hombros que valía millones de dólares.
– No hay problema. El helicóptero te llevará hasta el aeropuerto La Guardia, donde están los jet de la compañía. Haré que te lleven al aeropuerto más cercano a Chillicothe. Mientras estés de viaje, le diré a mi asistente que te busque un coche para que te espere cuando aterrices.
Russell se encontró, en pie frente al escritorio de su padre, frente al hombre a quien más había temido en su vida. Aunque creyó que no tenía palabras, dijo lo más obvio.
– No sé cómo agradecértelo.
– Tienes un modo…
Jenson Wade metió la mano en su chaqueta y del bolsillo sacó el papel con el compromiso de Russell. Lo dejó sobre el escritorio. Después, con una expresión satisfecha, volvió a reclinarse.
– Trabajarás para mí los próximos tres años, no lo olvides.
– ¿Tienes un pitillo, tío?
Russell se despertó preguntándose quién demonios…
Una cara demacrada, con las mejillas cubiertas por una barba descuidada, estaba a un palmo de su propia cara. Dos pequeños y chispeantes ojos lo miraban. Un tatuaje subía desde el mugriento cuello de la camisa hasta la oreja izquierda. El aliento era de alcohol y dientes cariados.
– ¿Qué?
– Si me das un cigarrillo.
De pronto, Russell recordó dónde se encontraba. Se sentó con un crujido de articulaciones. Una noche pasada en el catre de una celda no proporcionaba confort a ningún cuerpo. La noche anterior, cuando lo habían arrestado, ese tipo delgado y de mal aspecto no estaba. Debían de haberlo traído mientras él dormía. Estaba tan cansado que no había oído nada.
El hombre siguió a la caza de cigarrillos con su voz ronca.
– Venga… ¿tienes o no tienes un cigarrillo?
Russell se puso de pie. Instintivamente, el hombre retrocedió un poco.
– Aquí no se puede fumar.
– Joder, ya estoy en la cárcel. ¿Qué quieres que hagan, que me arresten? -Su compañero de infortunio subrayó la ocurrencia con una risotada llena de flemas.
Russell no tenía cigarrillos, tampoco humor para seguir hablando con aquel distinguido fumador.
– Déjame en paz.
El hombre vio que no conseguiría nada y, farfullando un incomprensible anatema, se tendió en el catre adosado a la pared. Se dio la vuelta y puso una chaqueta enrollada bajo la cabeza a modo de almohada.
Después de un instante ya roncaba.
Russell se acercó a los barrotes. Al frente, la pared de un pasillo que se extendía a la izquierda. A la derecha adivinaba otra celda, de la cual no llegaba ningún ruido. Quizá los virtuosos habitantes de Chillicothe no daban motivos a las autoridades para ser invitados a visitas frecuentes. Hizo lo mismo que el otro y se echó en el catre. Miró un techo que parecía recién pintado. Pensó en cómo había logrado una vez más pasar la noche en una celda.
Su padre había cumplido.
A los cinco minutos de llegar a la terraza del edificio, un helicóptero se había posado con gracia sobre la plataforma del tejado. Seguramente el piloto había sido advertido de la urgencia, porque no apagó los motores. Un hombre bajó del lado del copiloto y se acercó a Russell, caminando agachado para protegerse del desplazamiento del aire producido por las palas. Lo cogió del brazo e, indicándole que caminara agachado, lo acompañó hasta el aparato.
Sólo el tiempo de cerrar la portilla y colocarse el cinturón de seguridad, y ya estaban en vuelo. Bajo ellos, la ciudad pasó a toda velocidad transformándose casi enseguida en la pista de vuelos privados del aeropuerto Fiorello La Guardia. El piloto posó el aparato junto a un pequeño y esbelto Cessna CJ1 con los emblemas de la Wade Enterprise.
Читать дальше