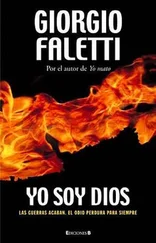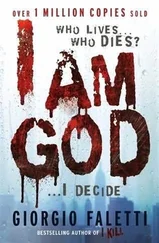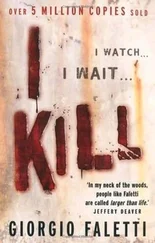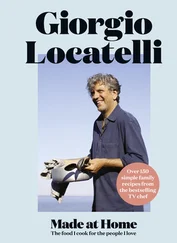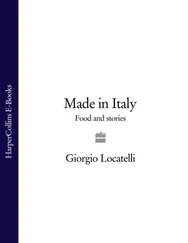Cortó una gardenia blanca y se la llevó a la nariz. Pese a tenerla anestesiada por la cocaína, consiguió percibir la delicada fragancia.
En el salón, sacó del bolsillo de la chaqueta el mando a distancia. Pulsó un botón y las cristaleras blindadas se cerraron sin ruido, deslizándose sobre rieles perfectamente engrasados. También apagó las luces; solo dejó la claridad suave de algunos apliques.
Ahora estaba solo, al fin. Había llegado el momento de dedicar un poco de tiempo a sí mismo y a su placer. A su placer secreto.
Las modelos, los banqueros, las estrellas de rock, los actores que se apiñaban en sus fiestas no eran más que salpicaduras de color en un muro blanco, rostros y palabras que se olvidaban con el mismo desparpajo con que buscaban hacerse notar. Alien Yoshida era un hombre guapo. Había heredado de su madre estadounidense las proporciones y el físico alto y esbelto de los yanquis, y del padre, el cuerpo delgado y fibroso de los orientales. Su rostro era una mezcla de las dos razas, con una armonía refinada de rasgos, con el encanto arrogante del mestizaje. Su dinero y su aspecto atraían a la gente. Su soledad despertaba curiosidad.
Las mujeres, en especial, exhibían senos, miradas y cuerpos cargados de promesas, muy simples de verificar, en esa búsqueda obsesiva de contratos que era la vida. Rostros tan abiertos y tan fáciles de leer que aun antes de comenzar ya se leía la palabra «fin».
Para Alien Yoshida el sexo era el placer de los estúpidos.
Del salón pasó a un corto pasillo que llevaba a la cocina y al comedor. Se detuvo ante una superficie de caoba. Pulsó un botón a su derecha y la pared se deslizó.
Frente a él, apareció una escalera.
La bajó con cierta impaciencia. Tenía una cinta nueva para ver, un vídeo inédito que le habían entregado el día anterior. Todavía no había tenido tiempo para hacerlo como le gustaba, cómodamente sentado en su salita de proyección con pantalla líquida, saboreando cada instante del rodaje mientras tomaba una copa de champán helado.
El día que había dejado que Billy La Ruelle cayera del tejado, Alien Yoshida no solo se había vuelto uno de los hombres más ricos del mundo, había descubierto, además, otra cosa, que cambiaría su vida. Ver los ojos desmesuradamente abiertos y el rostro aterrorizado de su amigo mientras pendía en el vacío, sentir la desesperaron en su voz mientras le pedía ayuda, le había gustado.
Se dio cuenta más tarde, en su casa, cuando se desnudó para ducharse y vio que los calzoncillos estaban manchados de esperma.
En aquel trágico momento que había causado la muerte de su amigo, él había tenido un orgasmo.
Desde entonces, desde el preciso instante de aquel descubrimiento, había seguido sin remordimientos el camino de su placer, del mismo modo que había seguido sin remordimientos el camino de la riqueza.
Sonrió. Su sonrisa fue como una telaraña luminosa en su rostro indescifrable. Era verdad que el dinero lo compraba todo. La complicidad, el silencio, el delito, la vida y la muerte. Por dinero los seres humanos estaban dispuestos a matar, a infligir sufrimiento y a recibirlo. Él lo sabía bien, cada vez que una nueva cinta se sumaba a su colección y él desembolsaba un precio exorbitante.
Las cintas contenían filmaciones de auténticas torturas y muertes; hombres, mujeres y a veces niños, recogidos de la calle, llevados a lugares seguros y filmados mientras eran sometidos a todo tipo de torturas antes de ser asesinados frente al ojo indiferente de una videocámara.
En su videoteca tenía auténticas «joyas». Una adolescente envuelta poco a poco en alambre de púas antes de ser quemada viva. Un negro literalmente desollado, hasta transformarse en una única mancha roja de sangre. Sus alaridos de dolor eran música para los oídos de Yoshida mientras bebía a sorbos el champán helado y esperaba consumar su placer.
Y era todo real.
La escalera desembocaba en un amplio recinto iluminado. A su izquierda dos billares Hermelin, uno tradicional y otro estadounidense, expresamente construidos y traídos de Italia. Colgados en la pared, los tacos y todo lo necesario para jugar. Sillones y sofás rodeaban un mueble que escondía un bar, uno de los tantos diseminados por la casa.
Atravesó la estancia y se detuvo ante la pared del frente, cubierta con un panel de raíz de madera fina. A su derecha, en un pedestal de madera de alrededor de un metro y medio de altura, había una escultura de mármol del período helénico que representaba una Venus jugando con Eros, iluminada por una lámpara halógena que pendía del techo.
No se entretuvo contemplando la delicadeza de la obra o la tensión entre los dos personajes que el artista había logrado transmitir con su arte. Posó las manos en la base de la escultura y empujó La tapa de madera rotó sobre sí misma y mostró el interior hueco de la cubierta de madera. Adosado al fondo se veía el panel de una cerradura de teclado.
Yoshida marcó el código alfanumérico, que solo él conocía, y la pared de caoba se deslizó suavemente hacia un costado; casi desapareció en el muro de la izquierda.
Del otro lado se abría su reino. El placer que le esperaba, secreto, como debía ser el placer para volverse absoluto.
Estaba a punto de cruzar el umbral cuando sintió un violento golpe en su espalda, un dolor agudo y, de inmediato, el alivio de la oscuridad.
Cuando Alien Yoshida vuelve en sí, tiene la mirada nublada y le duele la cabeza.
Trata de mover un brazo, pero no lo logra. Aprieta los párpados para recuperar la nitidez de la visión. Vuelve a abrir los ojos y descubre que se halla en un sillón, en medio de la estancia. Tiene las manos y las piernas atadas con alambre metálico. Su boca está cubierta con un pedazo de cinta adhesiva.
Frente a él, sentado en una silla, hay un hombre que le mira en silencio. Un hombre del que no se ve absolutamente nada.
Viste una especie de bata común de trabajo, de tela oscura, por lo menos cuatro o cinco tallas más grande que la que le corresponde. Tiene la cara oculta por un pasamontañas negro, y la parte descubierta, a la altura de los ojos, está protegida por un par de grandes gafas oscuras de espejo. En la cabeza, un sombrero negro de alas bajas. Las manos están cubiertas por guantes, también negros.
La mirada aterrorizada de Yoshida recorre la figura. Bajo la bata, los pantalones, negros como todo el resto, comparten la misma característica que las otras prendas: son mucho más grandes que el aparente tamaño del hombre. Caen, largos, sobre los zapatos de tela, formando pliegues, como los de los adolescentes que visten según la moda hip-hop.
Yoshida ve algo extraño: a la altura de las rodillas y de los codos hay unos rellenos que tensan la tela de la ropa, como si la persona sentada frente a él tuviera las piernas y los brazos más abultados de lo normal.
Permanecen en silencio durante un tiempo que a Yoshida le parece interminable; el hombre no se decide a hablar, y él no puede hacerlo.
¿Cómo lo ha hecho para entrar? Aunque Yoshida se hallaba solo en casa, la propiedad tiene un servicio de vigilancia infranqueable, compuesto por hombres armados, perros y cámaras. ¿Cómo ha logrado superar esas barreras?
Y, sobre todo, ¿qué quiere de él? ¿Dinero? Si este es el problema, puede darle cuanto quiera. Cualquier cosa que desee. No hay nada que el dinero no pueda comprar. Nada. Si al menos pudiera hablar…
El hombre continúa mirándole en silencio, sentado en la silla.
Yoshida emite un gemido indistinto, sofocado por la cinta adhesiva que le presiona la boca. La voz del hombre sale de esa mancha oscura que es su cuerpo.
– Hola, señor Yoshida.
La voz es cálida y armoniosa, pero, extrañamente, al hombre atado en el sillón le parece más dura y cortante que el hilo metálico que le aprieta las piernas y los brazos.
Читать дальше