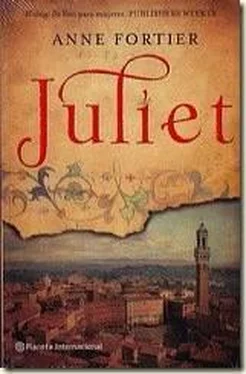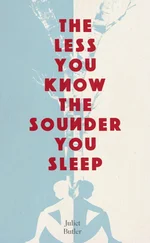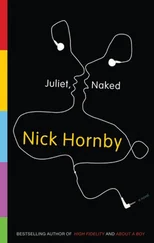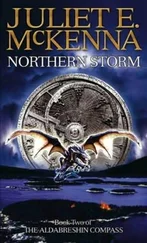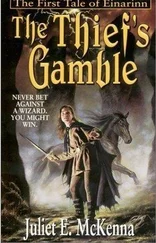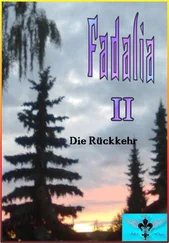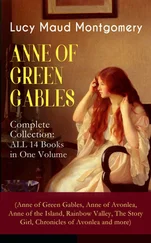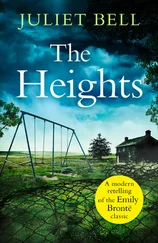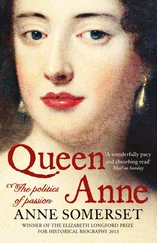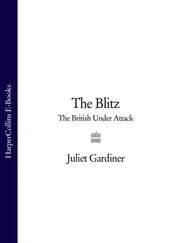Pia salió veloz a saludar a la anciana, que, de mala gana, se dejó besar ambas mejillas y permitió que la sentaran en una silla especial del salón. Invirtieron varios minutos en acomodarla: le llevaron cojines, que colocaron y recolocaron, y una limonada de la cocina, que hizo cambiar de inmediato por otra, esta vez con una rodaja de limón anclada al borde.
– Nonna es nuestra tía, la hermana menor de tu padre -me susurró Peppo al oído-. Ven, que te presento. -Me arrastró para que me cuadrara delante de la anciana y le explicó ilusionado la situación en italiano con la clara expectativa de ver algún signo de gozo en su rostro.
Nonna se negó a sonreír. Por más que Peppo le pidió -hasta le imploró- que se sumara a nuestra alegría, no logró persuadirla de que encontrara regocijo alguno en mi presencia. Incluso me instó a acercarme para que la anciana me viera mejor, pero lo que vio sólo le dio más motivos para arrugar el gesto y, antes de que Peppo pudiera apartarme de su alcance, se inclinó y espetó furiosa algo que yo no entendí, pero que hizo espantarse a todos los demás.
Pia y Peppo prácticamente me sacaron del salón, deshaciéndose en disculpas.
– ¡Lo siento mucho! -no dejaba de decir Peppo, tan abochornado que ni siquiera podía mirarme a los ojos-. ¡No sé qué le pasa! ¡Creo que se está volviendo loca!
– No te preocupes -dije, demasiado perpleja para sentir nada-. Es lógico que le cueste digerirlo. Todo esto es demasiado nuevo, hasta para mí.
– Vamos a dar un paseo, luego volvemos -me propuso Peppo, aún aturdido-. Es hora de que te enseñe sus tumbas.
El cementerio local era un oasis tranquilo y acogedor, muy distinto de los que yo conocía. Todo el lugar era un laberinto de muros blancos sin techo forrados de tumbas a modo de mosaico. Nombres, fechas y fotos identificaban a los individuos que yacían tras las losas de mármol, y unos conos de bronce sostenían -en nombre de sus anfitriones temporalmente incapacitados- las flores traídas por las visitas.
– Por aquí… -Peppo se apoyó en mi hombro, pero eso no le impidió abrir galantemente la cancela chirriante que conducía a un pequeño santuario algo apartado de la calle principal-. Esto es parte del antiguo…, eh…, panteón de los Tolomei. Casi todo es subterráneo y ya no bajamos allí. Lo de arriba está mejor.
– ¡Es precioso!
Entré en la pequeña sala y vi múltiples planchas de mármol y un ramo de flores frescas sobre el altar. En un recipiente de cristal rojo que me resultaba vagamente familiar, ardía lenta una vela, lo que indicaba que los Tolomei cuidaban su panteón. De pronto me sentí fatal por estar allí sin Janice, pero en seguida lo olvidé. De haberme acompañado, seguramente habría fastidiado ese momento con algún comentario sarcástico.
– Aquí está enterrado tu padre -me indicó Peppo-, y tu madre a su lado. -Guardó silencio, como presa de algún recuerdo lejano-. Era tan joven. Pensé que me sobreviviría.
Miré las placas de mármol, lo único que quedaba del profesor Patrizio Scipione Tolomei y de su esposa, Diane Lloyd Tolomei, y el corazón me dio un brinco. Desde que tenía uso de razón, mis padres habían sido poco más que sombras distantes en un sueño, y jamás había imaginado que un día estaría tan cerca de ellos, al menos físicamente. No sé muy bien por qué, incluso cuando sólo fantaseaba con la posibilidad de viajar a Italia, se me había ocurrido que lo primero que tenía que hacer era encontrar sus tumbas, por eso le agradecía inmensamente a Peppo que me hubiera ayudado a hacer lo que debía.
– Gracias -le dije en voz baja apretándole la mano, que aún descansaba en mi hombro.
– Su muerte fue una tragedia -dijo meneando la cabeza-, así como que todo el esfuerzo de Patrizio se perdiera en el incendio. Había construido una granja preciosa en Malamerenda…, todo desapareció. Después del funeral, tu madre compró una casita cerca de Montepulciano y vivió allí con vosotras, con tu hermana y contigo, pero ya no volvió a ser la misma. Le traía flores todos los domingos, pero… -hizo una pausa para sacarse un pañuelo del bolsillo- ya nunca más fue feliz.
– Espera… -Miré las lápidas de mis padres-. ¿Mi padre murió antes que mi madre? Pensaba que habían muerto a la vez… -Sin embargo, mientras hablaba, pude ver que las fechas confirmaban ese nuevo dato; mi padre había muerto más de dos años antes que mi madre-. ¿Qué incendio fue ése?
– Alguien… No, no debería decir eso… -se reconvino Peppo-. Hubo un incendio terrible. La granja de tu padre ardió. Tu madre tuvo suerte: estaba en Siena de compras con vosotras. Una grandísima tragedia. Pensé que Dios la había protegido, pero a los dos años…
– El accidente de tráfico -murmuré.
– Bueno… -Peppo hincó en el suelo la puntera del zapato-. No sé qué pasó realmente. Nadie lo sabe. Pero voy a decirte algo… -Me miró por fin a los ojos-. Siempre he sospechado que los Salimbeni tuvieron algo que ver.
Yo no sabía qué decir. Recordé a Eva Maria y su maleta llena de ropa en mi habitación del hotel, lo amable que había sido conmigo, y su empeño en que fuésemos amigas.
– Había un joven -prosiguió Peppo-, Luciano Salimbeni. Era un alborotador. Corrieron muchos rumores. Yo no quiero… -Me miró inquieto-. El incendio… en el que murió tu padre…, dicen que no fue fortuito. Dicen que alguien quiso asesinarlo y destruir su investigación. Fue terrible. Una casa tan bonita. Pero no sé, me parece que tu madre salvó algo de la casa. Algo importante. Documentos. Temía hablar de ello, pero tras el incendio empezó a indagar sobre… cosas.
– ¿Qué clase de cosas?
– De todo tipo. Yo no sabía las respuestas. Me preguntó por los Salimbeni, por túneles secretos bajo tierra. Quería encontrar una tumba. Tenía algo que ver con la peste.
– ¿La peste… bubónica?
– Sí, la gran plaga. La de 1348. -Peppo carraspeó, incómodo-. Tu madre creía que una antigua maldición persigue a los Tolomei y los Salimbeni, e intentaba averiguar cómo ponerle fin. La obsesionaba esa idea. Yo quería creerla, pero… -Se ahuecó el cuello de la camisa, de pronto acalorado-. Era tan resuelta. Estaba convencida de que todos estábamos malditos. Muerte, destrucción, accidentes… «Caiga la peste sobre vuestras dos familias…», era lo que solía decir. -Suspiró profundamente, reviviendo el dolor del pasado-. Siempre citaba a Shakespeare. Se tomaba muy en serio… Romeo y Julieta. Creía que la tragedia había sucedido aquí, en Siena. Tenía una teoría… que la obsesionaba. -Peppo meneó la cabeza, incrédulo-. No sé, yo no soy profesor. Sólo sé que hubo un hombre, Luciano Salimbeni, que quiso encontrar un tesoro…
No podía evitarlo, tenía que preguntar:
– ¿Qué clase de tesoro?
– ¿Quién sabe? -dijo Peppo encogiéndose de hombros-. Tu padre se dedicaba a investigar viejas leyendas. Siempre estaba hablando de tesoros perdidos. En cierta ocasión, tu madre me habló de uno…, ¿cómo lo llamó…? Los «ojos de Julieta», creo. Ignoro a qué se refería, aunque, por lo visto, era muy valioso, y me parece que Luciano Salimbeni iba tras él.
Me moría de ganas de averiguar más, pero a Peppo se lo veía muy angustiado; se mareaba, y se agarró a mi brazo para no caerse.
– Yo que tú me andaría con muchísimo cuidado -prosiguió-. No me fiaría de nadie que llevase el apellido Salimbeni. -Al ver mi expresión, frunció el ceño-. ¿Me crees pazzo…, loco? Estamos ante la tumba de una joven que murió prematuramente: tu madre. ¿Quién soy yo para decirte quién le hizo esto y por qué? -Se agarró con más fuerza-. Está muerta, como tu padre. Eso es todo cuanto sé, pero mi viejo corazón Tolomei me dice que debes tener cuidado.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу