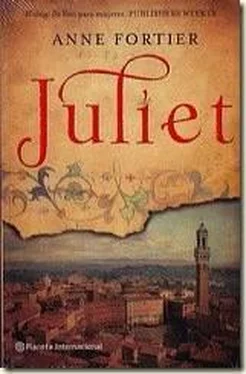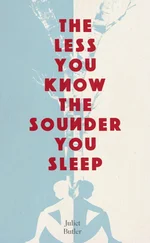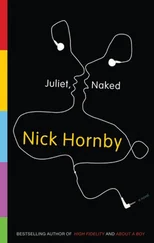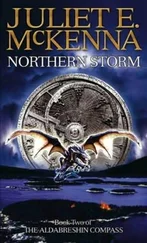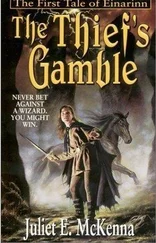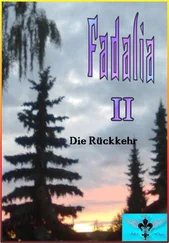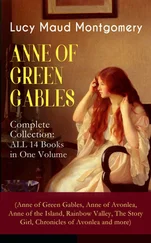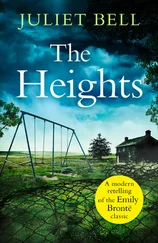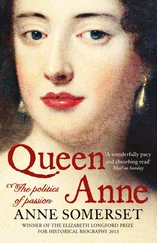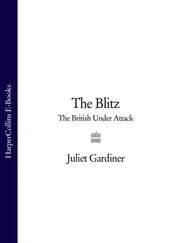¿Cuánto recordamos realmente de nuestros tres primeros años de vida? A veces me recordaba abrazada a unas piernas desnudas que sin duda no eran las de tía Rose, y Janice y yo recordábamos un cuenco de cristal lleno de corchos de vino, pero, aparte de eso, me costaba distinguir los fragmentos que pertenecían a aquel lugar. Cuando, alguna vez, lográbamos rescatar algún recuerdo de nuestra infancia, siempre terminábamos liándonos.
– Estoy segura de que la mesa de ajedrez desvencijada estaba en la Toscana -insistía Janice-. ¿Dónde iba a estar, si no? Tía Rose nunca ha tenido una.
– Entonces -le replicaba yo-, ¿cómo explicas que fuese Umberto quien te dio un bofetón cuando la volcaste?
Janice no podía explicarlo. Al final, terminaba mascullando:
– Bueno, tal vez fue otra persona. Con dos años, todos los hombres te parecen iguales. Joder, si aún me lo parecen -añadía socarrona.
De adolescente, fantaseaba con la idea de que volvía a Siena y de pronto recordaba mi infancia; ahora que por fin estaba allí, recorriendo a toda velocidad sus angostas carreteras, empecé a preguntarme si el haber vivido siempre lejos de aquel lugar había hecho marchitar de algún modo una parte esencial de mi ser.
Pia y Peppo Tolomei vivían en una granja situada en un pequeño valle, rodeados de viñedos y olivares. Cercaban su propiedad un puñado de suaves montes, pero el confort de aquella pacífica reclusión compensaba sobradamente la falta de vistas mayores. La casa no era en absoluto espléndida; por las grietas de sus paredes amarillas brotaban malas hierbas, las contraventanas verdes necesitaban algo más que una mano de pintura, y el tejado de barro parecía que fuese a desmoronarse con la próxima tormenta, o incluso con un simple estornudo desde el interior. Aun así, las múltiples enredaderas y las macetas estratégicamente colocadas lograban enmascarar su decadencia y convertirla en un lugar absolutamente irresistible.
Peppo aparcó el escúter, cogió una muleta apoyada en la pared y me llevó directamente al jardín. Allí detrás, a la sombra de la casa, su esposa Pia se hallaba sentada en un taburete, rodeada de nietos y bisnietos, como una intemporal diosa de la naturaleza entre ninfas, enseñándoles a hacer trenzas de ajos frescos. Peppo tuvo que explicarle varias veces quién era yo y por qué me había llevado allí, pero, cuando al fin dio crédito a sus oídos, se calzó las zapatillas, se levantó con la ayuda de su séquito y me envolvió en un lloroso abrazo.
– ¡Giulietta! -exclamó, apretándome contra su pecho y besándome la frente a la vez-. Che meraviglia! ¡Es un milagro!
Se alegraba tanto de verme que casi me avergoncé de mí misma. No había ido al museo de la Lechuza en busca de mis padrinos desaparecidos; ni se me había ocurrido que pudiera tenerlos y que fuera a emocionarlos tanto encontrarme sana y salva. Sin embargo, allí estaban, y su amabilidad me hizo darme cuenta de que, hasta entonces, jamás me había sentido verdaderamente acogida en ningún sitio, ni siquiera en mi propia casa. Por lo menos mientras Janice anduviera cerca.
En menos de una hora, la casa y el jardín se llenaron de gente y de comida, como si todos hubieran estado a la vuelta de la esquina -exquisitez local en ristre- ansiando un motivo de celebración. Algunos eran familia, otros, amigos y vecinos, pero todos aseguraban haber conocido a mis padres y haberse preguntado qué demonios habría sido de sus gemelas. Nadie lo dijo explícitamente, pero tuve la sensación de que, por aquel entonces, tía Rose había irrumpido allí reclamándonos a Janice y a mí en contra de los deseos de la familia Tolomei -gracias a tío Jim, aún tenía contactos en el Departamento de Estado-, y nos habíamos esfumado sin dejar rastro, para frustración de Pia y Peppo, que, a fin de cuentas, eran nuestros padrinos.
– ¡Todo eso es pasado! -decía Peppo sin parar, dándome palmaditas en la espalda-. ¡Ahora estás aquí y al fin podemos hablar! -Pero no sabía por dónde empezar; tantos eran los interrogantes, incluido el motivo de la misteriosa ausencia de mi hermana.
– Estaba muy liada para viajar -dije desviando la mirada-, pero seguro que pronto vendrá a veros.
Para colmo de males, sólo un puñado de invitados hablaban inglés y, cuando contestaba una pregunta, alguien tenía que entenderme primero y traducirme después. Aun así, todos eran tan amables y cariñosos que hasta yo, al cabo de un rato, empecé a relajarme y a pasármelo bien. Daba igual que no nos entendiéramos, lo esencial eran las sonrisitas y los gestos de asentimiento, muchísimo más valiosos que las palabras.
De pronto, Pia salió a la terraza con un álbum y se sentó a enseñarme fotos de la boda de mis padres. En cuanto lo abrió, acudieron otras mujeres, deseosas de verlas también y ayudarnos a pasar las páginas.
– ¡Mira! -dijo Pia señalando una foto grande-, tu madre llevaba el mismo vestido que llevé yo en mi boda. ¡Qué buena pareja hacían!… Ah, éste es tu primo Francesco…
– ¡Espera! -Intenté en vano impedir que pasara la página. Pia no era consciente de que yo jamás había visto una foto de mi padre, y la única foto de adulta de mi madre que conocía era la de graduación del instituto que había sobre el piano de tía Rose.
El álbum de Pia me pilló por sorpresa, no tanto porque mi madre ocultaba bajo el vestido de novia un avanzado embarazo como por que mi padre parecía tener cien años. Obviamente, no los tenía, pero, al lado de mi madre -un sonriente bombón con hoyuelos en las mejillas-, parecía el anciano Abraham de mi Biblia ilustrada para niños.
Aun así, se los veía felices juntos y, aunque no había instantáneas de los dos besándose, en la mayoría mi madre aparecía colgada del brazo de su marido, mirándolo con admiración. Poco después logré deshacerme de mi asombro y decidí aceptar que quizá allí, en aquellas tierras luminosas y dichosas, el tiempo y la edad tuvieran escasa relevancia en la vida de las personas.
Las mujeres que me rodeaban confirmaban mi teoría; ninguna de ellas parecía encontrar extraordinaria aquella unión. Por lo que podía entender, sus exaltados comentarios -todos ellos en italiano- eran principalmente sobre el vestido de mi madre, su velo y la compleja relación genealógica de todos y cada uno de los invitados a la boda con mi padre y consigo mismas.
Tras la boda de mis padres, vinieron unas cuantas páginas dedicadas a nuestro bautizo, pero mis padres apenas salían en ellas. En las imágenes se veía a Pia con un bebé en brazos que podría haber sido Janice o yo -era imposible saber cuál de las dos, y Pia no se acordaba-, y a Peppo sosteniendo orgulloso al otro. Al parecer, había habido dos ceremonias diferentes: una dentro de la iglesia y otra fuera, al sol, junto a la pila bautismal de la contrada de la Lechuza.
– Aquél fue un día especial -sonrió Pia con tristeza-. Tu hermana y tú os convertisteis en pequeñas civettini, pequeñas lechuzas. Lástima que… -No acabó la frase, pero cerró el álbum con inmensa ternura-. Hace tanto de eso. A veces me pregunto si es cierto que el tiempo cura… -La interrumpió una repentina conmoción en la casa y una voz que la llamaba impaciente-. Come! -Pia se levantó, de pronto inquieta-. ¡Debe de ser Nonna!
La anciana abuela Tolomei, a la que todos llamaban Nonna, vivía con una de sus nietas en el centro de Siena, pero la habían invitado a la finca esa tarde para que me conociese, algo que obviamente no cuadraba en sus planes. De pie en el pasillo, se recolocaba irritada las enaguas negras con una mano, mientras se apoyaba en su nieta con la otra. Si yo hubiera sido tan cruel como Janice, la habría proclamado ipso facto la perfecta bruja de cuento. Sólo le faltaba el cuervo al hombro.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу