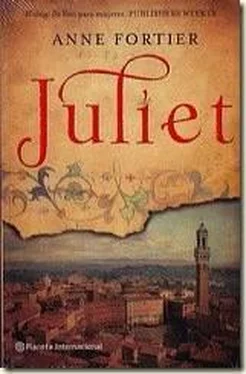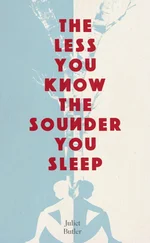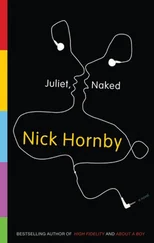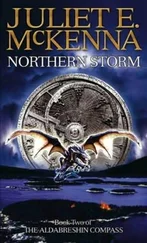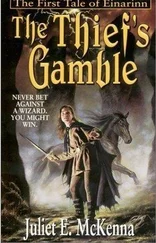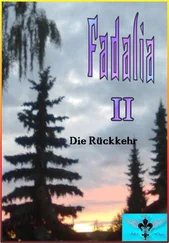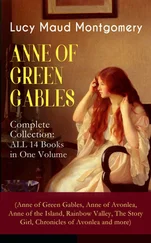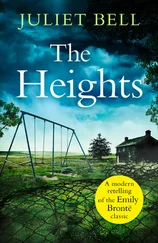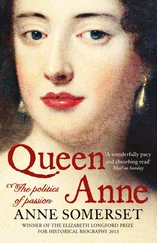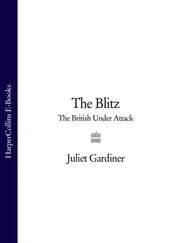Cuando al fin volvió al castello Salimbeni, hizo creer a sus padres que se había hecho corredor de Bolsa y logró persuadir al conde para que lo perdonara por abandonar la academia. Días después, sus padres ofrecieron una gran fiesta a la que asistieron el profesor Tolomei y su joven ayudante norteamericana, Diane.
Umberto la secuestró ipso facto y se la llevó a dar un paseo en coche a la luz de la luna. Ése fue el inicio de un largo y hermoso verano. Empezaron a pasar juntos los fines de semana, recorriendo en coche la Toscana y, cuando por fin él la invitó a visitarlo en Napóles, ella aceptó. Allí, delante de una botella de vino, en el mejor restaurante de la ciudad, él se atrevió a confesarle a qué se dedicaba.
Horrorizada, Diane se negó a escuchar sus explicaciones y sus pretextos y, ya en Siena, se lo devolvió todo -joyas, ropa, cartas- y le dijo que no quería volver a verlo.
Después de eso, estuvo algo más de un año sin saber de ella y, cuando volvió a verla, se quedó atónito: Diane paseaba a unas gemelas en cochecito por el Campo de Siena, y alguien le dijo que se había casado con el profesor Tolomei. Supo en seguida que él era el padre de las niñas y, cuando se acercó a Diane, ella palideció y confesó que, aunque él era efectivamente el padre, no quería que sus hijas se criaran con un criminal.
Entonces hizo algo horrible. Recordaba que Diane le había hablado de la investigación del profesor Tolomei y de una estatua con dos piedras preciosas por ojos y, llevado por los celos, se lo contó a unos tipos de Napóles. Su jefe no tardó en enterarse y lo presionó para que visitara al profesor Tolomei y averiguase más, y eso hizo, con otros dos hombres. Esperaron a que Diane y las gemelas salieran de casa para llamar a la puerta. El profesor, muy atento, los invitó a pasar, pero, al descubrir el motivo de su visita, se mostró hostil.
Viendo que se negaba a colaborar, los otros dos tipos empezaron a presionar al anciano, que sufrió un infarto y murió. Umberto, aterrado, como es lógico, intentó en vano reanimarlo. Entonces les dijo a los otros que se reuniría con ellos en Napóles y, en cuanto se marcharon, prendió fuego a la casa con la esperanza de que la investigación de Tolomei ardiera con su cuerpo y ése fuese el fin de la historia de la estatua dorada.
Tras la tragedia, Umberto decidió romper con su turbio pasado, volver a la Toscana y vivir del dinero que había ganado. Unos meses después del incendio fue a ver a Diane y le dijo que había cambiado de vida. Al principio ella no lo creyó y lo acusó de haber tenido que ver con el sospechoso incendio que había matado a su esposo, pero él estaba decidido a recuperarla y lo consiguió, aunque ella nunca llegó a creer del todo en su inocencia.
Vivieron juntos dos años, casi como una familia, y él incluso volvió a llevar a Diane de visita al castello Salimbeni. Claro que nunca les contó a sus padres la verdad sobre las gemelas, y a su padre lo enfurecia que no se casase y tuviese hijos propios, porque ¿quién heredaría el castello Salimbeni si Umberto no tenía descendencia?
Habrían sido felices si Diane no se hubiera obsesionado con no sé qué maldición familiar. Le había hablado de ella cuando se habían conocido, pero él no se lo había tomado en serio. Luego tuvo que aceptar que aquella mujer hermosa -la madre de sus hijas- era nerviosa y compulsiva por naturaleza, y que la presión de la maternidad no hacía sino empeorar su carácter. En lugar de libros para niños, les leía a las pequeñas el Romeo y Julieta de Shakespeare sin cesar, hasta que entraba él y, con dulzura, le quitaba el libro, aunque, por muy bien que lo escondiera, ella siempre terminaba encontrándolo.
Mientras las gemelas dormían, Diane pasaba horas y horas en soledad, intentando recrear la investigación de su difunto esposo sobre los tesoros familiares y la ubicación de la tumba de Romeo y Giulietta. No le interesaban las joyas; sólo quería salvar a sus hijas. Estaba convencida de que, como las pequeñas tenían una madre Tolomei y un padre Salimbeni, serían doblemente vulnerables a la maldición de fray Lorenzo.
Umberto ni siquiera sabía lo cerca que estaba Diane de dar con la ubicación de la tumba cuando un día algunos de sus viejos colegas napolitanos se presentaron en la casa y empezaron a hacer preguntas. Sabiendo que carecían de escrúpulos, le dijo a Diane que se llevara a las niñas a la parte de atrás y se escondieran mientras él hacía todo lo posible por convencerlos de que ni ella ni él sabían nada.
Al oír que le pegaban, Diane volvió armada y les ordenó que dejaran en paz a su familia. Como no le hacían caso, intentó dispararles, pero erró el tiro, y ellos la mataron de un disparo. Luego le dijeron a Umberto que eso era sólo el principio y que, si no les daba las cuatro gemas, volverían a por sus hijas.
Llegados a este punto del relato, Janice y yo saltamos a la vez:
– Entonces, ¿tú no mataste a mamá?
– ¡Claro que no! -respondió Umberto con desdén-. ¿Cómo habéis podido pensar eso?
– Será porque, hasta ahora, no has hecho más que mentirnos en todo -replicó Janice con un nudo en la garganta.
Umberto suspiró profundamente y se revolvió de nuevo, aún incómodo. Frustrado y cansado, reanudó el relato y nos contó que, cuando, después de asesinar a Diane, los matones se largaron, él quedó destrozado y sin saber qué hacer. Lo último que quería era llamar a la policía, o al cura, y arriesgarse a que un puñado de burócratas se llevaran a las pequeñas. Cogió el cadáver de Diane, lo metió en el coche y lo llevó a un lugar desierto donde poder empujar el vehículo desde un risco de modo que pareciera que había muerto en un accidente. Incluso metió en él algunas cosas de las niñas para que pensaran que habían muerto también. Luego se las llevó a sus padrinos, Peppo y Pia, pero se marchó antes de que los Tolomei pudieran hacerle preguntas.
– ¡Espera! -dijo Janice-. ¿Y la herida de bala? ¿No vio la policía que había muerto antes del accidente?
Umberto titubeó, luego confesó a regañadientes.
– Incendié el coche. No pensé que fueran a investigarlo tanto. ¿Por qué iban a hacerlo? Les iban a pagar igual. Pero un listillo empezó a hacer preguntas y, cuando quise darme cuenta, ya me habían cargado el paquete entero: el profesor, el incendio, vuestra madre…¡hasta vosotras!
Esa misma noche -siguió contándonos- Umberto llamó a tía Rose, haciéndose pasar por un agente de policía de Siena, y le dijo que su sobrina había muerto, que las niñas estaban con su familia, que no estaban a salvo en Italia y que más valía que fuera a buscarlas de inmediato. Después de esa llamada, cogió el coche en dirección a Napóles e hizo una visita a los asesinos de Diane y a casi todos los que sabían algo del tesoro. Ni siquiera se molestó en ocultar su identidad. Quería que fuese una advertencia. Sólo le perdonó la vida a Coceo: no fue capaz de matar a un muchacho de diecinueve años.
Luego desapareció durante meses mientras la policía lo buscaba por todas partes. Terminó marchándose a Estados Unidos a ver a las niñas, sin planes concretos. Cuando las localizó, esperó a que ocurriera algo. A los pocos días vio a una mujer por el jardín, podando las rosas. Dando por supuesto que se trataba de tía Rose, se le acercó y le preguntó si necesitaba a alguien que le echara una mano con el patio.
Asi fue como empezó. Seis meses después, se trasladó allí y aceptó trabajar por poco más que el alojamiento y las comidas.
– ¡No me lo creo! -espeté-. ¿Nunca le extrañó que «casualmente» anduvieras por allí?
– Se sentía sola -masculló Umberto, poco orgulloso de sí mismo-. Demasiado joven para ser viuda y demasiado vieja para ser madre. Estaba predispuesta a creer cualquier cosa.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу