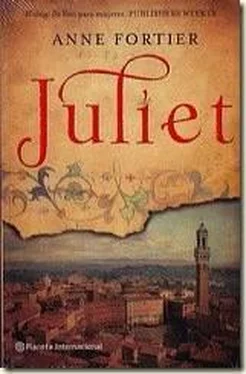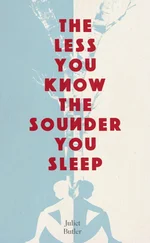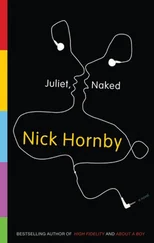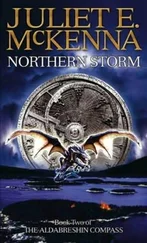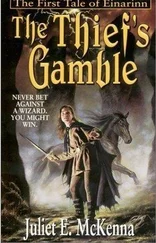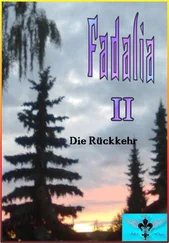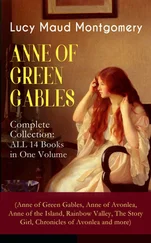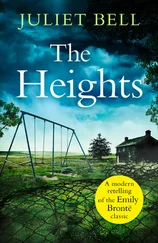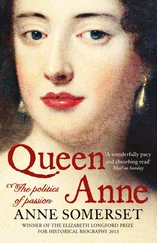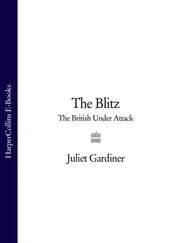– Entonces… -dijo al fin-, ¿tu mafiosa es nuestra… abuela? -En la foto aparecían Eva Maria haciendo malabares con un sombrero enorme y dos perrillos, mamá con aire eficiente, vestida de pantalón blanco y armada con un portafolios, el profesor Tolomei, ceñudo, diciéndole algo al fotógrafo, y, en un lado, apoyado en su Ferrari, el joven Umberto, de brazos cruzados-. Sea como sea -siguió antes de que pudiera contestar-, espero no volver a verlo en mi vida.
Deberíamos haberlo previsto, pero no fue así. Demasiado ocupadas deshaciendo la maraña en que se habían convertido nuestras vidas, olvidamos prestar atención a los sonidos misteriosos de la noche, o hacer uso del sentido común por un momento.
Hasta que una voz nos habló desde la puerta del despacho no caímos en lo ingenuas que habíamos sido al buscar refugio en la casa de mamá.
– Bonita reunión familiar -dijo Umberto, entrando en el cuarto seguido de dos hombres a los que yo no había visto nunca-. Siento haberos hecho esperar.
– ¡Umberto! -exclamé, levantándome de golpe de la silla-. ¿Qué demonios…?
– ¡Julie! ¡No! -Con el rostro deformado a causa del miedo, Janice me agarró del brazo e hizo que me sentara de nuevo.
Sólo entonces lo vi. Umberto llevaba las manos atadas a la espalda y uno de los hombres le apuntaba a la cabeza con una arma.
– Aquí, mi amigo Coceo -dijo Umberto, manteniendo la calma a pesar de llevar el arma clavada en la nuca- quiere saber si vais a colaborar o no.
Su cuerpo duerme en la tumba de los Capuleto y su alma vive con los ángeles.
Al salir de Siena con Alessandro el día anterior, no me imaginaba que regresaría tan pronto, tan sucia, y esposada. Tampoco había previsto que lo haría en compañía de mi hermana, mi padre y tres tipos que parecían haberse librado de la pena de muerte, no con papeleos, sino con dinamita.
Era obvio que, aunque los conocía por su nombre, Umberto era tan rehén de los gorilas como nosotras. Lo metieron de un empujón en la furgoneta -una de reparto de flores, robada, seguramente-, igual que a Janice y a mí, y los tres caímos como fardos sobre su fondo metálico. Con los brazos atados, sólo un fino lecho de flores podridas nos amortiguó el golpe.
– ¡Eh! -protestó Janice-, ¡somos tus hijas, ¿no?! Diles que no se pasen. Será posible…, Jules, di algo.
No se me ocurrió nada. Me sentía como si el mundo entero se hubiera vuelto patas arriba a mi alrededor, y yo me había ido a pique. Sin haber digerido aún el paso de Umberto de héroe a villano, debía asimilar también que era mi padre, para lo que casi habría de hacer borrón y cuenta nueva: yo lo quería, pero en realidad no debía quererlo.
Cuando los malos nos cerraron las puertas, vi de refilón a otro rehén que habían apresado en algún punto del camino. Estaba agazapado en un rincón, amordazado y con los ojos vendados; de no haber sido por los hábitos, jamás lo habría reconocido. Las palabras me brotaron al fin:
– ¡Fray Lorenzo! -grité-. ¡Dios mío! ¡Han secuestrado a fray Lorenzo!
La furgoneta arrancó de pronto y pasamos unos minutos deslizándonos de un lado a otro por el suelo estriado mientras el conductor cruzaba la selva de acceso a la casa de mamá.
En cuanto la cosa se tranquilizó, Janice soltó un suspiro hondo y desconsolado.
– Muy bien -dijo en alto a la oscuridad-, tú ganas. Las joyas son tuyas… o de ellos. Ya no las queremos. Te ayudaremos. A lo que sea. Lo que quieran. Eres nuestro padre, ¿no? ¡Tenemos que hacer piña! No hace falta que nos matéis… ¿verdad?
Su pregunta se quedó en el aire.
– Mira -prosiguió Janice con la voz quebrada de miedo-, espero que sepan que jamás encontrarán la estatua sin nuestra ayuda…
Umberto no dijo nada. No tenía por qué. Aunque los bandidos ya estaban al tanto de lo de la supuesta entrada secreta por Santa Maria della Scala, obviamente pensaban que aún podíamos serles útiles para encontrar las joyas, o no nos habrían llevado consigo en la furgoneta.
– ¿Y qué me dices de fray Lorenzo? -pregunté.
Umberto habló por fin.
– ¿Qué pasa con él?
– ¡Vamos! -intervino Janice, de pronto más animada-, ¿en serio crees que el pobre hombre os va a servir de algo?
– Cantará, te lo aseguro.
Cuando vio que nos espantaba su indiferencia, Umberto profirió un sonido que podría haber sido una risa, pero probablemente no lo era.
– ¿Qué demonios esperabais? -gruñó-. ¿Que… se rindieran? Tenéis suerte de que lo hayamos intentado por las buenas primero.
– ¿«Por las buenas»?… -gritó Janice, pero conseguí acallarla de un rodillazo.
– Por desgracia -prosiguió Umberto-, la pequeña Juliet no hizo su papel.
– ¡Igual es porque no sabía que tuviera uno! -señalé con un nudo tan grande en la garganta que casi no me salían las palabras-. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ha tenido que ser así? Podríamos haber ido en busca del tesoro hace años, juntos. Habría sido… divertido.
– ¡Ya, claro! -Umberto se revolvió en la oscuridad, tan incómodo como nosotras-. ¿Creéis que esto era lo que yo quería? ¿Volver aquí para arriesgarlo todo, jugar a las adivinanzas con un puñado de monjes ancianos y que me maltraten estos gilipollas, todo por un par de piedras que probablemente desaparecieron hace cientos de años? Me parece que no os dais cuenta de… -Suspiró-. No, claro que no. ¿Por qué creéis que permití que tía Rose se os llevara y os educara en Estados Unidos? Os diré por qué: porque os habrían utilizado… para obligarme a que volviera a trabajar con ellos. Sólo había una solución: desaparecer.
– ¿Estás hablando de… la mafia? -inquirió Janice. Umberto rió burlón.
– ¡La mafia! Al lado de estos tíos, la mafia es una institución benéfica. Me reclutaron cuando necesitaba dinero y, una vez te pillan, no te sueltan. Si te resistes, te aprietan las tuercas.
Oí a Janice coger aire para devolverle el sarcasmo, pero, no sé cómo, acerté a propinarle un codazo en la oscuridad y volví a acallarla. Provocar a Umberto y empezar una discusión no era la mejor forma de prepararse para lo que nos esperaba, eso lo tenía muy claro.
– Entonces, a ver si acierto… -dije con toda la calma de que fui capaz-, cuando ya no nos necesiten…, ¿se acabó?
Umberto titubeó.
– Coceo me debe un favor. Le perdoné la vida una vez. Espero que me corresponda.
– Te la perdonará a ti -dijo Janice con frialdad-. Pero ¿y nosotras?
Se produjo un largo silencio, o al menos a mí me lo pareció. Sólo entonces, entre el ruido del motor y el traqueteo general, oí a alguien rezar.
– ¿Y qué será de fray Lorenzo? -añadí en seguida.
– Confiemos en que Coceo se sienta generoso -dijo Umberto al fin.
– No lo entiendo -replicó Janice-. ¿Quiénes son esos tíos? ¿Y por qué dejas que nos hagan esto?
– Eso no es precisamente un cuento de hadas -respondió Umberto, hastiado.
– Tampoco esto lo es -observó Janice-. Así que, papaíto, ¿por qué no nos cuentas qué demonios está pasando en el país de las hadas?
En cuanto empezó a hablar, Umberto no pudo parar, como si hubiera estado esperando todos esos años para contarnos su historia y, sin embargo, cuando al fin pudo hacerlo, no pareció experimentar un gran alivio, ya que su tono era cada vez más amargo.
Según nos contó, su padre, conocido como conde Salimbeni, siempre había lamentado que su esposa, Eva Maria, le diera sólo un hijo varón, y se propuso hacer de él un hombre recto y disciplinado. Alistado en una academia militar contra su voluntad, Umberto había terminado huyendo a Napóles para buscar trabajo y quizá ir a la universidad a estudiar música, pero pronto se había quedado sin dinero. Así que empezó a aceptar trabajos sucios que otros temían hacer, y se le daba bien. Por alguna razón, no le costaba nada quebrantar la ley, y no tardó en tener trajes a medida, un Ferrari y un apartamento de lujo sin amueblar. El paraíso.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу