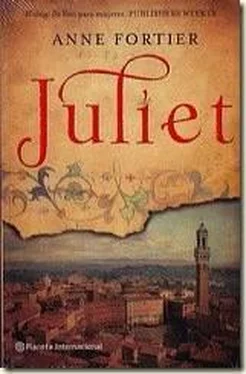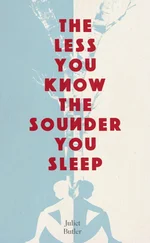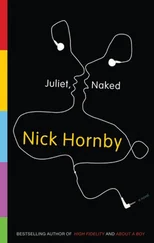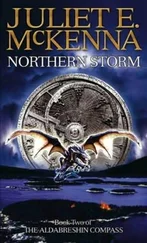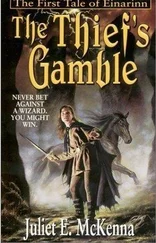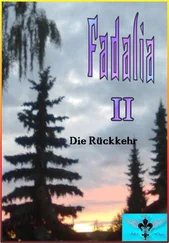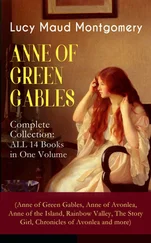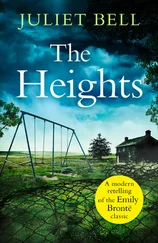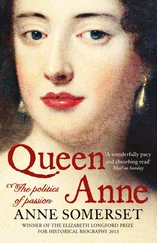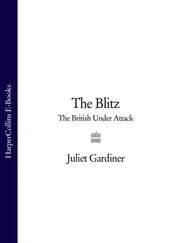Pensándolo bien, admitió Umberto, habría sido preferible que Eva Maria me hubiera puesto al tanto de sus planes, o de parte de ellos, pero sólo porque la cosa salió mal. Si yo hubiera hecho lo que esperaban -beberme el vino, acostarme y quedarme dormida-, todo habría ido sobre ruedas.
– ¡Un momento! -dije-. ¿Insinúas que me drogó?
Umberto titubeó.
– Sólo un poco. Por tu propia seguridad.
– ¡No me lo puedo creer! ¡Es mi abuela!
– Si te sirve de consuelo, a ella no le hacía gracia, pero yo le dije que era el único modo de manteneros al margen, a Alessandro y a ti. Por desgracia, él tampoco se lo bebió.
– ¡Espera, espera…! -objeté-. ¡Él me robó el libro de mamá de la habitación del hotel y te lo dio a ti anoche! ¡Lo vi con mis propios ojos!
– ¡Te equivocas! -Se mostró molesto de que lo contradijera y algo sorprendido de que yo hubiera presenciado su reunión secreta con Alessandro-. Él no era más que un mensajero. Alguien le dio el libro ayer por la mañana, en Siena, y le pidió que se lo llevara a Eva Maria. Alessandro no sabía que era robado, de lo contrario habría…
– ¡Ya, ya! -lo interrumpió Janice-. Menuda estupidez. Fuera quien fuese el ladrón, ¿por qué no se llevó el cofre entero? ¿Por qué sólo el librito?
Umberto guardó silencio un momento. Luego dijo, muy sereno:
– Vuestra madre me contó que el código estaba en el libro. Me dijo que si le ocurría algo… -No pudo seguir.
Todos guardamos silencio un rato, hasta que Janice suspiró y dijo:
– Bueno, me parece que le debes una disculpa a Jules…
– ¡Jan! -la interrumpí-. Déjalo estar.
– Pero mira lo que te ha pasado… -insistió.
– ¡Ha sido culpa mía! -repliqué-. Fui yo la que… -No supe cómo seguir.
– ¡Lo vuestro es increíble! -gruñó Umberto-. ¿Para qué me he molestado en educarte? Hace una semana que lo conoces… ¡Y allí estabais los dos! ¡Tan tiernos!
– ¿Estuviste espiándonos? -Me sentí abochornada-. ¡Será posible…!
– ¡Necesitaba el cencio! -señaló-. Todo habría sido tan fácil si vosotros no…
– Ya que estamos -lo interrumpió Janice-, ¿cuánto sabía Alessandro de todo esto?
– ¡Más que suficiente! -bufó Umberto-. Sabía que Juliet es nieta de Eva Maria, pero que su madrina quería decírselo personalmente. Ya está. Como os he dicho, no podíamos arriesgarnos a que interviniera la policía, por eso ella no le contó lo de la ceremonia con el anillo y la daga hasta poco antes de que tuviera lugar. No le hizo ninguna gracia que se lo hubiera ocultado, pero accedió a participar de todas formas, porque Eva Maria le dijo que para ella y para ti era muy importante celebrar una ceremonia que, supuestamente, pondría fin a la maldición familiar. -Umberto hizo una pausa, luego siguió, más amable-: Lástima que la cosa haya terminado así.
– ¿Quién ha dicho que ha terminado? -espetó Janice.
Aunque Umberto no lo dijo, los dos sabíamos que estaba pensando: «Sí, ha terminado.»
Allí tirados, presa de un amargo silencio, noté que la oscuridad me envolvía poco a poco, que penetraba mi cuerpo por innumerables heridas y me llenaba hasta el borde de desesperación. El miedo que había sentido antes, cuando me perseguía Bruno Carrera o cuando Janice y yo nos habíamos quedado atrapadas en los bottini, no era nada comparado con el que sentía de pronto, destrozada por el remordimiento y por la certeza de que era demasiado tarde para arreglarlo.
– Sólo por curiosidad -masculló Janice, cuya mente albergaba pensamientos sin duda muy distintos de los míos, aunque quizá igual de desoladores-, ¿llegaste a quererla? A mamá, digo.
Al ver que Umberto no respondía en seguida, añadió, aún más titubeante:
– ¿Y ella… te quiso a ti?
Umberto suspiró.
– Me amaba y me odiaba. Era el mayor de sus encantos. Decía que llevábamos la lucha en los genes, y que a ella le gustaba así. Solía llamarme… -se detuvo para aclararse la voz- Niño.
Cuando la furgoneta se detuvo al fin, ya casi había olvidado adonde íbamos y por qué, pero, en cuanto se abrieron de golpe las puertas y vi las siluetas de Coceo y sus compinches recortadas sobre el fondo de la catedral de Siena, a la luz de la luna, todo volvió a mi memoria con la potencia de un puñetazo en el estómago.
Nos sacaron del vehículo por los tobillos como si no fuéramos más que unos fardos, luego entraron a sacar a fray Lorenzo. Ocurrió tan de prisa que apenas me dolió que me arrastraran por el fondo estriado de la furgoneta y, cuando nos dejaron en tierra, Janice y yo nos tambaleamos, incapaces de sostenernos en pie después de permanecer tumbadas tanto rato en la oscuridad.
– ¡Eh, mirad! -susurró Janice con una chispa de esperanza en la voz-. ¡Músicos!
Cierto. Había tres coches aparcados a un tiro de piedra de la furgoneta y, a su alrededor, media docena de hombres de chaqué con estuches de chelos y violines, fumando y bromeando. Sentí una punzada de alivio pero, al ver que Coceo se dirigía a ellos, saludando con la mano, entendí que aquellos hombres no habían ido allí a tocar, sino que eran parte de la banda napolitana.
En cuanto los tipos nos vieron a Janice y a mí, empezaron a dar muestras de entusiasmo. En absoluto preocupados por el ruido que estaban haciendo, nos silbaban para que los miráramos. Umberto no intentó poner fin a la diversión; era obvio, como nosotras, tenía suerte de seguir vivo. Sólo al ver a fray Lorenzo salir de la furgoneta, a nuestra espalda, el júbilo pareció transformarse en una especie de inquietud, y todos se inclinaron a coger sus instrumentos como los escolares se agachan a recoger las mochilas cuando aparece un profesor.
Para la gente de la piazza -y había bastante, sobre todo turistas y adolescentes-, debíamos de parecer el típico grupo local que volviera de algún festejo relacionado con el Palio. Los hombres de Coceo no paraban de charlar y reír y, en el centro, Janice y yo avanzábamos obedientes, envueltas en sendas banderas de la contrada, que ocultaban con elegancia las ataduras y las afiladas navajas con que nos apuntaban a las costillas.
Al acercarnos a la entrada principal de Santa Maria della Scala, de repente divisé a Lippi, que pasaba por allí cargado con un caballete, sin duda preocupado por asuntos nada mundanales. No me atreví a llamarlo a gritos, pero lo miré con toda la intensidad de que fui capaz, confiando en llegar a él por la vía espiritual. Sin embargo, cuando el artista al fin nos miró, sus ojos nos exploraron sin reconocernos, y yo me quedé desinflada.
Entonces las campanas de la catedral tocaron las doce. Había sido una noche calurosa hasta el momento, tranquila y bochornosa, y en algún lugar lejano se preparaba una tormenta. Cuando nos aproximábamos a la imponente puerta de entrada al viejo hospital, barrieron la plaza las primeras ráfagas de viento, como demonios invisibles en busca de algo, de alguien.
Sin perder ni un segundo, Coceo sacó un móvil e hizo una llamada; al poco se apagaron las luces de los costados de la puerta y fue como si todo el edificio suspirara profundamente. Acto seguido, Coceo se sacó una llave grande de hierro del bolsillo, la introdujo en la cerradura que había debajo del inmenso pomo y abrió con un fuerte estruendo.
Sólo entonces, cuando estábamos a punto de entrar en el edificio, caí en la cuenta de que no me apetecía nada explorar Santa Maria della Scala de noche, con o sin navaja en las costillas. Aunque, según Umberto, hacía muchos años que el hospital era un museo, aún poseía un historial de enfermedad y muerte. Incluso los que no creían en los fantasmas tenían de qué preocuparse: los gérmenes latentes de la peste, por ejemplo. Lo cierto es que cómo me sintiera yo daba igual; ya hacía tiempo que había perdido el control de mi propio destino.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу