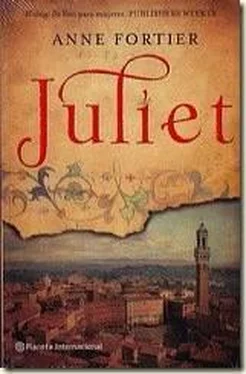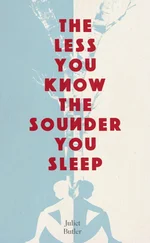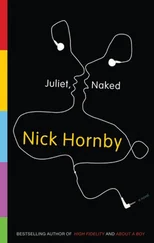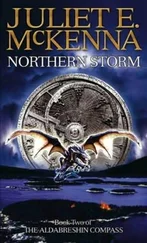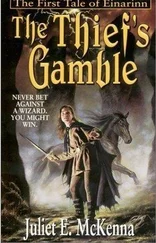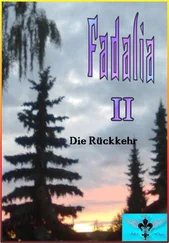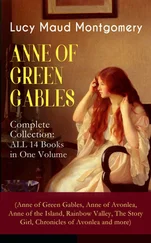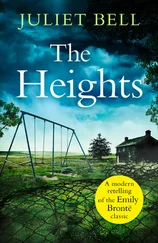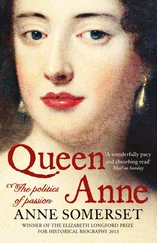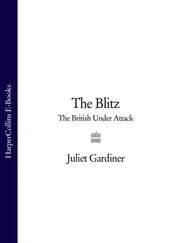Cuando Coceo abrió la puerta, esperaba que nos recibiera una ráfaga de sombras fugaces y cierto olor a descomposición, pero al otro lado no había más que una fría oscuridad. Aun así, tanto Janice como yo titubeamos en el umbral, y sólo cuando los hombres tiraron de nosotras nos adentramos de mala gana en lo desconocido.
En cuanto estuvimos todos dentro y la puerta cerrada, los hombres empezaron a calzarse los faros de espeleología en la cabeza y a abrir los estuches de sus instrumentos. En el interior llevaban linternas, armas y herramientas mecánicas; tan pronto como lo hubieron montado todo, apartaron los estuches de una patada.
– Andiamo! -dijo Coceo, haciendo un gesto con la ametralladora para que saltáramos la verja de seguridad, que nos llegaba a la ingle.
A Janice y a mí, aún atadas de manos, iba a costamos lo nuestro y, al final, los hombres nos cogieron por los brazos y nos pasaron por encima, ignorando nuestros gritos de dolor al arañarnos las espinillas con las barras metálicas.
Entonces, por primera vez, Umberto se atrevió a protestar por su brutalidad y le dijo algo a Coceo que no podía significar otra cosa más que «no te pases con las chicas», pero lo único que consiguió fue un codazo en el pecho que lo dejó doblado y sin aliento. Cuando me paré a ver si estaba bien, dos de los matones de Coceo me cogieron por los hombros y me propinaron un fuerte empujón, sin que sus pétreos rostros revelasen emoción alguna.
El único al que trataban con un poco de respeto era fray Lorenzo, que pudo pasar la verja con calma y la escasa dignidad que pudiera quedarle.
– ¿Por qué lleva aún los ojos vendados? -le susurré a Janice en cuanto me soltaron.
– Porque le van a perdonar la vida -me contestó, sombría.
– ¡Chis! -dijo Umberto con una mueca-. Cuanto menos llaméis la atención, mejor.
Bien pensado, era difícil. Ni Janice ni yo nos habíamos duchado desde el día anterior; más aún, ni siquiera nos habíamos lavado las manos, y yo todavía llevaba el vestido rojo largo de la fiesta de Eva Maria, aunque éste había perdido ya toda su prestancia. Antes, Janice me había sugerido que me pusiera algo del armario de mamá para no parecer tan encorsetada, pero a las dos nos había resultado insufrible el olor a apolillado, así que allí estaba, descalza y sucia, pero vestida de gala.
Avanzamos en silencio un rato, siguiendo el bamboleo de la luz de los faros por pasillos oscuros y diversos tramos de escaleras, dirigidos por Coceo y uno de sus secuaces, un tipo alto e ictérico de rostro descarnado y hombros encorvados que me recordaba a un buitre carroñen). Cada cierto tiempo, los dos se detenían y se orientaban por un pedazo de papel grande, que debía de ser un mapa del edificio, y siempre que lo hacían, alguien me tiraba fuerte del pelo o del brazo para asegurarse de que también yo paraba.
Llevábamos cinco hombres delante y cinco detrás en todo momento y, si intentaba mirar a Janice o a Umberto, el tipo que llevaba detrás me hundía el cañón del arma entre los omóplatos hasta que gritaba de dolor. Janice, pegada a mí, recibía idéntico trato y, aunque no podía mirarla, sabía que estaba tan de asustada y furiosa como yo, y se sentía igualmente indefensa.
A pesar de ir de chaqué y engominados, los hombres olían a rancio, lo que indicaba que también ellos estaban bajo presión. O quizá era el edificio lo que olía; cuanto más descendíamos, más horrible se hacía. A simple vista, el lugar parecía muy limpio, casi aséptico, pero, a medida que nos adentrábamos en aquella maraña de estrechos pasillos subterráneos, empezó a asaltarme la fuerte sensación de que -al otro lado de aquellas paredes secas y bien selladas- algo pútrido se abría camino poco a poco por entre la escayola.
Cuando los hombres por fin se detuvieron, ya me había desorientado por completo hacía rato. Debíamos de estar al menos a quince metros bajo tierra, pero no estaba segura de que aún nos encontráramos bajo Santa Maria della Scala. Temblando de frío, me froté ambos pies congelados en los gemelos para recuperar el riego sanguíneo.
– ¡Jules! -dijo Janice de pronto, interrumpiendo mi gimnasia-. ¡Vamos!
Casi esperaba que alguien nos atizara en la cabeza para acallarnos; en cambio, los hombres nos empujaron hacia adelante hasta que estuvimos cara a cara con Coceo y el buitre carroñero.
– E ora, ragazze? -dijo Coceo, cegándonos con su faro.
– ¿Qué ha dicho? -susurró Janice impaciente, volviendo la cabeza para evitar la luz.
– Algo de «chicas» -respondí en voz baja, nada contenta de haber identificado la palabra.
– Ha dicho «¿Y ahora qué, señoritas?» -intervino Umberto-. Ésta es la habitación de santa Catalina, ¿qué hacemos ahora?
Sólo entonces vimos que, a través de una cancela abierta en la pared, el buitre iluminaba una pequeña celda monacal con una cama estrecha y un altar; en la cama se hallaba la estatua yacente de una mujer -supuestamente santa Catalina-, y la pared detrás estaba pintada de azul y salpicada de estrellas doradas.
– ¡Ah! -dijo Janice, tan sobrecogida como yo al descubrir que estábamos allí de verdad, en la cámara de la que hablaba el acertijo de mamá: «Traedme en seguida una barra de hierro.»
– ¿Ahora qué? -repitió Umberto, ansioso por demostrarle a Coceo lo útiles que éramos.
Janice y yo nos miramos, conscientes de que las indicaciones de mamá terminaban justo ahí, con un desenfadado «¡Moveos, chicas!».
– Un momento… -de pronto recordé otro fragmento-, sí, sí…, «para acabar con la cruz».
– ¿La cruz? -Umberto se quedó atónito-. La croce…
Volvimos a asomarnos todos a la celda y, justo cuando Coceo nos apartaba para mirar, Janice, vehemente, intentó señalarme algo con la punta de la nariz.
– ¡Allí! ¡Mira! ¡Debajo del altar!
Bajo el altar había, en efecto, una losa con una cruz negra, que bien podría ser la entrada a un sepulcro. Sin perder un momento, Coceo reculó y apuntó con la ametralladora al candado que cerraba la cancela y, antes de que pudiéramos ponernos a cubierto, lo reventó con una ráfaga ensordecedora que desmontó por completo la verja.
– ¡Dios santo! -gritó Janice, contraída de dolor-, ¡creo que me ha reventado los tímpanos! ¡Este tío está chalado!
Sin mediar palabra, Coceo se volvió y la cogió con fuerza por el cuello, casi ahogándola. Sucedió tan rápido que ni lo vi, hasta que al fin la soltó y ella cayó de rodillas, medio asfixiada.
– ¡Jan! -chillé, y me arrodillé a su lado-. ¿Estás bien?
Tardó un instante en recobrar el aliento. Cuando al fin lo hizo, masculló agitada, pestañeando para recuperar la visión:
– Importante…, ese mamón entiende nuestro idioma.
Al poco, los hombres atacaban la cruz de debajo del altar con barras de hierro y taladros. Cuando la losa se desplomó atronadora sobre el suelo de piedra en medio de una nube de polvo, a ninguno nos sorprendió ver que al otro lado se hallaba la entrada a un túnel.
Tras salir por la tapa de la alcantarilla del Campo hacía tres días, Janice y yo nos habíamos prometido que jamás volveríamos a hacer espeleología en los bottini. Y allí estábamos otra vez, abriéndonos paso por un conducto poco mayor que un agujero de gusano, en una oscuridad casi absoluta y sin un cielo azul que nos esperara al otro lado.
Antes de empujarnos al agujero, Coceo nos desató al fin las manos, no por consideración, sino porque era el único modo de que fuéramos con ellos. Por suerte, aún creía que nos necesitaba para encontrar la tumba de Romeo y Giulietta; no sabía que la de la cruz bajo el altar de la celda de santa Catalina era la última pista del cuaderno de mamá.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу