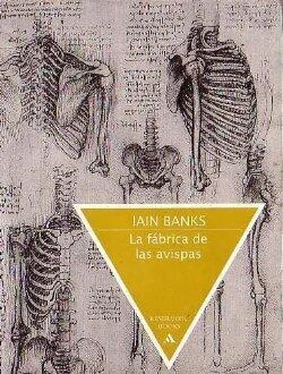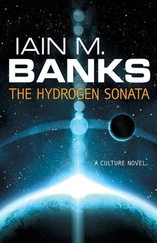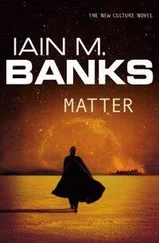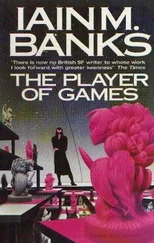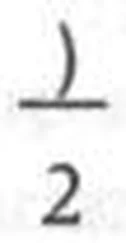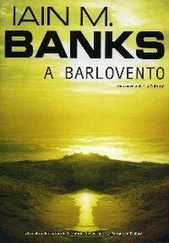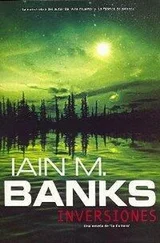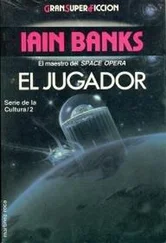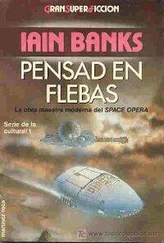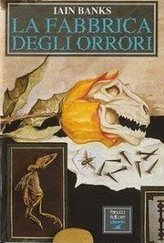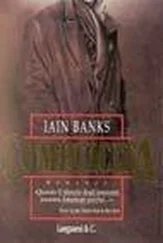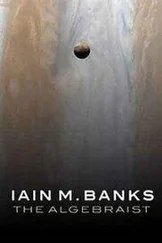—¡Frang! —gritó. Yo me quedé inmóvil, sin decir nada. Puro instinto, supongo, o un hábito aprendido de las innumerables veces que había fingido no estar donde realmente estaba, y de escuchar a la gente cuando cree estar sola. Respiré tranquilo.
—¡Frang! —volvió a gritar. Yo me dispuse a regresar al desván, girando sobre la punta de los pies y evitando los lugares en donde crujía el suelo de madera. Mi padre aporreó la puerta del cuarto de baño del primer piso y a continuación soltó una imprecación cuando se dio cuenta de que estaba abierta.
Oí cómo empezaba a subir las escaleras, hacia mí. Sus pasos resonaban, irregularmente, y gruñó al tropezar contra la pared y golpearse. Yo subí sigilosamente la escala de mano y con un impulso me encontré tendido en el suelo desnudo del desván, donde me quedé tal como estaba, con la cabeza a un metro, o así, de la trampilla abierta, apoyado con las manos en los ladrillos desnudos, preparado para agacharme bajo el cañón de la chimenea si mi padre intentaba echarle un vistazo al desván desde la trampilla. Parpadeé. Mi padre aporreó la puerta de mi habitación. La abrió.
—¡Frang! —gritó de nuevo. Y a continuación se oyó—: Ah… joder…
Mi corazón dio un salto mientras seguía tendido allí. Jamás en la vida le había oído soltar una palabrota como aquella. Sonaba obscena en su boca, no como algo ocasional como cuando Eric o Jamie lo decían. Le oía respirar allá abajo de la trampilla, por donde su olor ascendía hasta mí: whisky y tabaco.
De nuevo el sonido de los pasos vacilantes hasta el rellano de la escalera y la puerta de su dormitorio, que se cerró de un portazo. Volví a respirar y entonces me di cuenta que había estado aguantando la respiración. El corazón me palpitaba a punto de saltarme del pecho y casi me sorprendió que mi padre no lo hubiera oído retumbar a través de los paneles de madera encima de él. Esperé un rato, pero no oí nada más, tan solo aquel sonido distante que venía del salón. Era como si se hubiera dejado el televisor encendido mientras cambiaba de canal.
Me quedé allí tendido, le concedí cinco minutos, y después me levanté lentamente, me sacudí la ropa, me metí la camisa en los pantalones, recogí la bolsa en la oscuridad, me encajé el tirachinas eri el cinturón, tanteé el suelo en busca de mi chaleco y lo encontré; entonces con todo mi equipo a punto me deslicé por la escala hasta el rellano, lo crucé y bajé silenciosamente las escaleras.
En el salón el televisor destellaba su colorido siseo a una habitación vacía. Me acerqué y la apagué. Me di la vuelta para marcharme y entonces vi la chaqueta de tweed de mi padre tirada y arrugada en un sillón. La recogí y tintineó. Palpé los bolsillos con la nariz apretada ante el olor a alcohol y tabaco que despedía. Mi mano se cerró alrededor de un montón de llaves.
Las saqué del bolsillo y me quedé mirándolas. Estaba la llave de la puerta principal, la de la puerta de atrás, la de la bodega, la del cobertizo, un par de llaves más pequeñas que no reconocí, y otra llave, una llave que abría una de las habitaciones de la casa, como la llave de mi dormitorio, pero con los dientes diferentes. Sentí que la boca se me secaba y noté cómo la mano empezaba a temblarme. El sudor brillaba en mi mano y de repente comenzaron a formarse gotitas en las líneas de la palma. Podría ser la llave de su dormitorio o…
Subí corriendo los escalones, de tres en tres, rompiendo únicamente el ritmo en los tramos que sabía que crujían. Llegué al primer piso y pasé de largo el despacho para seguir subiendo hasta el dormitorio de mi padre. La puerta estaba entreabierta y la llave en la cerradura. Podía oír los ronquidos de mi padre. Cerré la puerta con cuidado y corrí abajo hacia el despacho. Metí la llave en la cerradura y dio una vuelta con engrasada facilidad. Me quedé quieto un par de segundos, giré el picaporte y abrí la puerta.
Encendí la luz. El despacho.
Estaba atestado y desordenado, el ambiente sobrecargado y caliente. La luz en mitad del techo no tenía pantalla y era muy brillante. Había dos mesas, un escritorio y un catre con un montón de sábanas retorcidas tiradas encima. Había una estantería, dos mesas grandes unidas llenas de variadas botellas y componentes de experimentación química; tubos de ensayo y frascos y un condensador en espiral que desaguaba en un fregadero en una esquina. El sitio olía a algo parecido al amoniaco. Me di la vuelta, saqué la cabeza al pasillo, escuché atentamente, y oí el sonido distante de un ronquido; a continuación cogí la llave y cerré la puerta, encerrándome por dentro y dejando la llave puesta.
Fue al volverme tras cerrar la puerta cuando lo vi. Un frasco de muestras que estaba colocado encima del escritorio situado justamente al lado de la puerta y que siempre quedaría escondido a la vista desde el pasillo cuando estaba abierta. El frasco estaba lleno de un líquido transparente: supuse que sería alcohol. En el alcohol flotaban unos pequeños genitales masculinos desgarrados.
Me quedé mirándolos, con la mano aún aferrada a la llave que estaba girando, y los ojos se me llenaron de lágrimas. Sentí algo en mi garganta, algo muy dentro de mí, y los ojos y la nariz parecían congestionarse por momentos, a punto de estallar. Me quedé inmóvil y lloré dejando que las lágrimas me resbalaran por las mejillas y me llenaran la boca con su sabor a sal. Me puse a moquear y sorbí y resoplé y sentí que me faltaba aire en el pecho y que la mandíbula me temblaba descontroladamente. Me olvidé completamente de Eric y de mi padre, me olvidé de todo excepto de mí y de lo que había perdido.
Me llevó un rato recobrar el ánimo y no lo conseguí enfadándome conmigo mismo ni convenciéndome de que no debía actuar como una niña tonta, sino calmándome del modo más natural y distendido posible hasta que un cierto peso se descargó de mi cabeza y fue a asentarse en mi estómago. Me enjugué las lágrimas con la camisa y me soné los mocos tranquilamente. A continuación empecé a rebuscar metódicamente por toda la habitación ignorando aquel frasco que estaba sobre el escritorio. Quizá no había más secreto que aquel, pero quería estar seguro.
La mayoría de las cosas eran trastos inservibles. Trastos y productos químicos. Los cajones de la mesa y del escritorio estaban llenos de viejas fotografías y papeles. Había antiguas cartas, billetes y facturas de otro tiempo, escrituras y formularios y pólizas de seguros (ninguna que me concerniera y todas expiradas hacía mucho tiempo), páginas de un cuento o de una novela, plagada de correcciones, que alguien había estado escribiendo en una vieja máquina de escribir y que seguía siendo horrible (algo relacionado con hippies en una comuna en mitad del desierto que establecen contacto con extraterrestres); había algunos pisapapeles de cristal, unos guantes, unas insignias psicodélicas, unos viejos singles de los Beatles, unos ejemplares de Oz y de IT, unas plumas secas y lápices rotos. Basura, nada más que basura.
Entonces llegué a la parte del escritorio que estaba cerrada: era una sección que el escritorio ocultaba con su cierre de persiana, justo abajo, y tenía una cerradura en el borde superior. Saqué las llaves de la cerradura y, para mi sorpresa, una de las llaves encajaba. La compuerta se abrió hacia abajo, saqué el conjunto de cuatro pequeños cajones que había detrás y los coloqué sobre la mesa de trabajo del escritorio.
Me quedé mirando el contenido hasta que las piernas empezaron a temblarme y tuve que sentarme en la pequeña banqueta que estaba medio oculta bajo el escritorio. Dejé caer la cabeza hasta las manos y empecé a temblar de nuevo. ¿Qué más tendría que soportar aquella noche?
Metí las manos en uno de aquellos pequeños cajones y saqué una caja azul de tampones. Con dedos temblorosos extraje la otra caja del cajón. Llevaba una etiqueta que ponía «Hormonas masculinas». Dentro había cajitas más pequeñas, y en cada una de ellas había una fecha escrita con bolígrafo negro. La última fecha expiraba en seis meses. En otra caja de un cajón diferente ponía «KBr»,y aquellas siglas me sonaban a algo, pero no podía decir a qué. Los dos cajones restantes contenían rollos apretados de billetes de cinco y diez libras y bolsitas de plástico con pequeños trozos de papel en su interior. Pero ya no me quedaba valor para tratar de averiguar de qué podía tratarse aquello; mi cabeza estaba ocupada con una idea estremecedora que acababa de considerar. Me quedé allí sentado, mirando todo aquello fijamente, con la boca abierta y pensando. No levanté la vista hasta el frasco.
Читать дальше