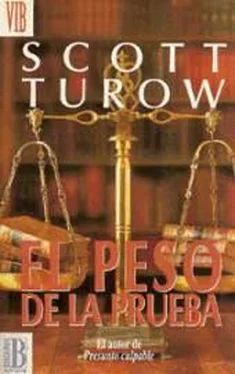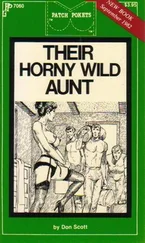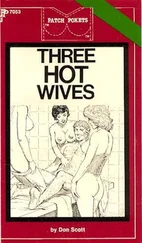– Cuando tenía veinte años -explicó Sonny-, quería conocer a alguien que fuera perfecto. Ahora que tengo más de cuarenta, sólo me pregunto si alguien es normal.
Mientras enfilaban hacia el campo, ella seguía desquitándose con ademanes enfáticos, hablando sin reservas del marido. Parecía estar en uno de esos momentos difíciles del matrimonio en el que repentinamente veía al esposo como a un vecino observado a distancia, desde una ventana o terraza, y encontraba sólo a un individuo insondable que vivía en las cercanías.
– Su pasión por los hechos sólo llega hasta donde él puede reducirlos a la expresión. -Miró a Stern, parpadeando al sol. En las hileras del campo de fresas, Sam corría en zapatillas y tejanos, el cubo amarillo a un lado. Una ráfaga de viento les trajo la voz del niño-. El punto de expresión le permite mantener las cosas bajo control. Estoy segura de que no está aquí por esa razón.
– ¿Cuál? -preguntó Stern, que no lograba entender qué le decía.
Sonny hablaba principalmente para sí misma.
– Celos. ¿Qué le parece? -Sonny se echó a reír: la idea era ridícula. Stern sintió una emoción fugaz que no logró identificar-. Creo que no concibe la idea de conocerle a usted. Ya sabe, mi adversario… suena tan profesional. No soporta que yo tenga una vida aparte, que preste atención a otras personas además de él. No sé cómo convivirá con un niño.
– Pido perdón. Sin duda esto es culpa mía por haberme mostrado tan insistente -dijo Stern.
– Oh, la culpa es mía. Mía. Créame. He pasado toda la noche en vela, comprendiéndolo por millonésima vez. Creo que mi madre me acostumbró a convivir con gente temperamental.
Escuchando a Sonny, desgarrada entre el impulso y las emociones -súplica, acoso, ironía, cólera-, Stern comprendió que él y Clara habían gozado de cierta buena suerte. En su tiempo las definiciones eran más claras. Los hombres y mujeres de clase media de cualquier parte del mundo occidental deseaban casarse, tener y educar hijos. Etcétera. Todos seguían el mismo camino. Pero para Sonny, que se había casado tarde en la vida, en la Nueva Era, todo era cuestión de elecciones. Se levantaba por la mañana y empezaba desde cero, haciéndose preguntas sobre las relaciones, el matrimonio, los hombres, el individuo errático que había escogido (y que, por la descripción, aún parecía un niño). Recordó a Marta, quien a menudo decía que encontraría un hombre en cuanto averiguara para qué lo necesitaba.
– ¿Cuánto hace que conoce a su marido? -preguntó Stern.
Estaba a pocos metros de ella, arrodillado para observar las plantas. Ella le enseñó cómo recoger las frutas. Las fresas muy maduras, oscuras como sangre, tenían un aspecto maravilloso, pero no aguantarían.
– Será mejor que se remangue los pantalones. Aquí no hay orgullo, sólo polvo y barro. ¿Qué me decía?
Él repitió la pregunta.
– Hace pocos años que estamos casados, si a eso se refiere, pero lo conozco hace una eternidad. Fue una relación condenada desde el principio. Yo era su profesora. La gente del Departamento de Inglés se escandalizó cuando empecé a salir con un alumno de primer curso. Bien, no se escandalizó. Ese departamento no se escandalizaba por nada, pero les pareció bastante raro.
– ¿Él estaba en el primer curso?
– Sí, pero en mi defensa diré que era mayor. Había estado en el servicio militar. Era irresistible. Él es muy moreno, muy corpulento y sereno. Era como si alguien hubiera descargado una montaña en mi aula. -Sonny agitó la cabeza, al parecer conmovida por el recuerdo-. Yo era una romántica. ¿Cómo podía resistirme a un hombre que regresaba de Vietnam con poemas ocultos en los bolsillos de su uniforme de campaña? Yo quería creer que la poesía podía transformar el mundo, pero Charlie lo creía de veras. ¿Alguna vez ha conocido a alguien así?
– Mi hermano. Él era poeta -dijo Stern, que había terminado de remangarse los pantalones exponiendo una franja de carne pálida sobre el calcetín de nailon negro. Seguramente parecía un espantajo. El sombrero de paja que ella le había dado era demasiado grande y le caía sobre las orejas.
– ¿En serio?
– Oh, sí. Un poeta joven. Escribía poemas románticos en varios idiomas. Creo que tenía mucho talento. Mi hermana todavía guarda los poemas de Jacobo en alguna parte. Me gustaría leerlos de nuevo algún día, pero ahora sería una experiencia muy melancólica.
Torció la cara en una mueca, una cerrada confesión de dolor.
– ¿Ha muerto?
– Hace mucho. Rara vez hablo de él, pero era un individuo extraordinario, destinado a la grandeza. Era un joven notable. Apuesto, inteligente. Escribía poemas. Recitaba en público. Era un erudito y un pillo. Ése era un aspecto importante de su carácter. Siempre metido en algún embrollo. Birlando frutas de algún puesto. Cuando tenía dieciséis años se escapaba de noche para hacer compañía a la madre de uno de sus amigos.
– Oh-la-la – exclamó Sonny con picardía-. Parece que era todo un personaje.
– Lo era -dijo Stern, y repitió la frase-. El mundo lo adoraba. Para mí eso representaba un gran peso, claro, ya que era el hermano menor. -En el hogar de sus padres, su hermano, como primogénito, había asumido un liderazgo natural. Apuesto, emprendedor, voluntarioso, Jacobo había dominado de un modo u otro a todos los demás. La madre vivía bajo su hechizo y celebraba cada logro, y el padre era tan incapaz como los demás de enfrentarse a Jacobo, quien había sido la figura central de la casa desde niño. A los cincuenta y seis años, Stern aún recordaba sus celos. Tal vez no había en su vida ninguna ira como la que le había inspirado Jacobo. Stern también sufría su dominio y lo admiraba con resentimiento. Jacobo era a menudo cruel. Disfrutaba de la admiración de Alejandro, pero no permitía que nadie fuera su igual. ¿Cuántas veces había representado la misma escena, en que Alejandro lloraba de humillación y rabia y Jacobo reía antes de dignarse consolarlo con un «che pibe»?-. La vida de mi familia, sobre todo la de mi madre, llegó a su fin cuando él murió.
Se levantó y se frotó las rodillas. Sentía sopor en el calor y el viento. El campo de fresas, las zanjas regadas y las matas se perdían en todas direcciones bajo la bruma polvorienta. No había nadie más en las cercanías y sólo se oía la voz de Sam, los pájaros y el ronroneo de los aviones que se acercaban a un aeropuerto a veinte o treinta kilómetros. Argentina, pensó de pronto. Su historia cruel, sus fatídicos ciclos de esperanza y represión, lo afligían como un objeto que aplastara un órgano vital; siempre era así. Rara vez pensaba en ello, y cuando lo hacía, los recuerdos lo colmaban de pasión, espontánea como la de un amante, por Estados Unidos. Allí tenía primos que prosperaban, pero también sufrían terriblemente; escribían una vez al año y le enviaban dinero que Stern ingresaba en cuentas bancarias norteamericanas.
– ¿Qué edad tenía entonces? -preguntó Sonny, refiriéndose a Jacobo.
– Diecisiete años y cuatro meses.
– Qué terrible. ¿Qué le sucedió?
– Una de esas trágicas historias de la juventud impulsiva. Conoció a un grupo sionista. Judíos jóvenes con dinero. Mi madre al principio quedó impresionada por estos amigos. Cuando al fin comprendió lo fuerte del apego de Jacobo, era demasiado tarde para recuperarlo. Esto fue en plena Segunda Guerra Mundial. Argentina era supuestamente neutral, pero simpatizaba con el Eje y estas opiniones políticas eran peligrosas. Jacobo decidió que iría a Palestina, que lucharía con el Hagannah. Resultó imposible disuadirlo. Sabía, como todos, que estaba destinado a ser un héroe. Eran treinta en total. Fuimos a despedirlos, parecía que el barco iba a hundirse antes de dejar el puerto. Mi madre sollozaba, sabía que nunca lo volvería a ver. En efecto, no lo vio más. Los alemanes dijeron que los aliados habían hundido el barco, los aliados culparon a los alemanes. Tal vez fue una tormenta. Nunca lo supimos.
Читать дальше