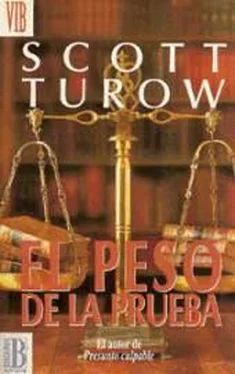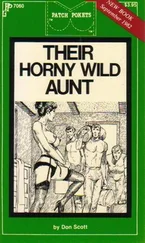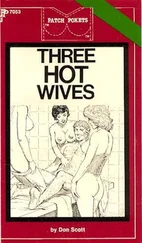– Mis mejores deseos -saludó Stern al entrar en la pequeña oficina de Klonsky.
Morena y robusta, ella se había puesto de pie para recibirlo. Para sorpresa de Stern, llevaba un vestido premamá y un sencillo suéter de algodón azul que todavía le quedaba grande. Objetivamente, Klonsky era una mujer atractiva: ojos grandes, nariz recta, pómulos prominentes, la clase de figura atractiva típica de las camareras de restaurante. Tenía una silueta robusta de proporciones campesinas, piernas y brazos fuertes, busto generoso, aunque este rasgo, según las malas lenguas, era equívoco. En Gil's se rumoreaba que Klonsky había sufrido una mastectomía simple cuando estudiaba derecho. Ergo: la Sin-Tetas. Stern no estaba seguro de la veracidad de esta información -en Gil's, las bromas a expensas de los fiscales se volvían más crueles a medida que transcurría la noche- y ahora volvió a ponerla en duda. ¿Una ex paciente de cáncer se arriesgaría a quedar embarazada, con los cambios hormonales y corporales que ello implicaba?
– Mi hija también está embarazada -dijo-. Nuestro primer nieto.
Se oyó decir «nuestro» pero no tuvo ganas de corregirse. Necesitaría tiempo para decidir de qué otra manera decirlo.
Klonsky parecía haber captado ese desliz. Felicitó a Stern y se interesó por el estado de Kate. Stern había notado tiempo atrás que la afinidad entre las mujeres se intensificaba durante el embarazo, un círculo en el que el hombre no tenía acceso. Pero luego ella añadió, siguiendo la imprevisible lógica que siempre llevaba a la gente a decirlo:
– Mi más sentido pésame.
Él asintió sin decir palabra. Tenía al lado las dos cajas con documentos, cada cual del tamaño de un acordeón. Agotadas las formalidades, ambos esperaron al borde de la hostilidad.
– Creo, ayudante Klonsky, que usted tiene un concepto erróneo acerca de mi cliente.
Ella sonrió con cautela, demostrando equilibrio y confianza. Con el paso de los años, Stern se topaba con más rivales de la edad de sus hijos. Tenía la impresión de que ellos lo encontraban encantador; la acumulación de sus logros le daban un aura de estadista. Los ayudantes se mostraban respetuosos sin abandonar las actitudes que requería el conflicto. A veces Stern se preguntaba cómo reaccionarían Peter y Marta si pudieran ver la naturalidad y la franqueza que introducía en relaciones con personas iguales a ellos. ¿Qué pensarían? ¿Tendrían una revelación o se refugiarían en lo evidente, alegando que esas personas no eran sus hijos?
– ¿En qué sentido, señor Stern?
– Sé que usted sospecha que el señor Hartnell ha cometido un delito. ¿Verdad? -Ella pareció asentir-. Dígame, Klonsky…
– Puede llamarme Sonia, señor Stern.
Stern tomó esa concesión como indicio de que ella se creía fuerte.
– Haga usted lo mismo, pues. Llámeme Sandy, por favor.
– Gracias.
– De nada.
Ella sonrió de pronto, con un destello de diversión ante esas maniobras.
– ¿No está dispuesta a decirme nada? -preguntó el desconcertado Stern.
– No puedo, Sandy.
– ¿Hay un informante? ¿Por eso titubea?
– Sin comentarios.
– Porque ya he llegado a esa conclusión.
– Si hay un informante, Sandy, ignoro quién es.
Era una respuesta inteligente. Los ayudantes a menudo ignoraban la identidad de los informantes, en particular aquellos a quienes se les había prometido que nunca testimoniarían. El secreto pertenecía a los agentes del FBI, quienes realizaban reuniones secretas con sus fuentes y presentaban informes a los fiscales identificando al «colaborador» sólo mediante un número asignado en la jefatura del FBI en Washington.
– El señor Hartnell no es un individuo tímido -explicó Stern-. El ámbito de los negocios está plagado de personas a quienes ha ofendido. Empleados despedidos. Competidores envidiosos. Desde luego, usted sabe que hay que evaluar con cautela los comentarios de esas personas.
Klonsky se apoyó la cara en la mano y sonrió cordialmente. Estaba observando todo, estudiando cómo funcionaba Stern.
– Ya ha tenido problemas -continuó-. El CFTC. Una de las bolsas. O dos. -Y añadió mordazmente-: Por no mencionar el Servicio Fiscal Interno.
Oh sí, pensó Stern. La ayudante tiene un archivo voluminoso. Era de esperar.
– Yo representé a Dixon en todas esas ocasiones. A veces ha antepuesto la expansión de sus negocios a la documentación estricta. Francamente, Klonsky, las bolsas y el Servicio Fiscal Interno exigen un cuidado por los detalles que resultaría difícil aun para la fiscalía federal.
Stern señaló la puerta. A veces, en esa oficina, uno se enteraba de los más graves secretos de un gran jurado sólo con desplazarse lentamente por los corredores. Los jóvenes ayudantes estaban de pie en la puerta, chismorreando acerca de las investigaciones. Se mencionaban nombres. Se apilaban archivos como desperdicios, sin consideración por las confidencias que contenían. Años atrás Stern había visto dos grandes carpetas con el nombre del alcalde Bolcarro, a la espera de que las guardaran, y sintió un retortijón de dolor ante la falta de éxito del gobierno. Esta observación hizo reír a Klonsky.
– Es usted maravilloso. Stan Sennett me advirtió de que usted entraría por esa puerta para persuadirme con su encanto, y en efecto eso está haciendo.
– ¿Yo?
Conservó un aire de humilde inocencia, pero registró con cierta preocupación el nombre de Sennett.
Stern y el actual fiscal no se admiraban mutuamente. La relación databa de por lo menos doce años atrás, del período en que Sennett era un fiscal estatal y nunca ganaba un juicio cuando Stern era el defensor. En cualquier caso, la herida se había agudizado últimamente. En una de sus raras apariciones en el tribunal, en enero, Sennett había sido fiscal en un caso donde Stern representaba a un concejal acusado de recibir favores sexuales y pagos en efectivo de miembros del personal. Stern había vilipendiado al principal testigo del gobierno, a quien definió como informante profesional, un presunto detective privado que parecía encontrar una figura prominente para derribar cada vez que sus dudosas actividades le creaban problemas. El concejal fue declarado culpable de un solo cargo -una infracción fiscal- y conservó el puesto, mientras Sennett tímidamente se proclamaba victorioso y se convertía en el hazmerreír de la prensa.
Se trataban con amabilidad -Stern era amable con todos- pero el recuerdo perduraba y el resentimiento era profundo. Resultaba significativa la inadvertida confesión de Klonsky de que había consultado al fiscal sobre este caso. Con quinientos sumarios al año y el triple de investigaciones por gran jurado, sólo los asuntos de suma importancia llegaban a su oficina. Las cosas no pintaban bien. Dixon se estaba creando enemigos peligrosos.
Klonsky pidió los documentos que había solicitado y Stern colocó las cajas en el escritorio. Ella se levantó con cierta torpeza, insegura de las dimensiones de su cuerpo, y enfiló hacia el pasillo para traer su archivo. A solas, Stern examinó las pertenencias de esta angosta oficina. Trabajando sin cesar como joven abogada, Klonsky no establecía diferencias entre el hogar y el lugar de trabajo: las pasiones de su vida privada se manifestaban aquí. Entre los inevitables diplomas y títulos colgaba un óleo estilo Kandinsky, y un estandarte de un desfile por la paz mundial se estiraba entre los anaqueles. Los libros no eran sólo aburridos tratados legales, sino hileras de libros de bolsillo. Había bastantes novelas europeas y muchas obras políticas. Stern vio varias veces el nombre de Betty Friedan y el de Carl Jung. El anaquel inferior parecía ser el lugar de honor. A un lado había una fotografía de Klonsky con un hombre corpulento de pelo rizado, mucho más joven que ella. Había cuatro libros entre sujetalibros de plata: tres volúmenes delgados, que parecían de poesía, todos de un hombre llamado Charles, y un libro de tapas duras llamado La enfermedad como metáfora. Del otro lado, en un marco de metacrilato, la instantánea de un niño tenía pegada un torpe dibujo infantil con una inscripción garrapateada.
Читать дальше