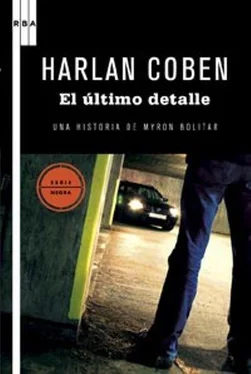Los hombres y las mujeres estaban separados en el Club, las mujeres jugaban con entusiasmo al mahjong, los hombres masticaban los puros en silencio mientras jugaban a las cartas; las mujeres aún tenían horas especiales de salida al campo de golf para no interferir con los preciosos momentos de expansión del sostén de la familia: sus maridos; también había tenis, pero era más por moda que por ejercicio, para darles a todos una excusa, la de vestir sudaderas que casi nunca eran sudadas, parejas que a veces vestían a juego; un bar para los hombres, una sala para las mujeres, el cuadro de honor de roble que inmortalizaba a los campeones de golf en letras doradas, el mismo hombre ganando siete años seguidos, ahora muerto, los grandes vestuarios con las mesas de masajes, los baños con los peines sumergidos en alcohol azul, las marcas de los clavos en la moqueta, la lista de fundadores con los nombres de sus abuelos, los camareros inmigrantes en el comedor, a los que se les trataba por el nombre de pila, siempre sonriendo demasiado, siempre atentos.
Lo que sorprendía a Myron era que personas de su edad fuesen miembros. Las mismas muchachas que se habían burlado del ocio de sus madres, ahora abandonaban sus carreras que se iban a pique para «criar» a sus hijos -o sea contratar niñeras-, venían aquí a comer y a aburrirse las unas a las otras en un continuo juego de quién era mejor. Los hombres de la edad de Myron se hacían la manicura, llevaban el pelo largo, y estaban demasiado bien alimentados y vestidos, haciendo gala de sus teléfonos móviles, y de cuando en cuando soltándole un taco a algún colega. Sus hijos también estaban allí, jovencitos de ojos oscuros que caminaban por la casa-club con videojuegos y walkmans y un porte demasiado regio.
Todas las conversaciones eran insulsas y deprimían a Myron hasta el horror. Los abuelos en tiempos de Myron tenían el buen sentido de no hablar demasiado el uno al otro, sólo se descartaban y cogían el nuevo reparto, algunas veces quejándose de algún equipo deportivo local; las abuelas se interrogaban las unas a las otras, midiendo a sus propios hijos y nietos contra la competencia, buscando la debilidad del oponente y cualquier abertura en la conversación para lanzarse con relatos de las heroicidades de sus retoños, sin que nadie las escuchase de verdad, sólo preparándose para el próximo ataque frontal, el orgullo familiar mezclándose con el valor propio y la desesperación.
El comedor principal de la casa-club era como se esperaba: demasiado adornado. La alfombra verde, las cortinas que le recordaban los trajes de pana, los manteles dorados en una gran mesa de caoba redonda, los centros florales demasiado altos y sin ningún sentido de la proporción, no muy diferente de los platos colocados en el bufet. Myron recordaba haber asistido aquí en su infancia a un bar mitzvah con la decoración ambientada en un tema deportivo: máquinas de discos, carteles, banderines, una jaula de bateo, una canasta de baloncesto para tiros libres, un artista en ciernes que hacía caricaturas de los chicos de trece años en poses deportivas. Como si los chicos de trece años fuesen la más detestable creación de Dios después de los abogados de la tele, y una orquesta con un cantante obeso que repartía a los chicos dólares de plata metidos en bolsitas de cuero, que llevaban el número de teléfono de la orquesta.
Pero esta visión -los destellos- eran demasiado rápidos y por lo tanto simplistas. Myron lo sabía. Sus recuerdos sobre el lugar estaban todos mezclados -el desprecio se mezclaba con la nostalgia-, pero también recordaba haber venido aquí siendo un niño para las comidas familiares, su pajarita un tanto torcida, enviado por mamá a la sala de juego de los hombres para llamar a su abuelo, el indiscutido patriarca de la familia, la habitación apestando a humo de puros, el papá de su papá saludándolo con un feroz abrazo, sus hoscos compatriotas, que vestían camisas de golf demasiado chillonas y demasiado ajustadas, apenas aceptaban la presencia del intruso porque sus propios nietos harían lo mismo pronto, y el juego de cartas iría perdiendo participantes uno tras otro.
Estas mismas personas que él podía separar con tanta claridad eran la primera generación salida de Rusia, Polonia, Ucrania, o cualquier otra zona de combate sembrada de poblados judíos. Llegaron al Nuevo Mundo huyendo -escapando del pasado, la pobreza y el miedo- y habían huido digamos demasiado. Pero debajo del peinado, las joyas, el lamé dorado, ninguna madre osa hubiese sido tan rápida en matar en defensa de sus cachorros, los duros ojos de las mujeres aún buscaban el pogromo en la distancia, suspicaces, siempre esperando lo peor, preparándose para recibir el golpe en lugar de sus hijos.
El padre de Myron estaba sentado en una silla giratoria tapizada en imitación de cuero en el comedor del brunch; encajaba en esta multitud tanto como un muftí montado en un camello. Papá no encajaba ahí. Nunca lo había hecho. No jugaba al golf, al tenis o a las cartas. No nadaba, no se daba aires, no participaba del brunch y no hablaba de soplos en la bolsa. Vestía su ropa de trabajo: pantalón gris oscuro, mocasines y una camisa blanca sobre una camiseta imperio blanca. Sus ojos eran oscuros, su piel morena, la nariz sobresaliente como una mano tendida que espera que la estrechen.
Por curioso que fuese, papá no era socio del Brooklake. Los padres de él, en cambio, habían sido socios fundadores, y en el caso del abuelo paterno, un anciano de noventa y dos años casi vegetal cuya rica vida se había roto en inútiles fragmentos debido al Alzheimer, todavía lo era. Papá detestaba el lugar, pero seguía pagando la cuota de su padre. Esto significaba venir de vez en cuando. Papá lo consideraba como un pequeño precio a pagar.
Cuando papá vio a Myron, se levantó, más despacio de lo habitual, y de pronto lo obvio golpeó a Myron. El ciclo comenzaba de nuevo. Papá tenía la edad que el padre de su padre había tenido entonces, la edad de las personas de las que ellos se habían burlado, el pelo negro ahora ralo y gris. El pensamiento estaba muy lejos de ser un consuelo.
– ¡Aquí! -gritó su padre, aunque Myron ya lo había visto.
Myron caminó entre los que almorzaban, en su mayoría mujeres que siempre oscilaban entre masticar y hablar, trozos de ensalada de col, zanahoria y cebolla con mayonesa enganchados en las esquinas de sus bocas pintadas, los vasos de agua con manchas de carmín. Miraron a Myron cuando pasó por tres razones: menos de cuarenta, hombre, sin alianza de boda. Valoraban su potencial como yerno. Siempre alertas, aunque no necesariamente para sus propias hijas, las cotillas del poblado nunca estaban demasiado lejos.
Myron abrazó a su padre y como siempre lo besó en la mejilla. La mejilla continuaba teniendo aquella maravillosa aspereza, aunque la piel comenzaba a aflojarse. El aroma de Old Spice flotaba suavemente en el aire, tan reconfortante como un chocolate caliente en los días de mucho frío. Nadie se fijó en la muestra de afecto. Estas cosas ahí eran habituales.
Los dos hombres se sentaron. Los mantelitos de papel tenían un diagrama de los dieciocho hoyos del campo de golf y una letra B adornada en el medio. La insignia del club. Papá cogió un lápiz verde corto, un lápiz de golf, para escribir el pedido. Era así como funcionaba. El menú no había cambiado en treinta años. En la infancia, Myron siempre pedía el sándwich Montecristo o el Reuben. Hoy pidió un panecillo de salmón ahumado y crema de queso. Papá lo anotó.
– Qué -comenzó papá-, ¿aclimatándote a estar de vuelta?
– Sí, eso creo.
– Vaya cosa lo de Esperanza.
– Ella no lo hizo.
Papá asintió.
– Tu madre me dice que te han citado.
– Sí. Pero aún no sé nada.
Читать дальше