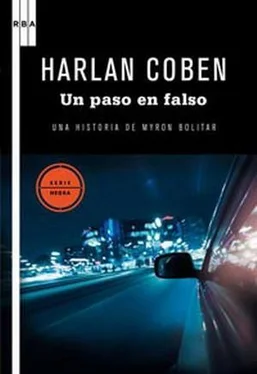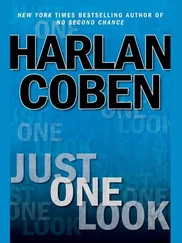Se llevó una mano a la cara y se echó hacia atrás. Myron lo observó. Podía ser una representación -los políticos son muy buenos actores- pero Myron creyó ver una culpa sincera, que algo había escapado de los ojos de ese hombre y no había dejado nada en su estela. Pero nunca lo sabes a ciencia cierta. Aquellos que afirman que pueden detectar la mentira resultan engañados con mayor convicción.
– ¿Anita Slaughter encontró su cuerpo? -preguntó Myron.
Él asintió.
– El resto es un clásico Bradford. La tapadera comenzó de inmediato. Se pagaron sobornos. Verá, un suicidio, una esposa tan loca que un Bradford la había empujado a suicidarse, no servía. Debíamos mantener el nombre de Anita fuera del asunto, pero su nombre salió en una noticia de radio. Los medios lo pillaron.
Esa parte desde luego tenía sentido.
– Mencionó sobornos.
– Sí.
– ¿Cuánto se llevó Anita?
Bradford cerró los ojos.
– Anita no aceptó ningún dinero.
– ¿Qué quería?
– Nada. No era de ésas.
– Y usted confió en que guardaría silencio.
Arthur asintió.
– Sí. Confié en ella.
– Usted nunca la amenazó o…
– Nunca.
– Me resulta difícil creerle.
Arthur se encogió de hombros.
– Ella se quedó otros nueve meses. Eso tendría que decirle algo.
De nuevo aquel mismo punto. Myron lo pensó un poco. Oyó un ruido en la parte delantera del autocar. Chance se había levantado. Se acercó hecho una furia y se detuvo junto a ellos. Ambos hombres no le prestaron atención.
Pasado un momento, Chance preguntó:
– ¿Se lo has dicho?
– Sí -respondió Arthur.
Chance se volvió hacia Myron.
– Si le repite una palabra de esto a alguien, lo mataré…
– Shhhh.
Entonces Myron lo vio claro.
Flotando allí. Justo fuera de la vista. La historia era en parte cierta -las mejores mentiras siempre lo son-, pero faltaba algo. Miró a Arthur.
– Se olvida de una cosa -dijo Myron.
Arthur frunció el entrecejo.
– ¿Qué?
Myron señaló a Chance y después a Arthur.
– ¿Quién de ustedes le pegó a Anita Slaughter?
Silencio sepulcral.
– Sólo unas pocas semanas antes del suicidio de Elizabeth, alguien atacó a Anita Slaughter -continuó Myron-. La llevaron al hospital de San Barnabás y todavía tenía huellas cuando su esposa saltó. ¿Quiere explicármelo?
Comenzaron a pasar muchas cosas y todas al mismo tiempo. Arthur Bradford hizo un leve gesto de cabeza. Sam dejó su ejemplar de la revista People y se levantó. Chance enrojeció.
– ¡Sabe demasiado! -gritó.
Arthur hizo una pausa, pensó.
– ¡Tenemos que matarlo! -añadió Chance.
Arthur continuaba pensando. Sam comenzó a moverse hacia él.
Myron bajó la voz.
– ¿Chance?
– ¿Qué?
– Tiene la bragueta abierta.
Chance miró hacia abajo. Myron ya había sacado el treinta y ocho. Lo apretó contra la entrepierna de Chance. Éste retrocedió un poco, pero Myron mantuvo el cañón en posición. Sam sacó el arma y apuntó a Myron.
– Dígale a Sam que se siente -dijo-, o nunca más tendrá problemas para que le pongan un catéter.
Todos se quedaron inmóviles. Sam apuntaba a Myron. Myron mantenía el arma en la entrepierna de Chance. Arthur seguía perdido en sus pensamientos. Chance comenzó a temblar.
– No se mee en mi arma, Chance.
Una frase de tipo duro. Pero a Myron no le gustaba nada la situación. Conocía a los tipos como Sam. Y sabía que Sam podía correr el riesgo y disparar.
– No hacen falta armas -intervino Arthur-. Nadie le va a hacer daño.
– Ya me siento mucho mejor.
– Para decirlo de una manera sencilla, me es mucho más útil vivo que muerto. De lo contrario, Sam ya le hubiese volado la cabeza. ¿Entiende?
Myron no dijo nada.
– Nuestro trato se mantiene sin cambios. Usted encuentra a Anita, Myron, y yo mantengo a Brenda fuera de la cárcel. Y ambos mantendremos a mi esposa fuera de esto. ¿He hablado claro?
Sam mantuvo continuó apuntándole y sonrió un poco.
Myron hizo un gesto con la cabeza.
– ¿Qué tal una muestra de buena fe?
Arthur asintió.
– Sam.
Éste guardó el arma. Volvió a su asiento y recogió la revista.
Myron apretó el arma un poco más fuerte. Chance gimió. Después Myron se la guardó.
El autocar lo dejó de nuevo junto a su coche. Sam le dedicó a Myron un pequeño saludo cuando se bajó. Myron respondió al saludo. El autocar siguió hasta el final de la calle y desapareció en la siguiente esquina. Myron comprendió que había estado conteniendo el aliento. Intentó relajarse y pensar con claridad.
– Ponerse un catéter -dijo en voz alta-. Qué horrible.
La oficina de su padre todavía era un almacén en Newark. Años atrás confeccionaban ropa interior allí. Ya no. Ahora recibían los productos acabados de Indonesia, Malasia o de cualquier otro lugar que empleara mano de obra infantil. Todo el mundo sabía que se cometían abusos, todos seguían vistiéndolas, y todos los clientes seguían comprando los productos porque ahorraban un par de pavos, y para ser honestos, todo el tema era moralmente difuso. Era fácil estar en contra de que los niños trabajasen en fábricas; era fácil estar en contra de pagarle a un chico de doce años doce centavos la hora o lo que fuese; era fácil condenar a los padres y estar en contra de dicha explotación. Mucho más difícil era cuando la alternativa estaba entre los doce centavos o el hambre, la explotación o la muerte.
Más fácil todavía era no pensar mucho en el tema.
Treinta años atrás, cuando confeccionaban las prendas en Newark, su padre tenía a muchos negros trabajando para él. Creía que era bueno con sus trabajadores. Creía que lo consideraban como un patrón benevolente. Cuando estallaron los disturbios de 1968, esos mismos trabajadores le incendiaron cuatro edificios de la fábrica. Papá nunca los había vuelto a mirar de la misma manera.
Eloise Williams había estado con su padre desde antes de los disturbios. «Mientras yo viva -decía a menudo papá-, Eloise tendrá trabajo.» Para él era como una segunda esposa. Lo cuidaba durante la jornada laboral. Discutían, peleaban y se enfadaban el uno con el otro. Había un sincero afecto. Su madre lo sabía todo. «Gracias a Dios, Eloise es más fea que una vaca que pasta en Chernobyl -decía mamá-. Si no, comenzaría a dudar.»
La fábrica textil de su padre había constado de cinco edificios. Ahora sólo quedaba esta nave. Papá la utilizaba para almacenar los envíos de ultramar. Su despacho estaba en el mismo centro y se alzaba casi hasta el techo. Las cuatro paredes eran de cristal y le daban la oportunidad de mirar sobre sus productos como el guardia de una prisión en la torre principal.
Myron subió al trote las escaleras metálicas. Cuando llegó a lo alto, Eloise le recibió con un gran abrazo y un pellizco en la mejilla. Casi esperó que ella sacase algún juguete del cajón de su mesa. Cuando de niño venía de visita, siempre le tenía algo preparado: un revólver de pistones, uno de aquellos planeadores para montar o un tebeo. Pero Eloise esta vez sólo le dio el abrazo y Myron sólo se sintió algo desilusionado.
– Pasa -dijo Eloise.
Nada de llamar. Nada de preguntarle primero a papá.
A través del cristal, Myron vio que su padre estaba al teléfono. Animado. Como siempre. Myron entró. Su padre levantó un dedo.
– Irv, dije mañana. Nada de excusas. Mañana, ¿me has oído?
Domingo y todos continuaban trabajando. El cada vez menor tiempo de ocio de finales del siglo XX.
Papá colgó el teléfono. Observó a Myron y todo su ser brilló. Myron dio la vuelta a la mesa y lo besó en la mejilla. Como siempre, su piel tenía el tacto del papel de lija y olía un poco a Old Spice. Como debía ser.
Читать дальше