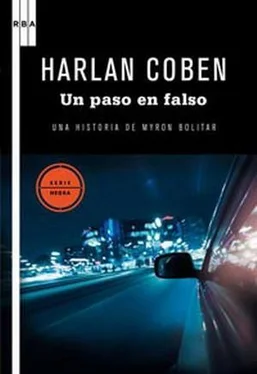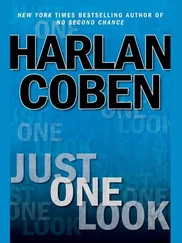– ¿Qué le pasó a Elizabeth Bradford?
– Se cayó -dijo él-. Eso es todo.
– Entonces no voy a dejar de escarbar -dijo Myron.
Wickner se acomodó la gorra de nuevo y comenzó a alejarse.
– Entonces van a morir más personas.
No había ninguna amenaza en su tono, sólo el doloroso sonido de lo inevitable.
Cuando Myron regresó a su coche, los dos matones de Bradford Farms le estaban esperando. El gigantón y el flacucho mayor. Flacucho llevaba manga larga, así que Myron no podía ver si tenía tatuada una serpiente, pero los dos encajaban con la descripción de Mabel Edwards.
Myron sintió que algo en su interior comenzaba a burbujear.
El gigantón era pura fachada. Lo más probable un luchador en el instituto. Quizás un gorila en un bar local. Se creía duro; Myron sabía que no representaba un problema. El tipo delgado, el más viejo, apenas si era un contrincante físico a tener en cuenta. Tenía el aspecto de una versión envejecida del tipejo al que echan arena en el viejo anuncio gráfico de Charles Atlas. Pero su rostro era tan de comadreja, los ojos destilaban tanta maldad, que daba qué pensar. Myron sabía que nunca se podía juzgar por las apariencias, pero la cara de ese tipo era sencillamente demasiado delgada, demasiado afilada y demasiado cruel.
Myron le habló a Comadreja Flacucha.
– ¿Puedo ver el tatuaje?
Una aproximación directa.
El gigantón parecía confuso, pero Comadreja Flacucha ni siquiera se inmutó.
– No estoy acostumbrado a que los tíos utilicen esa frase conmigo -comentó Flacucho.
– Tíos -repitió Myron-. Pero siendo tan guapo, las chicas no deben dejar de pedírselo continuamente.
Si Flacucho se sintió ofendido por la burla, no había duda de que se lo tomaba a broma.
– ¿De verdad quiere ver la serpiente?
Myron meneó la cabeza. La serpiente. La pregunta había sido respondida. No se había equivocado. El gigantón había sido quien le había pegado a Mabel Edwards en el ojo.
El burbujeo interior aumentó.
– ¿Qué puedo hacer por vosotros, chicos? -preguntó Myron-. ¿Estáis recogiendo donaciones para el Club Kiwanis?
– Sí -dijo el gigantón-. Buscamos donantes de sangre.
Myron lo miró.
– No soy una abuela, guapete.
– ¿Eh? -dijo el gigantón.
Flacucho carraspeó.
– El futuro gobernador Bradford quiere verle.
– ¿Futuro gobernador?
Comadreja Flacucha se encogió de hombros.
– Hay que tener confianza.
– Es agradable. ¿Entonces por qué no me llama?
– El próximo gobernador creyó más conveniente que le acompañásemos.
– Creo que podré conducir el par de kilómetros por mi cuenta. -Myron se dirigió de nuevo al gigante y dijo con voz pausada-: Después de todo, no soy una abuela.
El gigante se sorbió la nariz y giró el cuello.
– Aun así puedo atizarle como si lo fuese.
– Podría pegarme como lo haría con una abuela -dijo Myron-. Caray, qué tipo.
Myron había leído hacía poco que los gurús de autoayuda les enseñaban a sus estudiantes a imaginarse a sí mismos como triunfadores. Visualízalo, y ocurrirá, o algo por el estilo. No estaba seguro, pero sabía que funcionaba en el combate. Si se presentaba la oportunidad, imagina cómo atacarás. Imagina los movimientos que podría hacer tu oponente y prepárate para ellos. Era lo que había estado haciendo desde que Flacucho había admitido tener el tatuaje. Ahora, tras comprobar que no había nadie a la vista, atacó.
La rodilla de Myron golpeó de lleno en la entrepierna del gigante. Grandullón hizo un ruido como si estuviese chupando a través de una pajita que aún tuviese gotas de líquido dentro. Se plegó como un acordeón. Myron sacó el arma y apuntó a Comadreja Flacucha. El cuerpo del grandullón se fundió en la acera y formó un charco.
Comadreja Flacucha no se había movido. Parecía un tanto divertido.
– Un desperdicio -opinó Flacucho.
– Sí – asintió Myron-. Pero me siento mucho mejor. -Miró al gigante-. Eso por Mabel Edwards.
Flacucho se encogió de hombros. Sin la menor preocupación.
– ¿Ahora qué?
– ¿Dónde está su coche? -preguntó Myron.
– Nos trajeron. Se supone que volveríamos a casa con usted.
– No lo creo.
El gigantón se movió e intentó respirar. A ninguno de los dos hombres le importó. Myron guardó el arma.
– Iré por mi cuenta, si no le importa.
El tipo flacucho abrió los brazos.
– Usted mismo.
Myron comenzó a subir al Taurus.
– No sabe a qué se está enfrentando -dijo Flacucho.
– No dejo de oír esa frase.
– Quizás -admitió Comadreja Flacucha-. Pero ahora la he dicho yo.
Myron asintió.
– Considéreme asustado.
– Pregúntele a su padre, Myron.
Eso hizo que se detuviera.
– ¿Qué pasa con mi padre?
– Pregúntele a él por Arthur Bradford. La sonrisa de una mangosta mordisqueando un cuello. -Pregúntele por mí. El agua helada inundó el pecho de Myron. -¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto? Pero Flacucho no estaba por la labor de responder. -Dese prisa -dijo-. El próximo gobernador de Nueva Jersey le espera.
Myron llamó a Win. Se apresuró a informarle de lo que había pasado.
– Una pérdida de tiempo -afirmó Win.
– Le pegó a una mujer.
– Entonces dispárale en la rodilla. Una herida permanente. Un puntapié en el escroto es un desperdicio.
El manual de la etiqueta de la venganza por Windsor Horne Lockwood III.
– Voy a dejar el móvil conectado. ¿Puedes venir hasta aquí?
– Por supuesto. Por favor evita cualquier nueva violencia hasta que yo esté presente.
En otras palabras: «Deja algo para mí».
El guardia de Bradford Farms se sorprendió al ver a Myron solo. La reja estaba abierta, sin duda a la espera de un trío. Myron no titubeó. Entró sin detenerse. El guardia se asustó. Saltó fuera de su garita. Myron le mostró el meñique, como hacía Oliver Hardy. Incluso imitó la sonrisa de Hardy. Caray, de haber tenido un bombín, también hubiese hecho ese número.
En el momento en que Myron aparcó en la entrada principal, el viejo mayordomo ya le esperaba en el umbral. Se inclinó un poco hacia delante.
– Por favor, sígame, señor Bolitar.
Caminaron por un largo pasillo. Montones de cuadros al óleo en las paredes, la mayoría de hombres a caballo. Un desnudo. Una mujer, por supuesto. Ningún caballo en él. Catalina la Grande había muerto de verdad. El mayordomo giró a la derecha. Entraron en un pasillo de cristal que recordaba un pasillo en la Biosfera o quizás en el Epcot Center. Myron calculó que habían caminado por lo menos unos cincuenta metros.
El criado se detuvo y abrió una puerta. Su rostro era la máscara imperturbable del perfecto mayordomo.
– Por favor entre, señor.
Myron olió el cloro antes de oír los suaves chapoteos.
El sirviente esperó.
– No he traído traje de baño -dijo Myron.
El mayordomo lo miró sin cambiar de expresión.
– Por lo general, uso un tanga -explicó Myron-. Aunque creo que me las podría arreglar con un bikini.
El sirviente parpadeó.
– Puedo pedirle prestado uno suyo -continuó Myron-, si es que tiene.
– Por favor, entre señor.
– De acuerdo, bien, nos mantendremos en contacto.
El mayordomo, o lo que fuese, se marchó. Myron entró. La sala tenía el olor mustio de las piscinas cubiertas. Todo estaba hecho en mármol. Montones de plantas. Había estatuas de una diosa en cada esquina de la piscina. Myron no sabía de qué diosa se trataba. Quizá la diosa de las piscinas cubiertas. El único ocupante de la piscina atravesaba el agua sin hacer ondulaciones. Arthur Bradford nadaba con unos movimientos gráciles, casi perezosos. Llegó al borde de la piscina cerca de Myron y se detuvo. Llevaba unas gafas protectoras tintadas de azul. Se las quitó y se pasó la mano por el cuero cabelludo.
Читать дальше