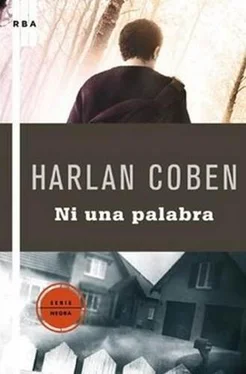Él la interrumpió.
– ¿Inspectora Muse?
– ¿Sí?
– No pierda tiempo consolándome. ¿Qué quiere?
– Tenemos un cadáver. No es su mujer, estamos seguros. ¿Comprende? No es su mujer. A esta mujer la hallaron muerta la noche anterior. No sabemos quién es.
– ¿Y creen que yo podría saberlo?
– Quiero que la vea y me lo diga.
El hombre tenía las manos sobre las rodillas y se sentaba demasiado erguido.
– De acuerdo -dijo-. Vamos.
Muse había pensado hacerlo con fotografías y ahorrarle el mal trago de ver el cadáver. Pero las fotos no sirven. Si se tenía una foto clara de la cara, aún, pero en este caso era como si la cara hubiera pasado por un cortacésped. No quedaban más que fragmentos de huesos y tendones colgando. Muse podría haberlo enseñado fotos del torso, con la altura y el peso apuntados, pero la experiencia decía que era difícil hacerse realmente una idea así.
Neil Cordova no se había preguntado sobre la razón de que le interrogaran allí, pero existía un motivo. Estaban en la calle Norfolk en Newark, el depósito del condado. Muse ya lo había planeado así para no perder tiempo trasladándose. Abrió la puerta. Cordova intentó mantener la cabeza alta. Su paso era firme, pero los hombros decían otra cosa: Muse veía que estaban encogidos bajo la americana.
El cadáver estaba preparado. Tara O'Neill, la forense, había envuelto la cara con gasa. Esto fue lo primero que notó Neil Cordova, las vendas, como si fuera una película de momias. Preguntó por qué estaba vendada.
– Su cara ha sufrido muchos daños -dijo Muse.
– ¿Cómo voy a reconocerla?
– Pensábamos que quizá el cuerpo, la altura, le recuerde algo.
– Creo que me ayudaría ver su cara.
– No le ayudará, señor Cordova.
Él tragó saliva y echó otro vistazo.
– ¿Qué le ha pasado?
– Le dieron una brutal paliza.
Se volvió a mirar a Muse.
– ¿Cree que a mi esposa le ha sucedido algo así?
– No lo sé.
Cordova cerró los ojos un momento, se serenó, los abrió y asintió.
– De acuerdo -asintió unas veces más-. De acuerdo, lo comprendo.
– Sé que no es fácil.
– Estoy bien. -Muse veía la humedad en sus ojos. Se los secó con la manga. Parecía tan niño al hacerlo que Muse estuvo a punto de abrazarlo. Vio que le daba la espalda al cadáver.
– ¿La conoce?
– No lo creo.
– No se precipite.
– El problema es que está desnuda. -Sus ojos seguían puestos en la cara vendada, como si intentara mantener el decoro-. Si es alguien que conozco, nunca la habría visto así, usted ya me entiende.
– Sí. ¿Le ayudaría si le pusiéramos ropa?
– No, no se preocupe. Es que… -frunció el ceño.
– ¿Qué?
Los ojos de Neil Cordova habían estado en la zona del cuello de la víctima. Ahora bajaron hasta las piernas.
– ¿Le pueden dar la vuelta?
– ¿Boca abajo?
– Sí. Necesito verle la parte de atrás de la pierna, más que nada. Pero sí.
Muse miró a Tara O'Neill, quien inmediatamente llamó a un ayudante. Cuidadosamente dieron la vuelta a la desconocida entre los dos. Cordova dio un paso adelante. Muse no se movió, porque no quería romper su concentración. Tara O'Neill y el ayudante se apartaron. Los ojos de Neil Cordova siguieron bajando por las piernas. Se detuvieron en la parte de atrás del tobillo derecho.
Había una marca de nacimiento.
Pasaron unos segundos hasta que Muse dijo:
– Señor Cordova.
– Sé quién es.
Muse esperó. Él se puso a temblar, se llevó la mano a la boca y cerró los ojos.
– Señor Cordova.
– Es Marianne -dijo-. Cielo santo, es Marianne.
La doctora Ilene Goldfarb se sentó en el reservado de la cafetería frente a Susan Loriman.
– Gracias por quedar conmigo -dijo Susan.
Habían hablado de salir del pueblo, pero al final Ilene había descartado la idea. Cualquiera que las viera daría por sentado que eran dos señoras que habían quedado para almorzar, una actividad a la que Ilene nunca había tenido ni tiempo ni ganas de dedicarse porque trabajaba muchas horas en el hospital y porque en el fondo tenía miedo de convertirse en una de esas señoras que salen a almorzar.
Incluso cuando sus hijos eran pequeños, la maternidad tradicional nunca le había dicho nada. Nunca había deseado abandonar su carrera de médica para quedarse en casa y ejercer un papel más tradicional en la vida de sus hijos. Más bien lo contrario, no podía esperar a que acabara su baja de maternidad para poder volver al trabajo sin parecer mala madre. Sus hijos no parecían estar peor por eso. Ella no había estado siempre para ellos, pero a su modo de ver esto los había hecho más independientes y con una actitud más sana ante la vida.
Al menos esto era lo que se decía a sí misma.
Pero el año pasado habían celebrado una fiesta en el hospital en su honor. Muchos de sus antiguos residentes e internos fueron a saludar a su profesora preferida. Ilene oyó a uno de sus mejores alumnos cantando a Kelci sus excelencias como profesora y lo orgullosa que debía estar de tener una madre como ella. Kelci, con una copa de más, respondió:
– Pasa tanto tiempo aquí que nunca he podido ver nada de eso.
Sí. Una carrera, maternidad, un matrimonio feliz, había hecho juegos malabares con las tres cosas con una facilidad pasmosa, ¿no?
Excepto que ahora las bolas estaban cayendo al suelo estruendosamente. Incluso su carrera estaba en peligro, si lo que le habían dicho aquellos agentes era verdad.
– ¿Se sabe algo del banco de donantes? -preguntó Susan Loriman.
– No.
– Dante y yo hemos pensado algo. Una campaña masiva de donantes. Fui a la escuela elemental de Lucas. La hija de Mike, Jill, va a la misma escuela. Hablé con varios profesores. Les entusiasmó la idea. Lo haremos el sábado que viene, e intentaremos que todos se apunten al banco de donantes.
Ilene asintió.
– Esto podría ser útil.
– Pero siguen buscando, ¿no? No debo perder la esperanza.
Ilene no estaba de humor.
– Tampoco es esperanzados Susan Loriman se mordió el labio inferior. Poseía aquella belleza natural que es difícil no envidiar. Los hombres se ponían tontos cuando ella estaba presente, e Ilene se daba cuenta. Mike también tenía un tono de voz raro cuando Susan Loriman estaba en la misma habitación.
La camarera se acercó con una cafetera. Ilene le hizo una señal para que la sirviera, pero Susan preguntó si tenían infusiones. La camarera la miró como si le hubiera pedido una lavativa. Susan dijo que un té estaría bien y la camarera volvió con una bolsa de Lipton y echó agua caliente en una taza.
Susan Loriman miró su taza como si guardara un secreto divino.
– El de Lucas fue un parto difícil. La semana antes de que naciera tuve neumonía y tosía tan fuerte que me fracturé una costilla. Me hospitalizaron. El dolor era espantoso. Dante me hizo compañía todo el tiempo. No me dejó ni un momento.
Susan se llevó lentamente el té a los labios, utilizando ambas manos como si acunara a un pájaro herido.
– Cuando descubrimos que Lucas estaba enfermo, celebramos una reunión familiar. Dante sacó fuerzas de flaqueza y dijo que lo venceríamos juntos como una familia. «Somos Loriman», decía, pero aquella noche salió fuera a llorar como un desesperado. Creí que iba a hacerse daño.
– ¿Señora Loriman?
– Llámeme Susan, por favor.
– Susan, ya me hago una idea. Dante es un padre de postal. Le bañaba cuando era pequeño. Le cambiaba los pañales y entrenaba a su equipo de fútbol, y le hundiría saber que no es el padre del niño. ¿Es un buen resumen?
Читать дальше