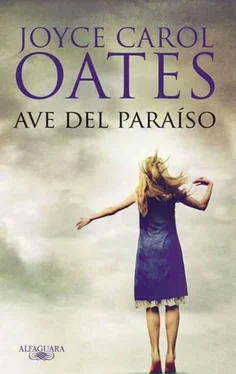17 de noviembre de 1987
De vuelta de Booneville, a donde había ido para sacar un Dodge Colt accidentado de un canal de desagüe donde el adolescente borracho que lo conducía había muerto detrás del volante, aplastado de hecho contra él cuando el motor barato de cuatro cilindros que estaba debajo del capó se chafó como el hocico de un cerdo, y mientras la peste a gasolina y aceite hacía que le doliera la cabeza, a Krull le distrajo oír en la radio de la grúa, con el volumen muy alto ¡últimas noticias!, ¡boletín! porque le pareció reconocer el apellido Diehl, pero no tuvo la seguridad hasta que a las once de la noche, en el telediario local, que pilló en un bar de Garrison Road, vio unas borrosas imágenes de vehículos del departamento de policía de Sparta en el aparcamiento de un motel, acompañadas de la voz emocionada de una locutora con el inserto fotográfico de un hombre identificado como Edward Diehl, sospechoso en un asesinato no resuelto de 1983. Y a la mañana siguiente el Journal hablaba sin ahorrar adjetivos de cómo Edward Diehl, de cuarenta y cinco años, «sospechoso» durante mucho tiempo en el asesinato de Zoe Kruller había muerto por los disparos de la policía de Sparta y de los ayudantes del sheriff del condado en un tiroteo en el motel Days Inn en la Route 31.
Las primeras informaciones daban a entender que, antes de morir, Diehl se había «confesado autor» del asesinato de Zoe Kruller en febrero de 1983. El que «durante mucho tiempo fuera sospechoso» había tomado como «rehén» a su hija de quince años en la habitación del motel y había exigido la presencia de su ex esposa para que hablara con él, pero la ex esposa, identificada como la señora Lucille Diehl, de Hurón Pike Road, había llamado al 911.
Krull se quedó atónito pensando ¿Se ha terminado entonces? ¿Ya está?
En boletines posteriores se revelaría que Edward Diehl no había disparado «ni una sola vez» contra los agentes en el exterior de la habitación del motel, aunque supuestamente empuñaba un revólver calibre 38 Smith & Wesson y también supuestamente habría apuntado con él a los agentes y habría amenazado con disparar.
Más adelante se reveló asimismo que Edward Diehl nunca se había confesado autor del asesinato de Zoe Kruller.
En la primera página del Journal, y de manera destacada, había una fotografía de Eddy Diehl con una dolorida media sonrisa, y con los ojos entornados de un muchacho que parece haberse despertado en un cuerpo de un hombre de mediana edad, desconcertado, receloso y, sin embargo, esperanzado: Krull había visto muchas veces ya aquella foto de Diehl, tanto en el Journal como en otros periódicos locales y en la televisión, y había llegado a conocer a Eddy Diehl como si fuera de su familia. (¡El hombre que estaba con su madre en el vertedero! Donde, en opinión de Krull, todas sus desdichas habían empezado.) Y como era también inevitable allí estaba, en la columna vecina del periódico, la misma fotografía de la madre de Krull que el maldito periódico había publicado mil veces con el morboso pie de foto Zoe Kruller, víctima del brutal asesinato de 1983.
Krull buscó una fotografía de la hija del muerto, la rehén de quince años Krista Diehl, pero no la encontró.
De todos modos, no necesitaba ver su cara, que conocía de sobra.
«Krista.»Durante horas, durante días después de aquello, Krull no podía pensar en otra cosa. En nadie más.
Quería verla desesperadamente. A la chica.
Sin saber qué demonios iba a decirle si la veía, aunque quizá -si la veía- se le ocurriera algo.
Demasiado tímido para llamar. Pese a que Krull estaba en condiciones de resolver por teléfono asuntos relacionados con la reparación de coches de una manera que Delray calificaba de expeditiva , detestaba sin embargo hablar por teléfono para cuestiones personales.
Tenía diecinueve años y una mujer a la que veía con frecuencia, una divorciada de veintitantos con dos hijos. También veía a otras mujeres. «Chicas», en cambio, no muchas. Con esas otras mujeres se acostaba a veces. De ordinario no pasaba la noche con ellas. No se sentía cómodo en situaciones de intimidad. Tampoco le resultaba fácil hablar. No estaba a gusto con emociones que le parecían burdas y desmedidas como las aspas de molinos de viento que girasen con esporádicas ráfagas de aire. No te acerques a ella. Mantén lejos de ella tus manos de cerdo. Podías haberla desgarrado por dentro, haberla violado, y te podían haber mandado a pasar veinte años en Attica. Estás avisado.
Marzo de 1990
A media tarde del día que siguió a la noche en que su tía Viola llamó para que se llevara a casa a su padre, borracho y magullado, y Delray acabó en el colchón que descansaba directamente sobre el suelo de la habitación de invitados, en la casa que los dos compartían en Quarry Road, Krull procedió a decirle a su padre, que tenía sin duda muy mal aspecto, que se disponía a llevarlo a desintoxicación a Watertown, refiriéndose al hospital de ex combatientes en donde ya había estado ingresado una vez, algunos años antes, durante muy poco tiempo; y Delray se estremeció, se frotó los ojos inyectados en sangre con unos puños que tenían los nudillos en carne viva, y respondió, con una voz apesadumbrada que Krull no supo juzgar si era sincera o burlona:
– De acuerdo. Más me vale.
Krull insistió, como si el hombre de más edad no hubiera cedido ya como cede una puerta podrida al empujarla:
– O eres hombre muerto, ¿te das cuenta, papá? Tu hígado está hecho polvo.
– Tienes razón. ¿No acabo de decirte que más me vale?
Delray estaba sentado en la cocina, los hombros caídos, en una silla a la que había llegado tambaleándose para dejarse caer encima, tan pesado como un saco de cemento. Entornando los ojos en dirección a su hijo, como si esperase enfocarlo mejor así.
Delray estaba desnudo de medio cuerpo para arriba, con unos pantalones de trabajo que no se había sujetado con un cinturón. Su torso era una masa de hirsuto vello gris, de carne adiposa, y de manchas de color que eran lunares y granos. Tan desdibujados como sueños medio olvidados se distinguían además tatuajes de colores brillantes pero ya desvaídos: águila, cráneo, palabras escritas sobre banderas al viento. Con la luz irónica de la tarde los viejos tatuajes glamurosos de Delray tenían aire de tiras cómicas.
Krull encendió un cigarrillo y exhaló el humo a manera de risa incrédula.
– ¿Vas a ir? ¿Irás? ¿En serio?
– Maldita sea, he dicho que sí, ¿no lo has oído? Entre Viola y tú me habéis convencido.
Quedaba sólo la decisión final: si Delray se iba a presentar solo en el hospital de ex combatientes o si sería mejor que fuera Krull con él y quizá su hermana. Delray insistía en que podía llevar el coche hasta Watertown, que estaba perfectamente sobrio ya, que seguiría estándolo y que ya había hecho aquello antes, con buenos resultados.
– ¿Qué clase de resultados? -preguntó Krull.
– Buenos resultados. Dos semanas internado y me dieron de alta.
Krull no estaba seguro de que hubiera sido así. Le parecía recordar alguna escena con Zoe gritando a Delray en la cocina, llorando y rompiendo cosas. Pero quizás aquello hubiera sido en alguna otra ocasión. Una visita a algún otro hospital. Quizá no había sido Delray quien estaba ingresado, sino algún otro familiar. Krull estaba deseoso de creerse una noticia tan buena como aquélla, que Delray estuviera dispuesto a ir a Watertown de buen grado.
Por teléfono, cuando llamó a su tía para darle la buena nueva, Viola perdió el control. Dijo que Dios había intervenido, que sin duda Dios había escuchado sus plegarias, que llevaba todo el día suplicándole, diciendo que si Delray no aceptaba ayuda profesional para su problema con la bebida, había acabado con él, con su hermano mayor al que siempre había querido, porque no volvería a hablarle nunca, aunque se condenara por ello. Cosa que Dios podía evitar, si quería hacerlo.
Читать дальше