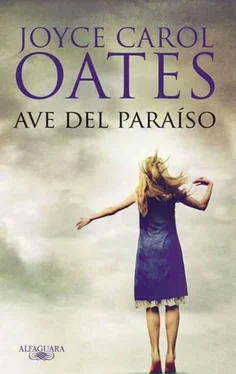La idea era aceptar todo el trabajo que se pudiera conseguir. Decir sí, sencillamente, y hacerlo. Hacerlo bien. Y cobrar unos dólares menos que la competencia. Eso era importante.
Contaba además la sensación de ser útil. Gente agradecida porque te habías presentado. En particular las mujeres y las personas de edad. Condenadamente agradecidos, porque sin alguien que les quitara la nieve estaban atrapados.
Ser útil: una sensación que a Krull acabó por gustarle. Pensaba en la señora Haré, que había puesto en él tantas esperanzas. Extraño cómo a aquella profesora parecía gustarle Aaron Kruller y cómo, después de que lo expulsaran -meses después de que lo expulsaran-, Krull pensaba en ella de repente y la echaba de menos. Krull, que detestaba el instituto, y que en sueños regresaba derribando paredes y causando estragos. Lo que la señora Haré le había dicho: puedes ser un «solitario» o un «ciudadano». Era una distinción razonable. No es que Krull creyera en una vida «útil» -¿útil para quién?- y menos aún quería ser un «ciudadano», pero necesitaba ayudar a Delray. Y no tenía ningún deseo de morir joven.
Todos los martes por la mañana a las nueve Aaron Kruller se presentaba en el juzgado de Union Street, en Sparta. Aguardaba su turno en la oficina de Libertad Condicional del Departamento Correccional del Estado de Nueva York. A raíz de que lo detuvieran en el instituto lo habían condenado a tres años de libertad condicional. Delray se había puesto con él como una fiera y además del enfado se le había visto sobrio y asustado. Krull estaba decidido a no volver a cagarla aunque sólo fuese por su padre.
Así que estaba la chica. La hija de Eddy Diehl.
Menor de edad. Se veía con sólo mirarla. Un encanto, decía Mira Roche. Muy confiada.
Más bien patética, de tan confiada.
Krull no tenía la menor intención de acercarse a Krista Diehl. Dijera lo que dijese Mira de ella, a Krull le traía completamente al fresco. No era problema suyo. No existía la menor relación entre ellos. De todos modos, aquella noche de abril, después de cerrar el garaje, Krull se fue a la ciudad, a la estación donde se reunían sus conocidos. Donde estaban las chicas y la pequeña Krista, con los cabellos rubios tan claros. Allí se encontró a Metz con la chica. No le quedó más remedio que intervenir. Metz tenía que estar colocado, un colocón muy serio, una extraña mirada incendiaria y casi sin enterarse apenas de que quien tenía delante era Krull, su amigo. Y Krull le dijo a Metz que dejara en paz a la chica; añadió que la llevaría él en coche a casa. Hubo un intercambio de palabras, un forcejeo. Krull, después, no recordaría con claridad lo sucedido. Excepto que le sorprendió ver cómo Duncan Metz retrocedía ante él. Llévatela y que te jodan. Que os jodan a los dos. A quién cono le importa.
Tales fueron las palabras exactas de Metz. Krull se hubiera reído, excepto que se trataba de la vida real y no era nada divertido.
Así que allí estaba la chica: Krista Diehl. Y también Krull, con la responsabilidad de llevarla a su casa.
La hija de Eddy Diehl. La chica que le había estado siguiendo, a cierta distancia. Y que lo miraba con ojos tristes. Y Krull pensaba Esto es una prueba. Como si viniera de Dios, una prueba para ver dónde la llevo. Qué hago con ella.
Krull no creía en Dios. Krull no creía en casi nada. Sin embargo, había algo en aquello. Algo como en la Biblia.
Puesto a prueba para ver qué haces. Para ser juzgado.
Zoe no había creído en Dios, la mayor parte del tiempo. Pero Zoe era lo bastante astuta como para darse cuenta de que, si no creías en Dios en el momento justo, cuando de verdad importaba, estabas jodido.
Otras veces, cuando no importaba, estabas perfectamente. Pero tenías que andarte con ojo para no descuidarte y confundir una ocasión con otra.
«No te duermas. No cierres los ojos. Si te duermes ahora no te despertarás.»¡Cielo santo! Krull vio con asco el pelo rubio reluciente de la chica en mechones endurecidos por el vómito.
El vómito de la chica, tenía que ser. El vómito que también le había caído en la ropa, por delante, y hasta en los zapatos. Un escalofrío de repugnancia le recorrió el cuerpo.
Dada su manera de respirar, rápida y superficial, y la palidez mortal de la cara, Krull pensó que quizá fuese víctima de una sobredosis. El último verano, detrás de la estación, Krull había visto a una chica, víctima de una sobredosis por mezcla de heroína y de cocaína, en la furgoneta de alguien, con los ojos en blanco, la cara relajada y la boca abierta como un bebé enfermo. El fulano que estaba con ella la zarandeaba para que no se durmiera y le daba bofetadas, así que Krull zarandeó a Krista Diehl como se sacude a una muñeca de trapo, la cabeza cayéndosele sobre los hombros. La chica gemía débilmente para que Krull parase.
Al menos estaba consciente. Con la ayuda de Krull podía mantenerse en pie. De repente tuvo náuseas de nuevo y siguió vomitando la porquería que le hubieran dado, devolviendo hasta la primera papilla. Al ver que le había salpicado las botas, Krull maldijo por no haberse apartado a tiempo.
– ¡Dios santo! Mírate.
Estaba asqueado, furioso. Y sin embargo tenía que reírse de ella, de aquella chiquita rubia, lánguidamente bonita, con aire de pájaro mojado, las plumas pegadas al cráneo.
Para Krull era emocionante pensar que allí estaba la hermana de Ben Diehl. La hija de Eddy Diehl. Acudiendo a él para que la ayudara.
Krull la metió en su coche, con la ropa manchada de vómito. Sintiendo asco pero contento, condujo por Ferry Street hasta Union y luego Post sin saber dónde demonios iba mientras pensaba ¡Llévala a urgencias! Que le vacíen ellos el estómago.
Sucedía a veces que a un adicto con una sobredosis lo abandonaran detrás del hospital de Sparta. Lo dejaban en la acera, y luego el conductor se marchaba lo más deprisa que podía.
Krull, en cambio, llevó a Krista a casa de su tía Viola, que se quedó viendo visiones ante el espectáculo de aquella chica rubia semiinconsciente que se movía con dificultad, y tan joven; antes incluso de enterarse de quién era, la actitud de Viola fue de escándalo y condenatoria, pensando que aquella jovencita menor de edad -¿quince?, ¿catorce años?- era una novia de su sobrino Aaron con la que había tenido relaciones sexuales, a la que había dado drogas y con la que se había acostado, lo que era equivalente a una violación, una chica tan joven, que además parecía víctima de una sobredosis y que al cabo de unos minutos se habría muerto. ¿Por qué demonios la has traído aquí?, le preguntó a Krull su tía, y Krull dijo que no se le había ocurrido nada mejor. No la podía llevar a casa de su madre en el estado en que se hallaba y no quería arriesgarse a dejarla en emergencias, por si alguien veía la matrícula de su coche o le veía a él la cara. Como tampoco había querido deshacerse de ella en una esquina, ni en medio del campo, ni en un vagón de mercancías en el almacén ferroviario, que era lo que parecía dispuesto a hacer el cabrón de Duncan Metz. Viola preguntó si la chica era su novia y Krull negó con vehemencia que lo fuera. No se acostaba con chicas tan jóvenes y no había tenido relaciones con ella, por los clavos de Cristo. Y Viola dijo, el rostro encendido:
– Es una violación, Aaron. Con el agravante de tratarse de una menor y de que tú, en cambio, no lo eres.
– He dicho que no he tenido relaciones sexuales con ella.
– ¿Ha habido otra persona que las haya tenido?
Krull no lo sabía. No quería pensar en lo que Metz pudiera haber hecho con Krista Diehl en la estación.
Estaba mirando a la chica, que se tambaleaba, aunque sin llegar a caerse. Su tía la sujetaba ahora, limpiándole la cara con un pañuelo de papel. La chica Diehl, que apenas parecía estar consciente de lo que la rodeaba. ¡Krista Diehl aquí! Krull no pudo por menos de pensar en lo que los ligaba; en el vínculo entre ellos, tan poderoso como un lazo de sangre, y del que ninguno de los dos podría haber hablado .
Читать дальше