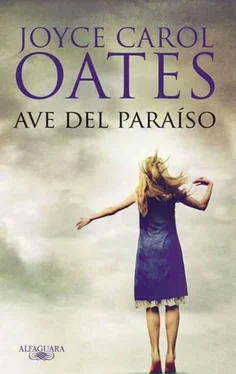Forcejearon torpemente, porque Ben Diehl trataba de librarse de Krull, que lo sujetaba por el hombro y el cuello. Krull lo tenía apresado con algo parecido a una llave de lucha libre. Existía un deseo de hacer daño, pero, al mismo tiempo, una extraña intimidad. Krull dijo, como si suplicara:
– ¡Por qué lo hizo! ¡Por qué la mató!
Y Ben protestó:
– No lo hizo. No fue él.
Entonces, de algún modo, Ben Diehl se sacó de un bolsillo de la cazadora un arma, una navaja de resorte, consiguió abrir la hoja de diez centímetros e intentó apuñalar frenéticamente a Krull antes de que éste entendiera lo que estaba sucediendo, pero la hoja rebotó contra la manga de la chaqueta de Krull y, de manera temeraria, Krull la sujetó, apretó los dedos contra la hoja, cortándoselos, aunque apenas consciente del corte, el dolor fue muy agudo pero pasajero, en la tensión del forcejeo fue algo tan pasajero que Krull no llegó a tomar conciencia. Ben Diehl sollozaba al tiempo que trataba de liberar la navaja para poder apuñalar con ella a Krull, y un frenesí se apoderó de él. Krull lo maldijo luchando por la navaja, las dos manos de Krull sangraban ya, pero consiguió golpear a Ben Diehl con un puño, un golpe fuerte con los nudillos, tuvo la sensación de que rompía un hueso debajo de la órbita del ojo derecho de su adversario. Diehl soltó la navaja que se le escapó de la mano, mientras caía de rodillas, atontado por el puñetazo de Krull, al que siguió una lluvia de golpes dirigidos a su cara, cabeza y hombros. La cara de Diehl había adquirido una palidez enfermiza manchada de sangre, mientras que a Krull le ardía la suya, completamente roja.
– ¡Te podría matar, condenado! Tirarte por encima de la barandilla, te ahogarías. Sin nadie que lo viera.
La navaja brillante de sangre, Krull tenía que suponer que era la de Diehl, había salido despedida de una patada a un par de metros de distancia, Krull se apoderó de ella y la arrojó al río por encima de la barandilla. Para no tener la tentación de usarla. En su estado de ánimo asesino entendió que era una decisión prudente. Tirar a Ben Diehl al río ya era otra cosa, no habría heridas de arma blanca. No habría nada que permitiera incriminar a otra persona. Estaba dando patadas a Ben Diehl que se había acurrucado sobre el puente de tablas como un gusano se puede enroscar para protegerse. Krull golpeaba las piernas, los muslos, las nalgas de Ben Diehl, pero no las costillas, podía rompérselas si lo hacía, y también con cuidado para no darle patadas en la cara, el pobre chico ya la tenía ensangrentada.
– Podría matarte, ¿ves? -jadeante y medio sollozando-. ¡Díselo al hijo de puta de tu padre! Dile que Aaron Kruller podría haberte matado, pero no lo hizo. Díselo.
Dejó a Ben Diehl allí, sobre el puente. Le volvió la espalda y al llegar al camino de tierra echó a correr y no miró para atrás. Tenía la cara húmeda como si hubiera estado llorando. Le sangraban las manos y se las había estado limpiando con la ropa. El espectáculo de su propia sangre era algo desconocido para Krull, estaba empezando a sentir dolor, un dolor punzante muy violento en las manos y pensó Esto es una buena cosa. Algo ha quedado decidido. Y aquella noche, borracho y colocado en la estación de ferrocarril se enganchó con una chica llamada Mira, allí estaba Mira colocada y sin dejar de reír, a caballo sobre la entrepierna de Krull y Mira lo besaba en la boca y gemía y Krull se limpió las manos en donde las torpes vendas se habían soltado, sus manos grasientas y ensangrentadas en el pelo enredado de la chica.
Y la chica. La hermana de Diehl, más pequeña que él.
Krull tenía que pensar que era una coincidencia. Al principio.
Básicamente era demasiado joven para que el radar sexual de Krull la detectase. Una chica rubia delgada de ojos tristes que de forma sistemática se encogía cuando Krull por casualidad la miraba en el 7-Eleven próximo al instituto, por ejemplo.
Y la chica se daba la vuelta demasiado deprisa, retrocediendo hasta el fondo del establecimiento. Krull se la quedaba mirando al tiempo que pensaba ¡Santo cielo! ¿No me estará siguiendo? Desconcertado, consternado. Krull tenía quince años, la chica parecía mucho más joven.
Acordándose luego de que la había visto en algún otro sitio. Y volvería a verla, como por casualidad, en los días que siguieron: en la calle, cuando él pasaba en bicicleta; en el callejón por detrás de Post Street, que era un atajo para Krull cuando iba en bicicleta; detrás del instituto, donde los alumnos dejaban sus bicis y Krull la suya, una vieja Schwinn reducida a la mínima expresión, con un sillín de goma dura, el manillar muy bajo y el cuadro salpicado de orín semejante a acné. Con algún retraso Krull se preguntaría por qué una chica que no era alumna de Sparta High estaba en un sitio así, mirándolo a él. A cierta distancia.
Dándose cuenta entonces Tiene que ser ella. La hija de Diehl. ¡Qué demonios quiere de mí!
Krull sintió una punzada de alarma, de miedo. Un principio de pánico.
Lo que no había hecho al hermano. Lo que se había forzado a no hacerle. Y ahora la hermana… siguiéndolo.
Existía un peligro. Krull se dio cuenta. Mejor hacer caso omiso de la chica. No mirarla nunca directamente cuando ella lo observaba con aquellos ojos nostálgicos, inescrutables, mientras él se daba la vuelta y empezaba a pedalear en su vieja Schwinn reducida a la mínima expresión sin mirar una sola vez atrás.
Desde su enfrentamiento en el puente para peatones, Krull no se había vuelto a acercar a Ben Diehl.
Como si existiera un entendimiento entre ellos. Algo así como una tregua. Porque a Krull le bastaba con saber, y que Ben Diehl lo supiera también, que le había perdonado la vida. Podría haberlo arrojado desde el puente para que se ahogara en el río, podría haberlo apuñalado con su propia navaja hasta matarlo. (¡Echar mano de una navaja contra Krull, nada menos! Había que reconocérselo a Ben Diehl, tenía agallas.) Su contención había sido un acto de clemencia al que no estaba obligado en absoluto. Con aquello bastaba, Krull se había cortado los dedos y las palmas de las manos con la navaja de Ben Diehl y los cortes tardaban una increíble cantidad de tiempo en curar.
Todas las cosas que le pasan a cualquiera son cosas que le suseden a la sosiedad. Pero no al mismo tiempo. Si hay una persona muerta, eso no significa que puedas hablar con ella aunque a veces ella te hable. Excepto en un sueño, de ordinario la persona muerta no habla. La persona muerta te puede mirar de cierta manera para decir Aquí estoy. Querrás creer que hay un dios para poder creer que hay justicia. Pero eso no significa que ninguna de las dos cosas exista.
La señora Haré, su profesora de recuperación de inglés, lo animaba. Devolvía las redacciones de Aaron Kruller, minuciosamente escritas a mano, con observaciones en tinta morada que se asemejaban a un trabajo de encaje. Fuera cual fuese el tema, Aaron no parecía capaz de escribir más de dos o tres párrafos lacónicos, que se asemejaban a un arroyuelo de palabras murmuradas, a lo que con frecuencia se añadía la naturaleza más bien de adivinanza de aquellas palabras, cuyo significado la señora Haré no encontraba evidente de manera inmediata. Incluso en la clase de recuperación la mitad de los alumnos entregaban sus tareas mecanografiadas con diferentes grados de limpieza y claridad, pero Aaron escribía con una letra grande e infantil, como alguien que empuñase la pluma con dificultad; las páginas de su cuaderno estaban arrugadas por la tensión de su esfuerzo, y presentaban leves manchas de grasa.
Las calificaciones en la clase de recuperación de inglés no se expresaban en números como en otras asignaturas sino sólo con A o S: «aprobado» o «suspenso». (En recuperación de inglés la mayoría de las notas eran A.) Si Aaron no sacaba una A en alguno de sus deberes, lo más probable era que se encontrase un ambiguo signo de interrogación con una nota de la señora Haré para que fuese a verla durante la hora de estudio vigilado.
Читать дальше