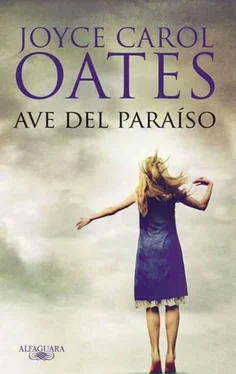La tinta morada era la firma de Marsha Haré, a diferencia de la tinta roja, que era la que usaban otros profesores. Porque la señora Haré creía que la tinta morada «no era cruel» como la roja. El rojo era el color de las señales para detenerse, de las señales de peligro, de los sitios por donde escapar y de los fuegos: la tinta roja, en el trabajo de un alumno, sugería sangre saliendo de heridas en miniatura. Por el contrario, el color morado era «amable», un color «tranquilizador». La señora Haré había sido profesora suplente mucho tiempo: el sistema de escuelas públicas de Sparta la había contratado a toda prisa en el otoño del penúltimo año de Aaron Kruller para que sustituyera a un profesor que dimitió por razones de salud. A la señora Haré se la conocía por su voluntad de no ofender ni herir ni desanimar a sus alumnos, porque eran adolescentes aquejados, como si se tratara de acné resistente, de «problemas con la lectura», «aptitudes limitadas», «problemas de personalidad»; y de algunos de aquellos adolescentes, como Aaron Kruller, se desprendía un aire de hosco malestar rayano en la amenaza.
– ¡Aaron Kruller! Qué tal.
La señora Haré siempre saludaba alegremente al muchacho cuando lo veía por los pasillos del instituto o si entraba a hurtadillas en su clase justo cuando el timbre daba la hora. Aaron era bastantes centímetros más alto que Marsha Haré, un olor a gasolina se desprendía de su pelo negro cortado al rape, y aunque sus ojos, huidizos, quedaban casi ocultos tras los párpados, a la señora Haré, Aaron le parecía el más prometedor de los treinta y siete alumnos que se le habían confiado.
Y, dados sus antecedentes familiares, también el más peligroso.
La señora Haré, a quien faltaban dos o tres años para cumplir los cincuenta, era una mujer atractiva en la que parecían despertarse de continuo pequeños torbellinos de calor maternal que la dejaban sin aliento, ansiosa y anhelante. Sus ojos, de pestañas poco tupidas, eran de un color avellana acuoso que brillaba de emoción; su rostro tenía un algo infantil, aunque descolorido y manchado, como una acuarela. Casi en solitario entre los miembros del claustro de Sparta High, la señora Haré se esforzaba por vestir «con estilo»: llevaba blusas de diseño exclusivo con generosos lazos y trajes a medida de color arándano, fucsia, o de un intenso rojo anaranjado. Su pelo de color pardo estaba primorosamente peinado y sostenido con peinetas de carey; utilizaba un maquillaje muy pálido y su lápiz de labios era rojo anaranjado. Al dirigir la palabra a sus alumnos, su voz ascendía en cantos de entusiasmo y aliento, sus frases estaban llenas de expresiones como promesa, ¡sigue intentándolo!, ¡sí, puedes! Nunca digas jamás. Se contaba que se había sometido a una cirugía femenina de tipo siniestro: un pecho mutilado, el útero extirpado. Se decía que tenía un marido de edad avanzada en silla de ruedas, a no ser que el marido de avanzada edad fuese su padre o, más siniestro todavía, un hijo terriblemente enfermo. Los estudiantes varones bromeaban acerca de la señora «Hair-y» [peluda] a espaldas suyas, porque cuando llevaba manga corta se podían vislumbrar hirsutos mechones de vello en sus axilas; las chicas más sensibles se estremecían e intercambiaban miradas de dolor. En una ocasión, chicos crueles colocaron lo que parecía ser una compresa usada en la papelera junto a su mesa, cubriéndola sólo en parte con papeles arrugados; pero antes de que empezara la clase, Aaron Kruller, con el rostro encendido, sacó fuera la papelera, para arrojar el contenido en un incinerador. La señora Haré nunca se enteró de cuál podía ser el chiste que había producido en el aula tanto hilaridad como bochorno, de manera que la broma se quedó en nada.
A Krull, la señora Haré le recordaba incómodamente a la mujer apellidada DeLucca. Los ojos húmedos fijos en su cara, el cuerpo juvenil que se había vuelto demasiado carnoso con el paso de los años. Un indefinible aire de hambre, de anhelos femeninos.
– ¿Aaron? Si alguna vez quieres hablar de algo conmigo, basta con que me lo hagas saber. En cualquier momento. Y:
– Si hay algo que quieres compartir, Aaron.
Sin mirar.1 los ojos, llenos de ansiedad, de su interlocutora, Aaron murmuró algo que sonó como Sí, señora.
Entre los dos -la profesora de recuperación de inglés y el muchacho al borde de los dieciséis años- existía una relación curiosa y torpe. Como entre familiares: una tía, un sobrino malhumorado.
Una tarde, a petición de la profesora, Aaron acudió a regañadientes a una cita con ella. La señora Haré estaba sentada detrás de su pupitre y tenía delante una de las redacciones de Kruller, cubierta con una filigrana de tinta morada.
Krull se sentó en una silla de plástico que parecía endeble bajo su peso, mientras la señora Haré se apretaba contra el pecho las manos, largas y delicadas. Luego respiró hondo y empezó, como alguien que, temerosa de que le falte el valor, corre para tirarse desde un trampolín muy alto:
– Aaron. He debatido conmigo misma la conveniencia de contarte esto. También hubo un crimen en mi familia. En la familia de mi madre en Troy. Sucedió una cosa terrible… una chica prima mía… mi prima de más edad… secuestrada, la apuñalaron hasta quitarle la vida… arrojaron su cuerpo al canal… estuvo desaparecida durante semanas antes de que por fin la encontraran. Aquel terrible asesinato… de una hermosa joven de diecinueve años, prometida para casarse… no se «resolvió» nunca… A lo largo de los años, son décadas las que han pasado ya, aquel asesinato sigue arrojando una sombra sobre nuestras vidas. Tenía doce años por entonces, y ahora soy una mujer de mediana edad. De manera que entiendo, Aaron -la audacia y la esperanza habían hecho que a la señora Haré le temblara la voz-. Tengo la esperanza de entender.
Aquellas palabras fueron como una descarga eléctrica para la que Krull no estaba preparado. Habría necesitado armarse previamente de valor y no lo había hecho.
– … si quisieras hablar de ello, ¿sabes? O escribir sobre ello. De forma más directa, Aaron. Tengo la sensación de que siempre estás escribiendo acerca de un tema determinado (no voy a decir cuál) pero nunca te enfrentas con él. Casi te ha devorado. Has de romper amarras.
Incómodo y oprimido por una de las sillas del aula -plástico barato, patas de aluminio- Krull se mantuvo rígido, inflexible. Parecía confundido, su boca se movía en silencio. Nerviosa, la señora Haré continuó:
– ¡Bien! Lo que te quiero señalar, Aaron, es que a pesar de todo puedes elegir. Me refiero a… más allá de la clase. Más allá de este instituto. Puedes ser un ciudadano o puedes ser un «solitario». A la manera de un elefante «solitario». Elefantes peligrosos y rebeldes, furiosos. Puedes vivir al margen de la sociedad con la justificación de que te han herido y estás furioso, muy furioso, sobre eso no hay duda; sé que otros alumnos te tienen miedo, y que has participado en peleas e «incidentes». Por mi parte he de agradecerte que hayas hecho un buen trabajo en mi clase, un trabajo muy bueno, un trabajo prometedor, pero déjame decirte que mientras seas joven vas a poder vivir de esa manera, e incluso, después de cumplir los treinta, durante algún tiempo más quizá. Pero llegará un momento en que se acabe. Si te conviertes en ciudadano, el crimen que te obsesiona terminará por cicatrizarse y podrás llevar una vida de verdad, una vida útil, de persona adulta. Pero si eres un solitario y un marginado, esclavo de la herida que se te infligió, no tendrás esa vida -la señora Haré hizo una pausa. Le temblaba la voz, insegura. Como si hubiera subido hasta una altura peligrosa y estuviera ahora mirando a Aaron, que estaba abajo, desde aquella altura-. No vivirás mucho… eso es lo que temo que te suceda.
Читать дальше