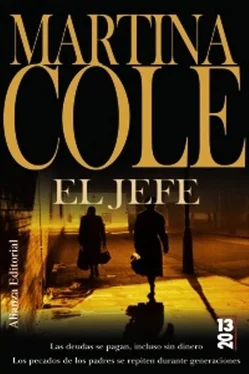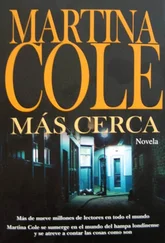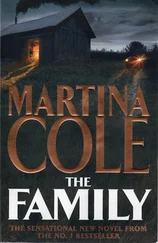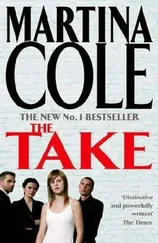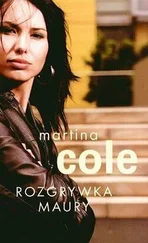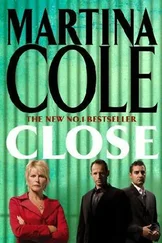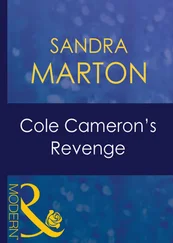– Si te oigo llorar más, te romperé la cabeza, ¿me entiendes? Tu padre está tratando de descansar en la habitación de al lado y no paras de dar la lata.
La arropó de mala manera con la manta y salió de la habitación. Su cuerpo estaba retorcido por la rabia y la frustración, y su cansado rostro mostraba el hastío de su existencia diaria. Vivir en aquella casa era una constante lucha y estaba mal de los nervios. Su marido ya era capaz de moverse de un lado a otro con ayuda de un bastón y su hijo mayor esperaba que le agradeciese cada bocado que se echaba a la boca.
Su marido no era ni la sombra del hombre con el que se había casado. Parecía que su vida se había extinguido. Siempre estaba callado, hasta cuando tomaba la comunión, una vez por semana, cuando el cura se pasaba para charlar un rato. Cuando regresó al dormitorio, dibujó una sonrisa y, después de servir dos copas de whisky, le dio una, ignorando que sólo se animaba cuando le ofrecían algo de beber. Sin embargo, hasta eso lo tenían que hacer en secreto, ya que si Danny Boy se enteraba, se pondría hecho una furia. Parte de su diversión diaria consistía en ver a su padre sobrio, completamente sobrio. Utilizaba la frágil salud de su padre en su contra, a sabiendas de que ya no podía hacer nada para evitarlo. Ni tan siquiera para intentarlo.
– Necesita mano dura, tendría que haberla metido en vereda cuando nació.
Su marido no le respondió, pero Ange no esperaba que lo hiciese. Las conversaciones consigo misma eran ahora el pilar de su existencia.
Michael esperaba junto al desguace, temblando de frío. Daba profundas caladas a su cigarrillo Dunhill, sin dejar de estar atento a cualquier movimiento que hubiera en la oscuridad. Odiaba ese momento, pues nunca sabía a qué hora llegaría Danny y se sentía muy vulnerable con el fajo de dinero que llevaba encima. Temía que alguien estuviera al acecho, dispuesto a llevárselo, y que le dieran una buena tunda. La oscuridad no resultaba muy acogedora en ese lugar y los montones de chatarra adquirían formas intimidatorias entre las sombras. Olía a humo mezclado con polvo y óxido, y, por alguna razón, le hacía pensar en la muerte. Los dos pastores alemanes que andaban sueltos por el desguace en cuanto se hacía de noche ya le conocían. Parecían ignorarlo, pero él se mostraba precavido con ellos porque sabía que no les echaban mucho de comer para que estuviesen siempre irritables y ahuyentasen a los merodeadores. Danny podía entrar en el desguace con toda tranquilidad porque ambos lo querían más que a un pariente lejano que ha ganado la lotería. Danny siempre les obsequiaba con algo y jugaba con ellos. Hasta el dueño se quedaba impresionado, pues los animales no parecían mostrar aprecio por él. No obstante, eran unos buenos perros. Si alguien se acercaba, se enfurecían tanto que se abalanzaban contra la alambrada hasta que veían que la persona en cuestión seguía su camino.
Michael estaba aterido de frío. Le dolían los oídos y los dientes empezaban a rechinarle.
– ¿Todo bien?
Danny estaba a su espalda y la forma tan alta en que habló le hizo sobresaltarse.
– ¡Mierda! Casi me da un ataque al corazón.
Danny se reía a carcajadas, con una risa tan profunda que resonaba en todo el lugar y que hizo que los dos perros corrieran hasta la verja y ladraran ferozmente.
– ¡Callaros de una vez, mierda de perros!
Danny aún se reía a carcajadas y los perros empezaron a aullar. Danny empezó a sacudir la alambrada para irritarlos y Michael deseó por unos instantes que no lo hiciera. Su padre tenía razón acerca de él: Danny estaba un poco chiflado, y en esos momentos se daba cuenta de ello. Los perros estaban a punto de abalanzarse uno contra otro y Danny seguía irritándolos aún más, ladrándoles y sacudiendo el candado de la cancela. Michael lo observó durante un rato, esperando que se cansara de ese juego. Sabía que si comentaba algo, Danny lo prolongaría aún más con tal de molestarle.
Michael encendió otro cigarrillo y le ofreció uno a Danny, que lo cogió con ganas, aburrido ya de los perros y molesto por no haber provocado ninguna reacción en su amigo. Danny fumó en silencio, acariciando a los perros, frotándoles las orejas mientras ellos agradecían su atención.
– No comprendo cómo puedes tocar a unas bestias tan asquerosas.
Danny se dio la vuelta para mirar a Michael y, con el ceño fruncido, le dijo:
– No dejes que noten que les tienes miedo, lo olerían. Domínalos y harán lo que les pidas sin dudarlo.
Michael tuvo el presentimiento de que no hablaba de los perros, sino que le estaba advirtiendo de algo.
Luego, suspirando, dijo afablemente:
– Hace un frío que pela, ¿no es cierto? A propósito, esta noche tengo que hacer un trabajo para Frankie Daggart. Quiere que me encargue de un tipo que ha estado molestando al chico de su hermana.
Michael no le respondió, pues no sabía qué decir.
– Le haré una advertencia, para ver qué ocurre. ¿Vienes o te quedas?
Michael asintió, tal y como esperaba Danny.
– ¿Cojo mi pasta entonces? Quiero marcharme a casa. Hace un frío de muerte aquí fuera.
– ¿Dónde está mi camisa azul, madre?
Lo dijo con esa voz que Danny Boy utilizaba cuando estaba en presencia de su padre, arrastrando las palabras lentamente e impregnándolas de insolencia.
– Colgada en tu armario, hijo. La lavé y la planché esta mañana.
Danny salió de la cocina lentamente, comiéndose el reducido espacio con su enorme cuerpo. Su padre lo vio marcharse con ojos cansinos. El chico estaba fuera de control y él no podía hacer absolutamente nada. Pensar que un hijo suyo, alguien que llevaba su misma sangre, pudiera convertirse en una persona tan ruin era algo que lo hacía reflexionar a diario. Era un chico fuerte, cuya corpulencia era su mejor baza. Como otros muchos hombres antes que él, viviría del ingenio y de sus músculos. Hasta el sacerdote le daba su bendición, lo cual ya denotaba de por sí lo mucho que la imagen de su hijo estaba creciendo.
Mientras tomaba el té, Big Dan se miró con desprecio, observando la pierna coja que siempre arrastraba y los nudillos marcados por sus intentos de detener los golpes que le habían propinado con las porras. Luego miró la cocina y observó el enorme cambio que había experimentado el piso. Se quedó perplejo al ver de lo que era capaz su hijo con tal de demostrarle algo.
Su esposa Ange estaba hecha un manojo de nervios. Estaba sentada a una mesita y daba pequeños sorbos a la taza de té, con el rostro grisáceo por la preocupación. Sin embargo, no le inspiraba la menor simpatía, pues se había encargado de arruinar al muchacho desde que vino al mundo. Con el cuerpo dolorido, encendió un cigarrillo y bebió los últimos posos de té frío que quedaban en la taza. El ruido que hacía al beber sacaba de quicio a su esposa, pues, desde su primera visita a casa de su madre, se había dado cuenta de que carecía de los más elementales modales y había sido educado por una mujer que apenas era capaz de coordinar una frase entera.
Big Danny siempre había tenido presente aquella mirada en su rostro; aún sentía la oleada de vergüenza que lo había inundado mientras miraba a su alrededor tratando de contener su primer arrebato de ira. Una ira que aquella mujer podía hacer explotar con una simple mirada o una palabra.
Ahora dependía de ella pero, poco a poco, se iba recuperando. Con el tiempo se movería con más facilidad, al menos eso es lo que había dicho el doctor, algo que se había convertido en la única razón de su existencia. Cuando llegase ese momento, se libraría de esa mujer de una vez por todas.
Danny Boy entró de nuevo en la cocina e, ignorando a conciencia a su padre, se abotonó la camisa con lentitud. Hacía cada gesto con sumo cuidado, con la intención de molestar en todo momento al hombre que le había dado la vida. Después se la metió dentro de los pantalones y se estiró lánguidamente. Sacó un fajo de dinero de su bolsillo trasero, cogió un billete de diez libras y lo dejó caer en el regazo de su madre, quien respondió que no necesitaba nada y que se conformaba con que le diera un beso y un abrazo.
Читать дальше