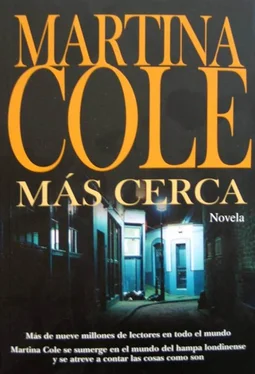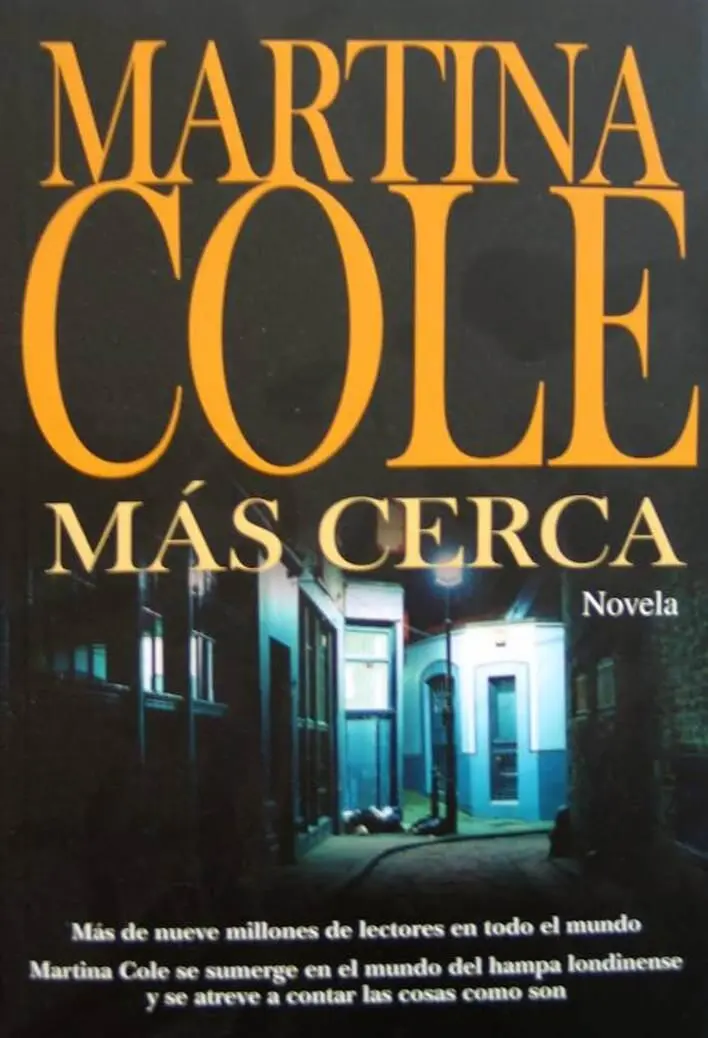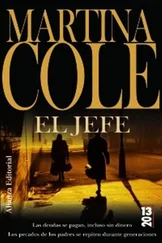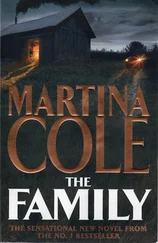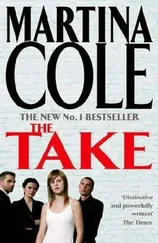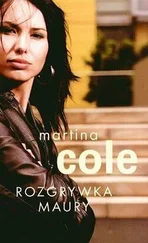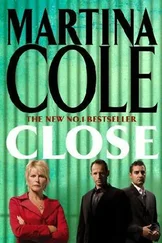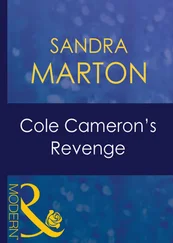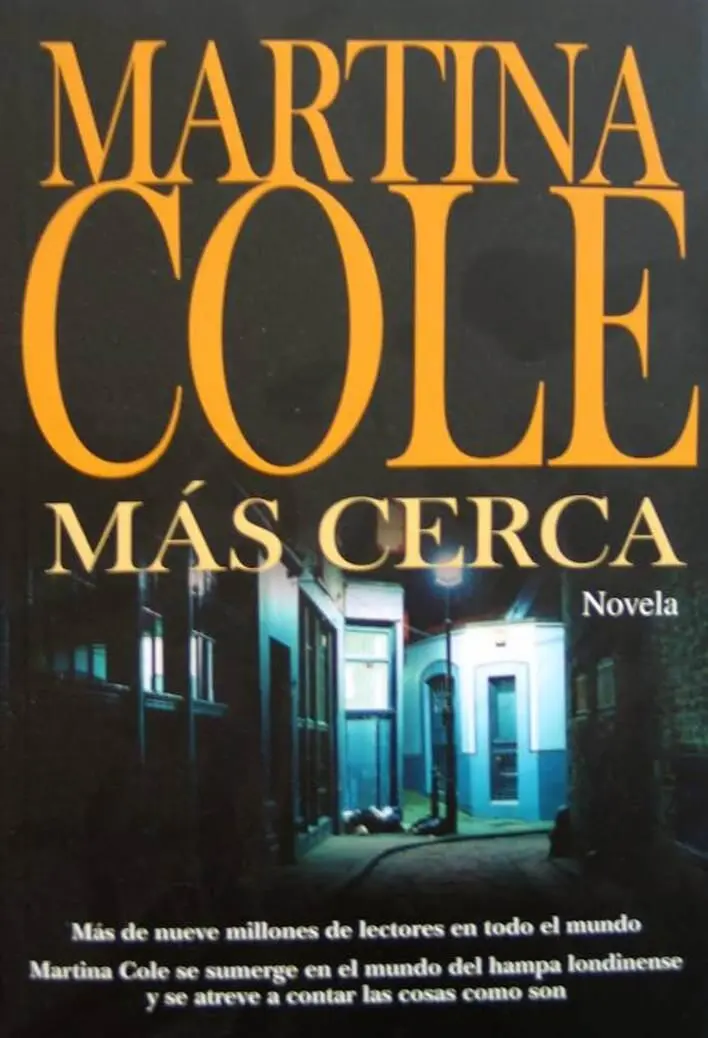
Para mi Peter, Mister Peter Bates
Finalmente, el dolor desapareció y la mujer suspiró aliviada.
Una vez más miró al reloj. El tictac de la maquinaria resonaba en la quietud de la habitación. Aferró con sus largos dedos la colcha de felpa. Al arroparse, la tibieza de las sábanas le hizo sentirse de nuevo relajada, como si fuese una anticipación del largo sueño.
Su anciana abuela se había jactado de ese largo sueño. Le dijo que era el único momento en que una mujer puede estar tendida sin tener que afrontar las consecuencias. Lo que quería decir es que la tumba era el único lugar que podía proporcionarle cierto descanso. Era una verdad que no supo entender hasta mucho después. No quiso creer que llega un momento en que todos nos sentimos tan cansados de la vida que la muerte resulta incluso placentera, y no nos importaría demasiado abandonar a las personas que amamos, esas que cuidamos toda la vida y por las que tanto nos hemos preocupado. Entonces le pareció casi irreal imaginarse llena de arrugas, con la piel amarillenta y acartonada por el arrepentimiento, luego de una vida vivida sin nunca pensar en el futuro, cuando ese futuro resulta tan importante. El futuro, al fin y al cabo, se convertía posteriormente en lo que «verdaderamente» hemos conseguido, no en lo que hubiéramos «deseado» hacer. Luego, como broche final, se había dado cuenta de que el sexo no era otra cosa que una necesidad primitiva, un impulso, una función corporal como la de cagar o tirarse un pedo, no amor.
Suspiró de nuevo, pesadamente. El crujido de sus huesos le recordó lo efímera que es la vida.
Demasiadas cosas le habían sucedido en su vida, tantas que finalmente se sentía exhausta, hastiada de tanta lucha, deseosa de un poco de descanso. Quería ver de nuevo a su hija, a su bebé, a su Colleen, y poder cuidar de ella.
Aunque sabía de sobra que había llegado la hora de su largo sueño, esperaría hasta que fuese el momento oportuno, hasta que hubiese visto a todos sus hijos y les hiciese entender su determinación.
– Te retorceré el pescuezo si no dejas de largarme rollos.
Esas palabras fueron dichas con tranquilidad, sin enojo, pero estaban tan llenas de saña que sólo un loco se atrevería a considerarlas. Cuando Pat Brodie amenazaba, siempre lo hacía de forma amistosa. Eran sus ojos los que decían a quien le escuchaba que iba en serio, que acabaría con ellos sin pensárselo dos veces y, además, con una sonrisa en la boca.
Mikey Donovan trató de controlar su temperamento, pero con cierta dificultad; le estaba haciendo un favor de los grandes a ese hombre y ambos lo sabían. Sin embargo, la coCaina era un delito que se castigaba con el despido entre los empleados del Ministerio del Interior, especialmente los funcionarios, y él había estado suministrándola durante un buen tiempo. Ahora escaseaba y Brodie no se lo creía. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Hacer magia para que apareciese?
Pat Brodie estaba hecho un manojo de nervios. Mikey sabía que tenía muchas cosas en la cabeza, ya que la agonía de su madre le estaba afectando seriamente, y empezaba a cansarse de mostrarse amigable, incluso cordial. Brodie era un hombre poderoso, con una constitución tan sólida como un armario y una inteligencia muy por encima de los atracadores con los que Mikey acostumbraba a tratar. Si a eso se le añade una astucia innata y una personalidad psicótica, el resultado es un cabrón muy peligroso con el que más vale la pena no enfrentarse. Estaba detenido por el supuesto asesinato de su hermano y aquello había dado mucho que hablar.
Sus artimañas no le habían servido de nada, en lo que respecta a Mikey, que además conocía desde hace años su sentido de la equidad. No, los Brodies eran justo esa inesperada combinación; lunáticos muy inteligentes, tan peligrosos como raros.
– Deberías haber solicitado un permiso por razones familiares, Donovan. Ya sabes que necesito salir y, si no me conceden la libertad bajo fianza, voy a considerarte personalmente responsable.
Mikey suspiró, pues no esperaba menos.
Brodie sabía que estaba exagerando, al igual que sabía que, por mucho que Donovan sintiera la necesidad de vengarse, jamás lo haría. Era un empleado a sueldo y, como la mayoría de ellos, sabía hasta donde podía llegar.
El tenue olor a té frío y pan con mantequilla le recordó los días de verano tiempo atrás. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la invadieran.
Una vez más pudo sentir el opresivo calor del verano de hace muchos años, un calor tan intenso que hacía que el humo de los tubos de escape permaneciera flotando en el aire. Podía oler los distintos aromas de los almuerzos domingueros que se preparaban en las casas a lo largo de la calle. Los hombres esperaban el asado y no les importaba que en las cocinas hiciese un calor insoportable, ni que tuviesen que bajar a por agua a las fuentes de la calle debido a las restricciones del seco verano. Lo único que ellos deseaban era que las mujeres les preparasen un gran almuerzo a las tres en punto, ya que, después de esa hora, los bares cerraban y los hombres regresaban a casa en un estado de completa embriaguez y con un hambre voraz producida por el alcohol que habían ingerido desde las diez y media de la mañana.
Sabía que la ternera asada era el plato preferido del domingo, pero el olor del pollo y del cerdo era igualmente popular cuando se andaba corto de dinero y alguien había afanado algo en el matadero, poniendo a su disposición la carne cuando, de no ser por eso, no hubieran tenido ni con qué preparar un jodido sándwich. Todo se trataba de tener un pase, como solía decir su esposo. Con pases todo se veía distinto; los pases eran otra excusa para estafar, ya fuese carne, ropa o lo que fuese. Gracias a aquellos trozos pequeños de papel nadie se iba sin nada, salvo las personas que poseían los artículos que se intercambiaban, pero ellos no contaban. Después de todo, ¿acaso no tenían más que suficiente?
Sonrió, recordando aquellos días lánguidos. Luego le vino a la memoria que su marido no le había dejado nada y eso le había causado muchos problemas después de que muriera asesinado. De hecho, le había dejado sin blanca y aquello fue el principio de una serie de problemas. Terminó con dos niños más, sólo para poder alimentar a los que ya había tenido. De niña, su madre no hizo otra cosa que reprocharle haber nacido. Luego, su actitud cambió y la consideró la hija perfecta, pero sólo porque temía a su marido. Aquella mujer había amado a Lance con tanto fervor desde que nació que casi se había convertido en una obsesión. Sin embargo, nunca le llegó a gustar, por mucho que fuese su propio hijo, pues siempre percibió algo siniestro en él, incluso siendo un bebé. Y no se había equivocado.
Aún podía oír a sus hijos reír mientras jugaban a la pelota en la rala hierba del patio trasero, y aún podía ver a las gemelas sentadas en la puerta, vestidas con sus trajes de los domingos y sirviendo el té en imaginarias tazas para sus muñecas y dándoles de comer pasteles imaginarios hechos de ranúnculos y dientes de león. Tenían el pelo espeso, rubio, cogido con una coleta y peinado hacia atrás; las infantiles rodillas sonrosadas, salpicadas de costras que, al arrancárselas, habían manchado los largos calcetines blancos de pequeñas gotas de sangre. Oía las estruendosas risas de sus hijas hasta que la pelota con la que jugaban los niños irremediablemente derribaba la merienda campestre que tan cuidadosamente habían preparado. Aún podía recordar las gruesas lágrimas en los ojos de las gemelas, la perplejidad de sus pobres hijitas ante la constante presencia masculina que siempre interrumpía sus juegos, así como el alivio que sentían cuando sus hermanos, con toda la amabilidad del mundo, les recogían el juego de té de plástico, el surtido de muñecas y vestidos y se las colocaban de nuevo en su lugar.
Читать дальше