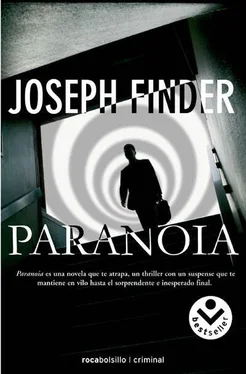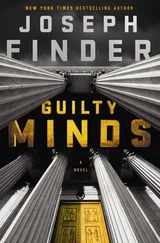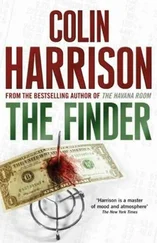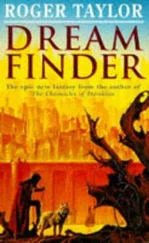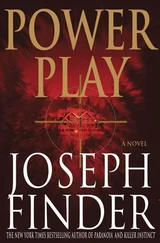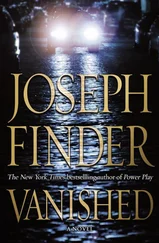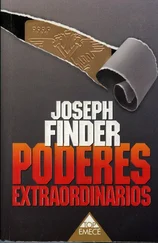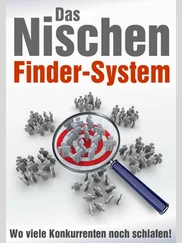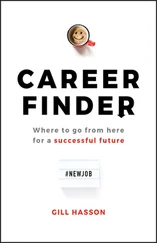Subimos tras él. Mientras abría la puerta de la azotea, dijo:
– Sí, me avisaron de que vendríais, pero me ha sorprendido, no sabía que trabajarais tan temprano.
No parecía sospechar; simplemente estaba conversando.
Seth repitió su línea de «la mayoría de las veces» y enseguida volvimos a representar nuestro numerito acerca de provocar infartos a los oficinistas, y también Fernández rió. Era lógico, dijo, que la gente no quisiera que interrumpiéramos su trabajo durante horas hábiles. La verdad es que parecíamos verdaderos limpiadores de ventanas: teníamos el equipo y los uniformes; además, ¿quién más estaría tan loco como para subir al techo de un edificio alto con toda esta basura?
– Sólo llevo un par de semanas en el turno de la noche -dijo Fernández-. ¿Habéis venido antes? ¿Sabéis dónde está todo?
Le dijimos que era la primera vez que veníamos a Trion, y nos enseñó lo básico: tomas de corriente, grifos, anclajes de seguridad. Ahora es obligatorio que todos los edificios nuevos tengan anclajes de seguridad cada tres a cinco metros, a unos dos metros del borde del edificio y capaces de aguantar pesos de dos mil kilos. Los anclajes suelen parecer conductos de ventilación, pero terminados en un perno en forma de U.
Oscar parecía demasiado interesado en cómo organizábamos los equipos. Se quedó a mirar cómo poníamos los ganchos de acero. Los ganchos iban sujetos a una cuerda de escalada blanca y naranja de alta resistencia de 12,5 milímetros de diámetro, y se colocaban en los anclajes de seguridad.
– Guay -dijo-. Y en vuestro tiempo libre escaláis montañas, ¿no?
Seth me miró y después dijo:
– ¿Y tú eres guardia de seguridad en tu tiempo libre?
– No -dijo Fernández, riendo-. Quiero decir que tiene que gustaros lo de subir a sitios tan altos. Yo me cagaría de miedo.
– Uno se acostumbra -dije.
Cada uno de nosotros tenía dos cuerdas distintas: una para bajar y otra como cuerda de seguridad con un mosquetón por si la primera se rompía. Tenía la intención de hacerlo bien, y no sólo para guardar las apariencias. Ninguno tenía muchas ganas de morir cayendo del edificio Trion. Durante aquellos dos desagradables veranos en que trabajamos para la compañía de limpieza, escuchamos con frecuencia que en la industria había un promedio de diez accidentes fatales al año, pero nunca nos dijeron si eran diez en el mundo o diez en el estado, y nunca nos atrevimos a preguntar.
Sabía que aquello era peligroso; pero ignoraba por dónde llegaría el peligro.
Después de otros cinco minutos, Oscar se aburrió -en buena parte porque habíamos dejado de hablarle-, y volvió a su puesto.
La cuerda se sujeta a una cosa llamada Sky Genie, una especie de largo tubo de metal en el cual se enrolla la cuerda alrededor de un mango de aluminio forjado. El Sky Genie -«Genio del cielo», ¿no es fascinante el nombre?- es un mecanismo de control del descenso que funciona por medio de la fricción y va soltando la cuerda lentamente. Estos Sky Genie tenían rasguños y parecían usados. Levanté uno y dije:
– ¿No has podido comprarnos unos nuevos? Te di cinco mil dólares.
– Oye, venían con la furgoneta, ¿qué quieres que haga? Además, ¿qué te preocupa tanto? Estas bellezas pueden soportar dos toneladas. Pero también es cierto que tú has subido un par de kilillos en estos últimos meses.
– Vete a la mierda.
– ¿Has cenado? Espero que no.
– No me hace gracia. ¿Has visto la etiqueta de advertencia que tienen estos chismes?
– Ya lo sé, el uso indebido puede ocasionar daños graves o provocar la muerte. No le hagas caso. Tú debes ser de los que no se atreven a quitarle las etiquetas a un colchón.
– Me gusta el eslogan «Sky Genie: te dejamos caer».
Seth no rió.
– Ocho plantas no es nada, tío. Recuerda cuando estábamos limpiando el Civic…
– No me lo recuerdes -lo interrumpí. No quería portarme como una niña, pero no estaba de ánimo para su humor negro, al menos no mientras estuviéramos en la azotea del edificio Trion.
El Sky Genie se enganchaba a un arnés de seguridad, y éste a un cinturón con asiento almohadillado. En el negocio de limpieza de ventanas, todo nombre incluye palabras como «seguridad» o «protección en caso de caída», lo cual no hace más que recordarte que si algo sale ligeramente mal, estás jodido.
Lo único que habíamos preparado más allá de lo ordinario eran un par de ascensores Jumar, que nos permitirían volver a subir con las cuerdas. Cuando limpias las ventanas de un edificio alto, la mayoría de las veces no tienes por qué volver a subir: simplemente vas bajando a medida que limpias hasta llegar al suelo.
Pero éste sería nuestro medio de escape.
Mientras tanto, Seth montó el torno eléctrico en uno de los anclajes del tejado y lo conectó. Era un modelo de ciento quince voltios con una polea capaz de levantar quinientos kilos. Seth lo conectó a todas nuestras cuerdas, asegurándose de que tuviera juego suficiente y no nos impidiera bajar lo necesario.
Tiré con fuerza de la cuerda para confirmar que todo estaba en su lugar, avanzamos hasta el borde del edificio y miramos hacia abajo. Luego nos miramos el uno al otro y Seth sonrió con su sonrisa de qué-coño-estamos-haciendo.
– Qué, ¿empezamos a divertirnos?
– Ya lo creo.
– ¿Estás preparado, amigo?
– Preparado -dije-. Como Elliot Krause en el Portaváter.
Ninguno rió. Nos subimos lentamente a la barrera de seguridad y pronto estuvimos del otro lado.
Sólo teníamos que bajar dos pisos, pero no era fácil. A ambos nos faltaba práctica, llevábamos herramientas muy pesadas y debíamos tener mucho cuidado de no balancearnos demasiado hacia un lado o el otro.
Sobre la fachada del edificio había cámaras de vigilancia de circuito cerrado, cuya ubicación exacta yo había encontrado en los esquemas. También conocía las especificaciones de cada cámara, el tamaño de los lentes, el alcance focal y todo eso.
En otras palabras, sabía dónde quedaban los puntos ciegos.
Y Seth y yo bajábamos por uno de ellos. No me preocupaba que los de Seguridad nos vieran bajando por el costado del edificio, ya que aquella mañana esperaban la presencia de limpiaventanas. Lo que me preocupaba era que alguien se diera cuenta de que no estábamos limpiando ninguna ventana. Que nos vieran bajando lenta, regularmente, hasta el quinto piso. Que no nos vieran ni siquiera colocándonos frente a una ventana.
Porque colgábamos justo delante de una rejilla metálica de ventilación.
Siempre y cuando no nos balanceáramos demasiado hacia los lados, nos mantendríamos fuera del alcance de las cámaras. Eso era importante.
Apoyamos los pies en una cornisa, sacamos las herramientas y nos pusimos manos a la obra con los pernos hexagonales. Estaban firmemente atornillados a través del acero y del hormigón, y había muchos. Seth y yo trabajábamos en silencio mientras el sudor nos caía por la cara. Era posible que algún transeúnte, un guardia o quien fuera, nos viera quitando los pernos que sostenían la rejilla y se preguntara qué estábamos haciendo. Un limpiacristales trabaja con escobillas de goma y cubos de plástico, no con llaves inalámbricas Milwaukee.
Pero a esta hora de la mañana no pasaba mucha gente por allí. Y si alguien nos veía probablemente imaginaría que estábamos haciendo algún tipo de mantenimiento de rutina.
O eso esperaba yo.
Nos tomó un buen cuarto de hora aflojar y quitar todos los pernos. Algunos de ellos se habían oxidado y necesitaron un poco de lubricante WD-40.
Luego, cuando le di la señal, Seth aflojó el último perno y entre los dos levantamos cuidadosamente la rejilla. Era muy pesada, y levantarla era trabajo para dos hombres por lo menos. Tuvimos que cogerla por los bordes, muy afilados -por suerte había traído guantes, un par en buen estado para cada uno- y la ladeamos de manera que quedara apoyada sobre la cornisa. Enseguida Seth se aferró del marco del conducto para hacer palanca y logró meter los pies en la habitación. Con un gruñido cayó al suelo del cuarto de máquinas.
Читать дальше