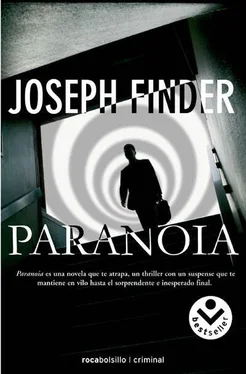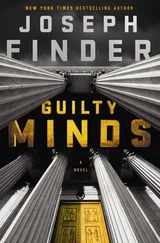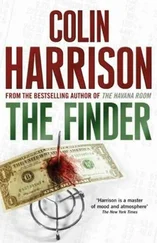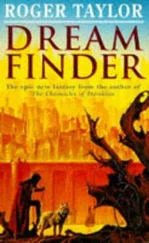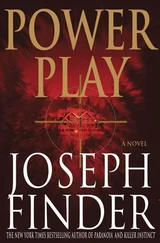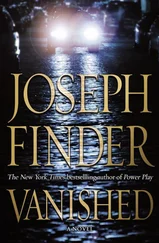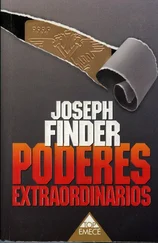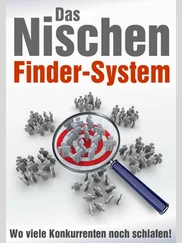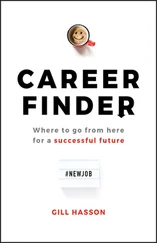Frank llamó a la iglesia católica donde habíamos celebrado el funeral de mamá y programó una ceremonia para dos días después. Hasta donde yo sabía, ningún pariente vendría de fuera de la ciudad; sus únicos familiares vivos eran un par de primos y una tía a la cual mi padre no veía nunca. Había un par de tíos que quizá podían considerarse amigos suyos, aun cuando no se habían hablado en años; todos vivían en la ciudad. Frank me preguntó si mi padre tenía un traje en el cual me gustaría enterrarlo. Dije que era posible, que lo confirmaría.
Enseguida Frank me llevó al sótano, a una serie de habitaciones donde tenían varios ataúdes expuestos. Todos eran grandes y estridentes, exactamente el tipo de cosa de la que mi padre se hubiera burlado. Lo recuerdo despotricando una vez, por la época de la muerte de mi madre, sobre la industria funeraria y cómo era toda una monumental estafa, cómo cobraban precios ridículamente inflados por ataúdes que iban a quedar bajo tierra de todas formas, así que de qué servía aquello, y cómo, según había oído decir, tan pronto como uno se daba la vuelta alguien cambiaba esos ataúdes caros por otros de pino barato. Yo sabía que eso no era así: había visto cómo metían el ataúd de mi madre en el agujero y lo cubrían de tierra, y no creía que esa artimaña fuera posible a menos que regresaran en mitad de la noche para desenterrarlo, lo cual me parecía más bien improbable.
Por esa sospecha -o ésa, al menos, fue su excusa- mi padre escogió uno de los ataúdes más baratos para mi madre, pino barato pintado para que pareciera caoba.
– Créeme -me dijo en la funeraria después de la muerte de mi madre, en un momento en que yo no era más que un montón de lágrimas-, a tu madre no le gustaba derrochar el dinero.
Pero yo no iba a hacerle lo mismo, aunque él estuviera muerto y no fuera a notar la diferencia. Mi coche era un Porsche, mi piso era inmenso y estaba en Harbor Suites, y podía permitirme comprar un ataúd decente para enterrar a mi padre. Con el dinero que ganaba en el empleo contra el cual él mismo había despotricado tanto. Escogí uno de caoba fina que tenía dentro algo llamado «caja de recuerdos», un cajón donde uno podía guardar cosas que habían pertenecido al muerto.
Un par de horas más tarde me fui a casa, me metí en mi cama siempre deshecha y me quedé dormido. Después fui al piso de mi padre y revisé su armario -el cual, por lo que se veía, no se había abierto en mucho tiempo- y encontré un traje azul barato que nunca le había visto puesto. Había una raya de polvo sobre cada hombro. Encontré una camisa, pero no pude encontrar ninguna corbata -no creo que se hubiera puesto una corbata en su vida- así que decidí usar una de las mías. Busqué en el piso cosas con las que tal vez le hubiera gustado que lo enterráramos. Una caja de cigarrillos, tal vez.
Había temido que entrar en su piso fuera a resultarme demasiado duro; había temido comenzar a llorar de nuevo. Pero sólo me entristeció ver lo poco que el viejo había dejado tras de sí: el leve hedor del cigarrillo, la silla de ruedas, el tubo respiratorio, el sillón reclinable. Después de media hora insoportable de revisar sus pertenencias me di por vencido y decidí que no pondría nada en la «caja de recuerdos». La dejaría simbólicamente vacía, ¿por qué no?
Cuando regresé a casa escogí una de las corbatas que menos me gustaban, una a rayas blancas y azules que me pareció suficientemente lúgubre y que no me importaba perder. No estaba de ánimo para volver a la funeraria, así que la bajé al mostrador del portero y le pedí que la enviara.
El entierro fue al día siguiente. Llegué a la funeraria unos veinte minutos antes de que comenzara la ceremonia. El lugar estaba frío por el aire acondicionado y olía a ambientador. Frank me preguntó si quería «presentarle mis respetos» en privado a mi padre, y dije que sí. Señaló una de las habitaciones a las que daba el pasillo central. Cuando entré y vi el ataúd abierto sentí una descarga eléctrica. Mi padre yacía vestido con el traje azul barato y mi corbata a rayas, con las manos cruzadas sobre el pecho. Sentí que la garganta se me cerraba, pero eso pasó rápidamente, y no tuve ganas de llorar, lo cual me pareció extraño. Sólo me sentía vacío.
Mi padre no parecía real, pero los muertos nunca parecen reales. Frank, o quienquiera que se hubiera encargado de él, había hecho un buen trabajo -no había usado demasiado colorete o como se llamara aquello- pero de todas formas el muerto parecía una de las figuras de cera del museo de Madame Tussaud, una de las mejores, eso sí. El espíritu abandona el cuerpo y no hay nada que un enterrador pueda hacer para traerlo de vuelta. La cara de mi padre tenía un falso «color piel». Sobre su boca parecía haber una capa sutil de pintalabios marrón. Se veía un poco menos enfadado que en el hospital, pero los encargados no habían logrado darle un aspecto pacífico. Supongo que no había mucho qué hacer para suavizar el ceño fruncido. Su piel se había enfriado y parecía más cerosa que en el hospital. Dudé un instante antes de besarle en la mejilla; me pareció extraño, poco natural, impuro.
Allí me quedé un buen rato, mirando esa concha de carne, esa cascara desechada, esa vaina que alguna vez había contenido el alma misteriosa y temible de mi padre. Y me puse a hablarle como supongo que la mayoría de hijos hablan a sus padres muertos.
– Bueno, papá -le dije-, finalmente te has largado. Si hay vida después de la muerte, ojalá seas más feliz que aquí.
Sentí lástima por él, una lástima que nunca fui capaz de sentir mientras vivía. Recordé un par de veces en que realmente me pareció que era feliz. Cuando yo era apenas un niño y él me cargaba en sus hombros. La vez que uno de sus equipos ganó un campeonato. La vez en que lo contrataron en Bartholomew Browning. Unos pocos momentos como éstos. Pero mi padre rara vez sonreía, a menos que estuviera riendo con su risa amargada. Tal vez mi padre era uno de esos hombres que necesitan antidepresivos; tal vez ése había sido su problema, pero me parecía poco probable.
– No te entendí demasiado bien, papá -le dije-. Pero lo intenté, de verdad que sí.
Casi nadie se presentó durante las tres horas siguientes. Hubo amigos míos de la escuela, dos de ellos con sus mujeres, y dos amigos de la universidad. Irene, la anciana tía de mi padre, vino un instante y dijo: «Tu padre fue muy afortunado de tenerte.» Tenía un vago acento irlandés y llevaba un poderoso perfume de señora mayor. Seth llegó temprano y se fue tarde, me hizo compañía. Me contó historias de mi padre para hacerme reír, anécdotas famosas de sus tiempos de entrenador, historias que se habían convertido en leyenda entre mis amigos y en Bartholomew Browning. La vez que mi padre había cogido un rotulador y había pintado una línea por la mitad del casco de un muchacho, un tío grande y torpe llamado Pelly, y luego bajando por su uniforme hasta sus zapatillas, y sobre el césped, trazando una línea recta a través del campo, aunque el rotulador no funcionara sobre el césped, y dijo: «Tú corres por aquí, Pelly, ¿me entiendes? Corres por aquí.»
Hubo la vez que pidió tiempo muerto y se dirigió a un jugador llamado Steve y lo cogió por el casco y le dijo: «¿Eres tonto, Steve?» Y sin esperar a que Steve respondiera, movió el casco de arriba abajo, haciendo que Steve asintiera como una muñeca. «Sí, entrenador, soy tonto», dijo mi padre haciendo una imitación chillona de la voz de Steve. Al resto del equipo le hizo gracia, y la mayoría rió. «Sí, soy tonto.»
Hubo también el día en que pidió tiempo muerto durante un partido de hockey y empezó a gritarle a un chico llamado Resnick por jugar sucio. Cogió el palo de Resnick y le dijo: «Señor Resnick, si vuelvo a verlo arponear» -y lo golpeó con el palo en el estómago, lo cual hizo que Resnick vomitara inmediatamente- «o golpear con el extremo» -y volvió a darle con el palo en el estómago- «lo destrozaré». Y Resnick vomitó sangre y luego siguió con arcadas. Nadie rió.
Читать дальше