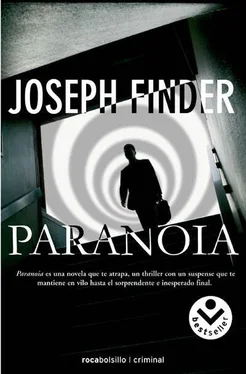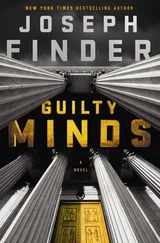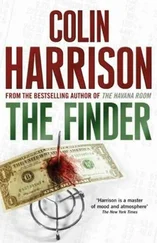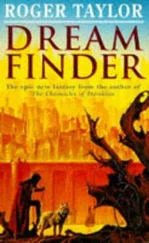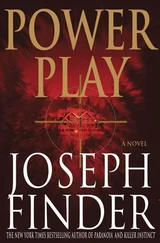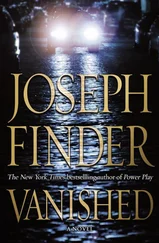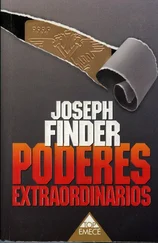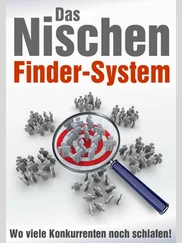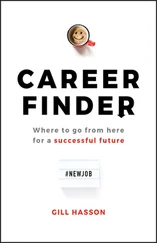– ¿Qué coño…?
Meacham levantó la mirada calmadamente y dijo:
– Nunca jamás vuelva a ignorarme, gilipollas.
Tenía que salir de allí. Me di la vuelta y traté de llegar a la puerta justo cuando uno de los matones rapados la cerraba de un golpe y se ponía de pie frente a ella, mirándome con recelo.
No había otra salida, a menos que se contaran las ventanas, una caída de veintisiete pisos que no parecía muy buena idea.
– ¿Qué quiere? -le dije a Meacham, paseando la mirada entre la puerta y él.
– ¿Cree que me puede esconder cosas? -dijo Meacham-. No es así. No hay caja fuerte ni cuchitril alguno que esté a salvo de nosotros. Veo que ha estado guardando todos mis correos. No sabía que le importaran tanto.
– Claro que sí -dije indignado-. Hago copias de todo.
– El programa de cifrado que ha estado usando para sus notas de citas conmigo, con Wyatt, con Judith… no sé si lo sabe, pero ese programa fue descifrado hace más de un año. Hay otros mucho más fuertes en el mercado.
– Es bueno saberlo, gracias -dije con sarcasmo. Traté de parecer impertérrito-. Ahora, ¿por qué no se largan de aquí usted y sus chicos, antes de que llame a la policía?
Meacham soltó un bufido y me hizo una señal para que me acercara.
– No -dije-. He dicho que usted y sus amigos…
Hubo un movimiento repentino que alcancé a ver por el rabillo del ojo, un movimiento relámpago, y algo me golpeó en la nuca. Caí de rodillas. La boca me sabía a sangre. Todo se tiñó de rojo oscuro. Alargué el brazo para coger a mi atacante, pero mientras mi mano se agitaba detrás de mí, un pie se me clavó en el riñón derecho. Un dolor agudo me recorrió el torso y me dejó tendido sobre la alfombra persa.
– No… -dije con la respiración entrecortada.
Otra patada, esta vez sobre mi nuca, increíblemente dolorosa. Ante mis ojos titilaban pequeños puntos de luz.
– Quítemelos de encima -gemí-. Dígale que se detenga. Si me deja atontado, puede que comience a hablar…
No se me ocurrió mejor amenaza que ésa. Probablemente, los cómplices de Meacham sabían poco o nada del asunto que teníamos entre manos. Sólo eran el brazo fuerte. Meacham no les habría explicado nada, pensé, habría preferido que no supieran. O tal vez sabían un poco, lo suficiente para saber qué buscar. Pero Meacham querría mantenerlos del otro lado tanto como fuera posible.
Me encogí, me preparé para otra patada en la nuca; todo era blanco y chispeante; tenía en la boca un sabor metálico. Durante un instante hubo silencio; parecía que Meacham les había indicado que se detuvieran.
– ¿Qué coño quiere de mí? -pregunté.
– Vamos a dar un paseo -dijo Meacham.
A empujones, Meacham y sus matones me sacaron de casa, me bajaron por el ascensor al parking y me sacaron a la calle por una puerta de servicio. Estaba aterrorizado. Un Suburban negro con ventanas tintadas estaba estacionado junto a la salida. Meacham caminaba delante, pero los tres se mantenían muy cerca de mí, encerrándome, tal vez para asegurarse de que no arrancaba a correr o trataba de atacar a Meacham o algo así. Uno de los tíos llevaba mi ordenador portátil; el otro llevaba el de sobremesa.
La cabeza me palpitaba; la espalda y el pecho me estaban matando. Debía verme espantoso, lleno de moretones y magulladuras.
«Vamos a dar un paseo» significaba, al menos en la jerga de la mafia, bloques de cemento en los pies y un chapuzón en el East River. Pero si querían matarme, ¿por qué no lo habían hecho en el piso?
Los matones eran ex policías, según intuí poco después, empleados de Seguridad Empresarial de Wyatt. Parecía que los hubieran contratado sin más razón que la fuerza bruta: no eran los más brillantes del curso. En realidad, eran más bien limitados.
Uno de ellos conducía, y Meacham iba en el asiento delantero, separado de mí por un vidrio a prueba de balas. Habló por teléfono durante todo el trayecto.
Aparentemente, había cumplido con su misión. Me había hecho cagar de miedo, y él y sus chicos habían encontrado la prueba que yo guardaba contra Wyatt.
Veinte minutos después, el Suburban entró por la larga entrada de piedra de Nick Wyatt.
Dos de los tipos me registraron, buscando armas o cualquier cosa, como si en algún momento del trayecto entre mi piso y aquel lugar hubiera podido hacerme con una Glock. Me quitaron el móvil y me metieron de un empujón en la casa. Pasé por el detector de metales y sonó la sirena. Me quitaron el reloj, el cinturón y las llaves.
Wyatt estaba sentado en frente de una inmensa televisión de pantalla plana en una habitación espaciosa y con pocos muebles, viendo la CNBC sin volumen y hablando por el móvil. Me miré en un espejo al entrar con mis escoltas rapados. Tenía bastante mal aspecto.
Todos esperábamos.
Después de unos minutos, Wyatt colgó, dejó el móvil a un lado y me echó una mirada.
– Cuánto tiempo sin verlo -dijo.
– Ya -dije.
– Por Dios, mírese. ¿Se ha estrellado contra una puerta? ¿Se ha caído por la escalera?
– Algo así.
– Siento mucho lo de su padre. Pero Dios mío, respirando por un tubo, tanques de oxígeno, todo eso… A mí que me maten si alguna vez llego a estar así.
– Será un placer -dije, pero no creo que me oyera.
– Mejor muerto, ¿o no? Mejor que haya dejado de sufrir.
Quería arrojarme sobre él y estrangularlo.
– Gracias por preocuparse -dije.
– Gracias a usted -dijo-, por la información sobre Delphos.
– Ha debido vaciar el cerdito para comprarla.
– Siempre hay que pensar tres jugadas por delante. ¿Cómo cree que he llegado dónde estoy? Cuando anunciemos que somos nosotros los que tenemos el chip óptico, nuestras acciones se dispararán.
– Muy bien -dije-. Bueno, ya lo tiene todo resuelto, ¿no? Ya no me necesita.
– Al contrario, amigo mío. Usted está lejos de haber terminado. Ahora me conseguirá las especificaciones del chip. Y el prototipo.
– No -dije en voz baja-. Ya he hecho lo que tenía que hacer.
– ¿Eso cree? -rió-. Está alucinando, Adam.
Respiré hondo. Podía sentir el pulso de mi propia sangre en la base del cuello. Me dolía la cabeza.
– La ley es muy clara -dije, aclarándome la voz. Había repasado algunas páginas legales en la web-. La verdad es que usted está mucho más pringado que yo, porque fue usted quien supervisó todo este asunto. Yo he sido sólo una ficha. Usted ha controlado la operación.
– La ley, la ley -dijo Wyatt con una sonrisa incrédula-. ¿A mí me habla de la jodida ley? ¿Es por eso que ha estado guardando correos y memorandos y toda esa mierda, para tratar de acumular pruebas legales contra mí? Casi me da lástima. No lo entiende, ¿verdad? ¿Cree que voy a dejar que se marche antes de terminar con el asunto?
– Ya le he dado todo tipo de información valiosa -le dije-. Su plan ha funcionado. Fin de la historia. De ahora en adelante, no volverá a contactarme. Transacción terminada. Por lo que respecta a todo el mundo, esto nunca ha ocurrido.
El terror puro había cedido su lugar a una cierta seguridad delirante. Yo había cruzado la línea: había saltado al precipicio y mi cuerpo planeaba en el aire. Por lo menos disfrutaría de la caída hasta el momento en que llegara al suelo.
– Piénselo -dije.
– ¿Ah, sí?
– Usted tiene mucho más que perder. Su empresa. Su fortuna. Yo no soy nadie. Soy el pez pequeño. No, ni siquiera eso. Soy plancton.
Sonrió de oreja a oreja.
– ¿Y qué hará? ¿Decirle a «Jock» Goddard que usted no es más que un pequeño capullo de mierda que recibía sus «brillantes» ideas de mano de su principal competidora? ¿Y qué cree que hará él en ese momento? ¿Darle las gracias, llevarlo a comer a su vagoncito y brindar por usted con un cóctel sin alcohol? No, no lo creo.
Читать дальше