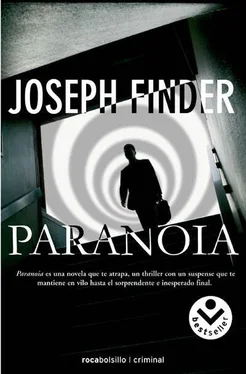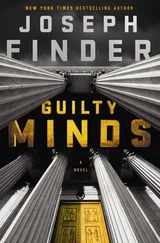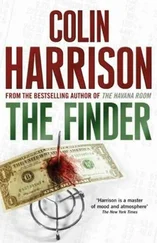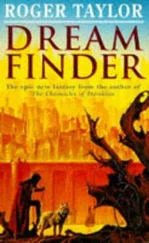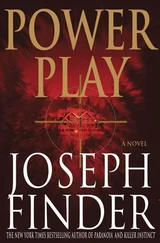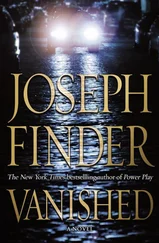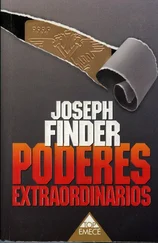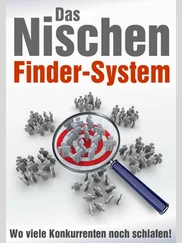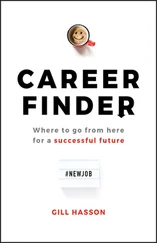Hubo otro momento de silencio, luego revuelo de papeles.
– SOLC-68 -dijo uno de los ingenieros-. Sí, eso debería funcionar.
Goddard barrió la mesa con la mirada y luego dio una palmada sobre la mesa.
– Muy bien -dijo-. ¿A qué estamos esperando?
Nora me sonrió con sus labios húmedos y levantó ambos pulgares en señal de aprobación.
De regreso al despacho saqué de nuevo el móvil. Cinco mensajes, todos del mismo número; uno de ellos decía «Privado». Marqué el número de mi buzón de voz y oí la voz melosa e inconfundible de Meacham.
– Soy Arthur. No he tenido noticias suyas en más de tres días. Esto es inaceptable. Escríbame antes de mediodía o aténgase a las consecuencias.
Sentí un sobresalto. El hecho de que hubiera llegado a llamar, lo cual era un riesgo de seguridad a pesar de que la llamada se desviara, demostraba que la cosa iba en serio.
Tenía razón: había perdido contacto con ellos. Pero no tenía intenciones de recuperarlo. Lo siento, viejo.
El siguiente era de Antwoine. Su voz sonaba aguda y tensa. «Adam, necesito que venga ahora mismo al hospital», decía en el primer mensaje. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos eran de Antwoine. El tono de su voz era cada vez más desesperado. «Adam, ¿dónde se ha metido? Vamos, tío, venga inmediatamente.»
Pasé por el despacho de Goddard -que seguía discutiendo de esto y lo otro con los del Guru- y le dije a Flo:
– ¿Puede decirle a Jock que he tenido una emergencia? Es mi padre.
Y a antes de llegar sabía de qué se trataba, pero aun así conduje como un loco. Cada semáforo en rojo, cada vehículo girando a la izquierda, cada señal de cincuenta-kilómetros-por-hora-en-horas-de-escuela, todo conspiraba para retrasarme, para evitar que llegara al hospital y viera a mi padre por última vez antes de que muriera.
Aparqué en zona prohibida porque no tenía tiempo de atravesar el parking del hospital en busca de un espacio, y entré corriendo por la puerta de la sala de urgencias, abriendo las puertas de un golpe igual que los enfermeros de urgencias cuando llevan una camilla, y llegué al mostrador. La encargada, una mujer hosca, estaba hablando por teléfono y riendo. Era evidentemente una llamada personal.
– ¿Frank Cassidy? -dije.
Me miró y siguió charlando.
– ¡Francis Cassidy! -grité-. ¿Dónde está?
Dejó el teléfono a un lado con aire rencoroso y miró la pantalla de su ordenador.
– Habitación número tres.
Atravesé el área de espera corriendo, abrí las pesadas puertas de la sala, y vi a Antwoine sentado junto a una cortina verde. Me miró con rostro inexpresivo, sin decir nada. Tenía los ojos rojos. Cuando me acerqué, sacudió la cabeza y dijo:
– Lo siento, Adam.
Abrí la cortina de un tirón y allí estaba mi padre, sentado en la cama con los ojos abiertos, y pensé: «Ya ves, te equivocas, Antwoine, todavía está con nosotros, qué hijo de puta», hasta que me di cuenta de que la piel de su cara no tenía el color habitual, sino un cierto tono amarillento, como de cera. Tenía la boca abierta, eso fue lo más horrible. Por alguna razón me obsesioné con eso; tenía la boca abierta como nunca está abierta Cuando uno está vivo, congelada en un boqueo agonizante, un último y desesperado aliento, furioso, casi un gruñido.
– No, no -gemí.
Antwoine estaba de pie detrás de mí con la mano sobre mi hombro.
– Lo declararon muerto hace diez minutos.
Le toqué la cara -su mejilla de cera- y estaba fresca. Ni fría ni caliente. Un par de grados por debajo de lo normal, una temperatura que nunca se siente en alguien vivo. La piel, inanimada, parecía arcilla para modelar.
Me quedé sin aliento. No podía respirar; me sentía en el vacío. Me parecía que las luces titilaban. De repente exclamé:
– Papá. No.
Lo miré a través de mis ojos llenos de lágrimas, toqué su frente, su mejilla, la piel roja y áspera de su nariz por cuyos poros asomaban pequeños pelos negros, y me incliné para besar su rostro enfadado. Durante años había besado a mi padre en la frente, y él apenas había respondido, pero siempre estuve seguro de ver un mínimo destello de satisfacción en sus ojos. Ahora no respondía en absoluto. Me quedé atontado.
– Quería que tuviera la oportunidad de despedirse -me dijo Antwoine. Alcanzaba a oír su voz, el rugido, pero no pude darme la vuelta para mirarlo-. Otra vez tuvo problemas para respirar y en esta ocasión no perdí el tiempo discutiendo, simplemente llamé a la ambulancia. Jadeaba mucho. Dijeron que tenía neumonía, tal vez lleva un tiempo así. Se pusieron a discutir sobre si debían ponerle el tubo pero nunca tuvieron la oportunidad. Yo lo llamé, Adam, lo llamaba y volvía a llamarlo.
– Lo sé -dije.
– Había tiempo… quería que le dijera adiós…
– Lo sé. No pasa nada. -Tragué saliva. No quería mirar a Antwoine a la cara, porque parecía estar llorando, y me sabía incapaz de enfrentarme a eso. Y no quería que él me viera llorar, lo cual era bastante estúpido. Quiero decir que si no lloras cuando muere tu padre, algo anda mal contigo.
– ¿Ha dicho… algo?
– Tacos, sobre todo.
– Quiero decir, ha dicho…
– No -dijo Antwoine, muy lentamente-. No ha preguntado por usted. Pero usted sabe, había dejado de hablar, había…
– Lo sé. -Ahora quería que se callara.
– Sobre todo me insultaba, insultaba los médicos…
– Sí -dije, mirando la cara de mi padre-. No me sorprende. -Tenía la frente arrugada, el ceño fruncido y se había quedado así. Levanté la mano y toqué las arrugas, traté de alisarlas pero no lo logré-. Papá -dije-. Lo siento.
No sé qué quise decir con eso. ¿Qué era lo que sentía? Ya le había llegado el momento de morir, y estaba mejor muerto que viviendo en un estado de constante agonía.
La cortina del otro lado de la cama se abrió. Un tipo de piel oscura con guantes y estetoscopio. Lo reconocí: era el doctor Patel el de la otra vez.
– Adam -dijo-. Lo siento mucho.
Su tristeza parecía genuina.
– Contrajo una neumonía crónica -dijo el doctor Patel-. Debía de llevar así mucho tiempo, pero la última vez, para ser honestos, no la detectamos. Supongo que se nos pasó por alto porque su cuenta de glóbulos blancos no mostraba nada anormal.
– De acuerdo -dije.
– En su estado, la neumonía fue demasiado para él. Al final tuvo un paro respiratorio, antes de que tuviéramos tiempo de decidir si lo intubábamos o no. Su cuerpo no pudo tolerar el ataque.
Asentí de nuevo. No me interesaban los detalles: ¿de qué me servían?
– Realmente es lo mejor que podía pasar. Podría haberse quedado meses pegado a una respiradora. Créame, eso no le hubiera gustado.
– Lo sé. Gracias. Sé que hizo todo lo que estaba a su alcance.
– Sólo le quedaba él, ¿no es verdad? ¿Era su único pariente vivo? ¿No tiene usted hermanos?
– No. Era el único.
– Debían estar muy unidos.
Pensé: ¿ah, sí? ¿Y cómo lo sabe usted, exactamente? ¿Es su opinión como médico profesional? Pero me limité a asentir.
– Adam, ¿hay alguna funeraria en particular a la cual le gustaría que llamáramos?
Traté de recordar el nombre de la funeraria que se ocupó de mi madre. Después de unos segundos lo logré.
– Si podemos ayudarle en algo, no dude en llamarnos -dijo el doctor Patel.
Miré el cuerpo de mi padre, sus puños cerrados, su expresión de enfado, sus ojos fijos como canicas, su boca en el acto de respirar. Enseguida miré a doctor Patel y dije:
– ¿Podría cerrarle los ojos?
Los tipos de la funeraria llegaron en cosa de una hora, metieron el cuerpo en una bolsa y se lo llevaron en una camilla. Eran un par de tipos agradables y fornidos de pelo muy corto, y ambos dijeron «Mi más sentido pésame». Llamé al director de la funeraria desde el móvil y hablé medio atontado sobre los pasos que debía dar. También él dijo «mi más sentido pésame». Me preguntó si había parientes mayores de fuera de la ciudad, para cuándo quería programar el funeral, si mi padre asistía a alguna iglesia en particular y si yo quería que se hiciera la misa en ella. Me preguntó si teníamos un panteón familiar. Le dije dónde estaba enterrada mi madre y que estaba casi seguro de que mi padre había comprado dos tumbas, una para ella y otra para él. Dijo que lo confirmaría con el cementerio. Me preguntó cuándo me gustaría pasar a verlo para hacer los últimos arreglos.
Читать дальше