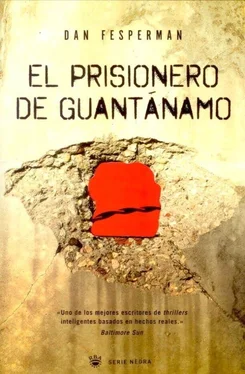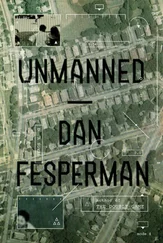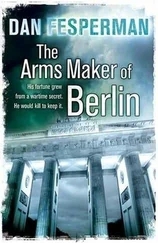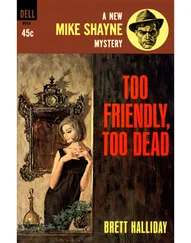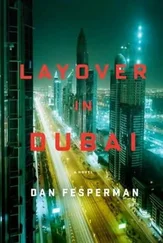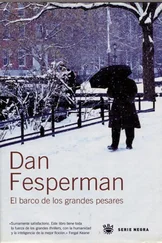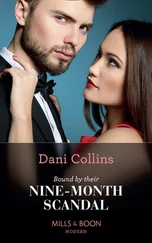– ¿Honrado a carta cabal?
– Lo último que podría decirse de Earl es que era un jugador empedernido. Le quitaba el sueño que nuestros índices hipotecarios cambiaran un octavo de punto. En cualquier dirección. Cualquier cosa que supusiera el menor riesgo, llamaba por teléfono a la central para tener una segunda opinión. Por eso les gustaba. Una cosa era la buena voluntad local, pero sabían que no iba a arriesgar su dinero, ni siquiera por alguien a quien conociera hacía muchos años.
Así que un poco del señor Potter y de George Bailey.
– ¿Han trabajado alguna vez con ese banco peruano? ¿Cómo dijo que se llamaba?
– Conquistador Nacional. No había oído hablar de él nunca. Y ésa es otra razón por la que estuviese un poco preocupado por la respuesta de Earl. Pero lo siguiente que supe es que había muerto.
– ¿Alguna hipótesis sobre lo que se traía entre manos?
– Con cualquier otro, habría supuesto lo habitual. Una mujer. Una drogadicción secreta. ¿Con Earl? No tengo ni idea. Y ha estado en Cuba todo este tiempo. Prácticamente el final de la tierra, por lo que cuenta, disculpe, contaba, sobre el lugar. Parecía el último sitio en el que se le ocurriría a uno meterse en esos problemas.
– ¿Qué le contó exactamente de Gitmo?
– Bueno, ya sabe. Tórrido. Extraño. Lagartos enormes. Que todos se sentían solos. Que algunos hombres de su unidad bebían demasiado. Trabajo patriótico y mucho compañerismo, pero, a las pocas semanas, estaban todos asqueados. Decía que los árabes les tiraban porquería, pero que algunos no eran tan malos. Decía que también era corporativo. Creo que eso le sorprendió.
– ¿Qué quiere decir con «corporativo»?
– Que se parecía a cuando nos compró Farmers Federal. Cualquier pequeña operación se convertía en algo burocrático. Cada cual con sus propias normas y procedimientos, con cinco capas sobre la propia atosigándote por los resultados. Creo que las presiones de todo eso le sorprendieron.
– Ya, bueno, eso es el ejército. Una gran empresa, en la que todo el mundo desea cubrirse las espaldas.
– Igual que yo, ¿verdad? Ahora pienso que tendría que haberle llamado. Ofrecerle comprensión.
– Yo que usted no me culparía. Lo mejor que puede hacer ahora por él es informar de cualquier cosa que se le ocurra o de la que se entere. -Falk le dio su dirección de correo electrónico-. Y algo más. Hemos tenido nuestros líos burocráticos sobre esto, como cabría esperar. Necesito saber si alguien más de Gitmo le ha telefoneado por lo mismo.
– ¿Se refiere a la transacción?
– La transacción o la muerte del sargento Ludwig.
– No. Es usted el primero. Y, francamente, yo suponía que si llamaba alguien sería como ha dicho usted, algún fiscal para comprobar los movimientos bancarios. ¿Algún consejo si lo hacen?
– En eso no puedo ayudarle.
– Sabía que lo diría.
Falk sentía ahora más curiosidad que nunca, y todavía le quedaba tiempo para hacer otra llamada. Mejor hacerla desde allí que desde Gitmo, donde el general no le dejaría en paz, sin mencionar a Van Meter. Miró el aparcamiento de Walgreens para comprobar que no había nadie demasiado interesado en él. Luego intentó otra vez hablar con Bob Torrance, el cuñado.
– ¿Doris?
– No. Soy Revere Falk, FBI.
– Hablando del rey de Roma… Doris acaba de llamarme para hablarme de usted, pero tuvo que colgar. Algo con uno de los niños. La ha alterado usted mucho.
– No era ésa mi intención. Lo lamento. Es posible que haya interpretado mal lo que quiero.
– Es lo que le he dicho yo. Que ustedes tienen que verificarlo todo desde todos los puntos de vista, incluso de los que no queremos oír hablar. -Era indudable que el individuo veía películas policíacas, que, por una vez, parecían haber producido un efecto positivo-. La verdad es que yo también pensé en el suicidio.
– ¿Cómo se le ocurrió?
– Pues porque ninguna otra cosa encaja. Earl era de los que se atienen siempre a las normas, incluso cuando cuesta. -Cuéntaselo al Departamento del Tesoro, pensó Falk-. Cuando recibía una orden, hacía lo que le mandaban. Supongo que eso le hacía siempre un poco cerrado. El tipo más amable que uno deseara conocer, aunque tal vez la procesión fuese por dentro. Pero ¡demonios!, ¿meterse en el mar de ese modo? Creo que Doris ya le ha hablado a usted de él y el agua.
– Me ha dicho que no le gustaba mucho. Al menos, no las grandes extensiones.
– Incluso el lago Town, si había que salir muy lejos. Cuanto más pequeño fuese el barco, peor. Me costaba Dios y ayuda conseguir que saliera en mi bote. No se quitaba para nada el chaleco salvavidas. Ni siquiera llevaba la cartera y las llaves a bordo.
– ¿Cómo ha dicho?
– La cartera y las llaves. Las dejaba en tierra por si volcábamos. Tenía que esperar diez minutos mientras él volvía al coche. Al principio me ofendía. Imaginaba que creía que no sabía manejar una barca. Pero era estupendo en mi yate. Incluso en el lago Michigan. Así que creo que era el tamaño de la embarcación lo que le asustaba. Un bote no tiene calado.
– ¿Qué tamaño tiene su yate?
– Ocho metros con la cabina. Supongo que eso cambiaba las cosas.
– ¿Llevaba él la cartera y las llaves en ése?
– Oh, sí. Ya le he dicho que en el grande no tenía problema.
Hablaron un poco más, sobre temas insignificantes del pueblo y del entierro inminente, pero Falk no conseguía olvidar la imagen de la cartera y las llaves de Ludwig en el montoncito pulcro aquella noche en la Playa Molino.
Cuando al fin colgaron, pasaban unos minutos del mediodía. Era hora de acudir a la reunión. Se puso la gorra de los Dolphins y se dirigió al centro.
Falk se sorprendió al descubrir que algunas zonas del centro estaban tan latinizadas como la Pequeña Habana. El Café Casa Luna quedaba encajado entre una joyería y una tienda de comestibles. Falk aparcó en un garaje cubierto, a pocas manzanas de distancia, y luego recorrió a pie la zona, haciendo tiempo algo nervioso hasta las doce y media. En el momento señalado, se sentó a una mesa vacía, debajo de una sombrilla de Cinzano, sacó la botella de agua de la bolsa de Walgreens y la dejó sobre la mesa.
Miró alrededor para ver si le había seguido alguien, pero no vio a nadie claramente sospechoso. No había ningún anglo fuera de lugar (bueno, aparte de él), ni nadie a quien le quedara mal la ropa. Ni rastro de Paco, tampoco.
Se le acercó un vendedor de flores con gafas de sol y sombrero de paja, a enseñarle un ramo de claveles. Falk estaba a punto de indicarle que se largara, suponiendo que le había tomado por turista, cuando le oyó decir en voz baja:
– Hay un mensaje para usted en el servicio de caballeros. Deje la botella de agua en la mesa. -Luego añadió mucho más alto-: ¿Flores, señor? ¿Para su mujer?
Falk negó con la cabeza y se levantó de la silla mientras el vendedor se perdía entre la multitud de la acera. El servicio de caballeros quedaba en un corredor pequeño entre el café y la joyería. En el interior, la luz estaba apagada y Falk buscó a tientas el interruptor, momento en el que alguien le tapó la boca con la mano y le puso el cañón de una pistola en la espalda. Sabía algunos movimientos de fuga del entrenamiento del FBI, pero se quedó inmóvil. Oyó entonces una voz que le dijo al oído:
– Un momento, señor. Está completamente a salvo.
La cerradura chasqueó en el pomo de la puerta y el cañón se retiró de su espalda. Falk se tranquilizó, pero cuando intentó darse la vuelta, una mano le impidió hacerlo.
– Esto llevará sólo un segundo, pero siga mirando en esa dirección. Vacíese los bolsillos.
Читать дальше