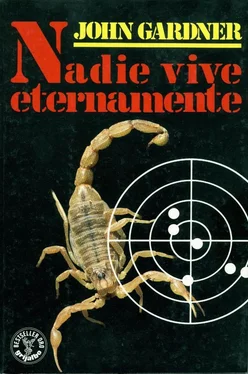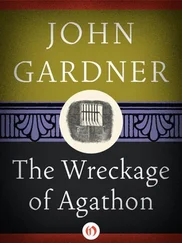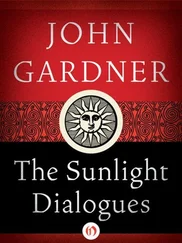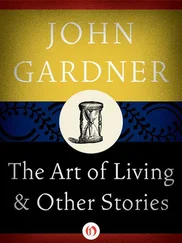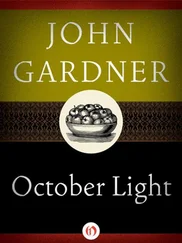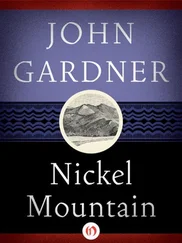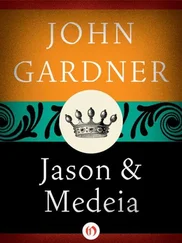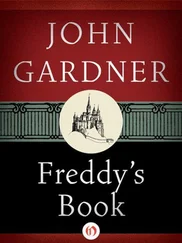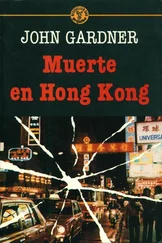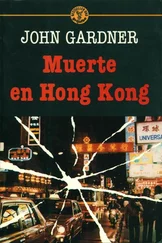– Departamento Ocho del Directorio 5: KGB -dijo Bond sin la menor vacilación.
Quinn siguió adelante como si no le hubiera oído:
– …y después, prácticamente todas las organizaciones terroristas conocidas, desde las antiguas Brigadas Rojas hasta las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional puertorriqueñas, las FALN. Con este premio de diez millones de francos suizos has despertado una enorme expectación…
– Has mencionado el hampa.
– Claro, la británica, la francesa, la alemana, por lo menos tres familias de la Mafia y, me temo que también la Union Corse. Desde la muerte de tu aliado Marc-Ange Draco no han sido muy amables que digamos…
– ¡Ya basta! -exclamó Bond, interrumpiéndole con aspereza.
Steve Quinn se levantó del sillón sin hacer el visible esfuerzo que hubiera cabido esperar de un hombre de su envergadura, simplemente un rápido movimiento de un segundo entre el estar sentado y el estar de pie.
– Sí, sí, lo sé, eso va a ser muy duro -dijo, apoyando una manaza sobre el hombro de Bond. Dudó un instante y después añadió-: Hay otra cosa que debes saber acerca de la Caza de Cabezas…
Bond se apartó para librarse de la mano de su compañero. Quinn no había tenido mucho tacto en recordarle las especiales relaciones que, en otros tiempos, había fomentado entre el Servicio y la Union Corse, una organización capaz de ser todavía más mortífera que la Mafia. Los contactos de Bond con la Union Corse desembocaron en su matrimonio, seguido inmediatamente por la muerte de su esposa, la hija de Marc-Ange Draco.
– ¿Qué más querías decirme? -preguntó fríamente-. Ya me has dicho con toda claridad que no puedo fiarme de nadie. ¿Ni siquiera de ti?
Bond reconoció a regañadientes la verdad que encerraba su última afirmación. No podía fiarse de nadie, ni siquiera de Steve Quinn, el hombre del Servicio en Roma.
– Es algo relacionado con las normas que ha elaborado ESPECTRO a propósito de la Caza de Cabezas -contestó Quinn, mirándole con ojos inexpresivos-. Los contendientes sólo pueden colocar a un hombre en el campo de operaciones…, a uno sólo. Según las últimas informaciones, cuatro ya han muerto violentamente durante las últimas veinticuatro horas… Uno de ellos, a unos cientos de metros de donde ahora nos encontramos.
– Tempel, Cordova y un par de matones en el transbordador de Ostende.
– Exacto. Los pasajeros del transbordador eran representantes de dos bandas de Londres: el sur de Londres y el West End. Tempel estaba relacionado con la Facción del Ejército Rojo. Era un experto conocedor del mundo del hampa y un político de café que intentaba hacerse con parte de los cuantiosos beneficios que genera el terrorismo. A Paul Cordova ya le conocías.
Los cuatro estaban muy cerca de él cuando los asesinaron, pensó Bond. ¿Qué posibilidades había de que todo fuera una simple coincidencia? En voz alta le preguntó a Quinn cuáles eran las órdenes de «M».
– Deberás regresar a Londres cuanto antes. No disponemos de suficientes hombres para protegerte en el continente. Mis hombres te escoltarán hasta el más cercano aeropuerto y después se harán cargo del automóvil…
– No -dijo Bond en tono cortante-. Del automóvil me encargo yo. No quiero que nadie lo haga por mí… ¿Está claro?
– Será tu entierro -contestó Quinn, encogiéndose de hombros-. Eres vulnerable en este automóvil.
Bond empezó a recoger sus cosas para hacer el equipaje, sin quitarle el ojo de encima a Quinn en ningún momento. No te fíes de nadie. Muy bien, pues, no se fiaría ni siquiera de aquel hombre.
– ¿Y tus chicos? -preguntó-. Dame algún informe.
– Están ahí afuera. Míralos tú mismo -contestó Quinn, señalando con la cabeza en dirección a la ventana. Se acercó a las persianas y miró a través de las tablillas entornadas. Bond se situó a su espalda-. Allí está -añadió Quinn-, el de la camisa azul que se encuentra de pie junto a las rocas. El otro está en el interior del Renault aparcado al final de la hilera de automóviles.
Era un Renault 25, V-61, un modelo de automóvil que a Bond no le gustaba demasiado. Si jugaba adecuadamente sus cartas, podría dejarles atrás sin ninguna dificultad.
– Quiero información sobre otra persona -dijo, situándose de nuevo en el centro de la habitación-, una chica inglesa con un título italiano.
– ¿Tempesta? -preguntó Quinn con expresión despectiva.
Bond asintió en silencio.
– «M» no cree que forme parte del juego, aunque podría ser una añagaza. Dijo que debes tener cuidado. Sus palabras fueron: «Tome precauciones». Según creo, ahora está por ahí.
– Más bien sí. Prometí acompañarla a Roma.
– ¡Líbrate de ella!
– Ya veremos. Bueno, Quinn, si no tienes nada más que decirme, voy a intentar regresar a casa. Hasta puede que resulte divertido.
Quinn le tendió una mano, pero Bond no se la estrechó.
– Buena suerte. La vas a necesitar.
– No creo en la suerte. Últimamente, sólo creo en una cosa: en mí mismo.
Quinn frunció el ceño, asintió y dejó a Bond organizando los últimos preparativos. La rapidez era esencial, pero, en aquel instante, la principal preocupación de Bond era qué hacer con Sukie Tempesta. Estaba allí, era un valor desconocido y, sin embargo, tenía la sensación de que podía serle útil. ¿Como rehén tal vez? La principessa Tempesta podía ser un rehén muy adecuado, incluso un escudo, siempre y cuando él tuviera la suficiente dosis de insensibilidad. A modo de respuesta, sonó el teléfono y era Sukie con su melodiosa voz.
– Quería preguntarle a qué hora pensaba salir, James.
– Cuando a usted le vaya bien. Yo ya estoy casi listo.
La mujer se rió sin la menor aspereza.
– Ya casi he terminado de hacer las maletas. Tardaré un cuarto de hora todo lo más. ¿Quiere comer aquí antes de que nos vayamos?
Bond contestó que preferiría detenerse por el camino, si a ella no le importaba.
– Mire, Sukie, hay un pequeño problema. Puede que tenga que desviarme un poco. ¿Me permite venir a hablar con usted antes de salir?
– ¿En mi habitación?
– Sería mejor.
– Podría provocar un pequeño escándalo, siendo yo una chica seria, educada en un convento.
– Le prometo que no habrá ningún escándalo. ¿Le parece bien dentro de diez minutos?
– Si insiste…
No estaba enfadada, pero se mostraba un poco más circunspecta que antes.
– Es importante. Estaré con usted dentro de diez minutos.
En cuanto colgó el teléfono y cerró la maleta, el timbre volvió a sonar.
– ¿Señor Bond?
Inmediatamente reconoció la atronadora voz del Doktor Kirchtum, el director de la Klinik Mozart. Parecía haber perdido parte de su efervescencia.
– ¿Herr Direktor? -dijo Bond con inquietud.
– Lo siento, señor Bond. Tengo malas noticias…
– ¡May!
– Su paciente, señor Bond. Ha desaparecido. La policía está aquí conmigo ahora. Lamento no haber establecido contacto antes. Desapareció con la amiga que la visitó ayer, esta tal señorita Moneypenny. Ha habido una llamada telefónica y la policía desea hablar con usted. La han, ¿cómo dicen ustedes?, secues…
– ¿Secuestrado? ¿May secuestrada, y Moneypenny?
Mil pensamientos distintos se arremolinaron en la cabeza de Bond, pero sólo uno tenía sentido. Alguien había hecho muy bien su trabajo. Era posible que el secuestro de May estuviera relacionado con el de Moneypenny, la cual era siempre un blanco de primera magnitud. Lo más probable, sin embargo, era que uno de los participantes en la Caza de Cabezas quisiera tener a Bond bajo observación. ¿Y qué mejor manera de conseguirlo que obligarle a ir en busca de May y Moneypenny?
Читать дальше