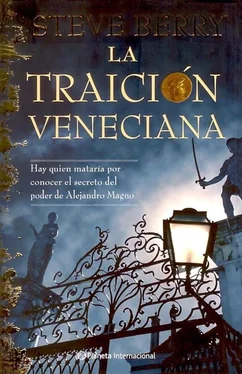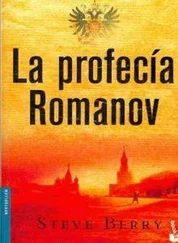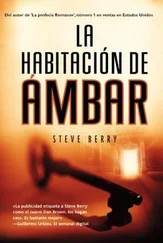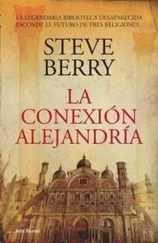– Parece que está al corriente de todo.
– Es parte de mi trabajo, aunque cada vez me gusta menos esa parte. -Daniels agitó el medallón-. En el museo había uno de éstos.
Stephanie recordó lo que le había dicho Klaus Dyhr: «Sólo se conocen ocho.»
Davis señaló la moneda con un largo dedo.
– Es un medallón con un elefante, según tengo entendido.
– ¿Importante? -preguntó ella.
– Eso parece -replicó Daniels-. Pero necesitamos tu ayuda para averiguar más.
Copenhague
Lunes, 20 de abril
0.40 horas
Malone cogió una manta y se fue al sofá de la otra habitación. Después del incendio del último otoño, y aprovechando los trabajos de reconstrucción, había tirado varios tabiques del apartamento y reorganizado otros, modificando la distribución del apartamento de tal forma que ahora la cuarta planta de su librería era un espacio habitable más práctico.
– Me gustan los muebles -aprobó Cassiopeia-. Encajan contigo.
Él había descartado la sencillez danesa y lo había pedido todo a Londres: un sofá, sillas, mesas y lámparas. Montones de madera y cuero, cálido y cómodo. Se había fijado en que la decoración rara vez cambiaba, a menos que otro libro subiera del primer piso u otra foto de Gary llegara por correo electrónico y pasara a engrosar la creciente colección. Le había sugerido a Cassiopeia que se quedara a dormir allí, en la ciudad, en lugar de volver a Christiangade con Thorvaldsen, y ella había accedido. Durante la cena, Malone había escuchado las explicaciones de ambos, teniendo presente que fuera lo que fuese lo que estuviese pasando se veía influido por los intereses personales de Cassiopeia.
Lo cual no era bueno.
No hacía mucho él se había encontrado en la misma situación, cuando Gary se había visto amenazado.
Cassiopeia se sentó en el borde de la cama. Unas lámparas sobradas de encanto pero faltas de fuerza iluminaban las paredes color mostaza.
– Henrik dice que tal vez necesite tu ayuda.
– ¿No estás de acuerdo?
– No estoy segura de que tú lo estés.
– ¿Querías a Ely?
La pregunta lo sorprendió incluso a él mismo, y ella no contestó en el acto.
– Es difícil de decir.
Eso no era una respuesta.
– Debía de ser muy especial.
– Ely era estupendo: listo, vital, divertido. Deberías haberlo visto cuando descubrió esos textos desaparecidos. Era como si hubiera descubierto un nuevo continente.
– ¿Cuánto tiempo llevabais juntos?
– Tres años, de forma intermitente.
La mirada de ella volvió a ausentarse, como cuando ardía el museo. Eran tan parecidos… Los dos escondían sus sentimientos. Pero todo el mundo tenía un límite. Él aún lidiaba con el descubrimiento de que Gary no era hijo suyo, sino el fruto de una aventura que su ex mujer había tenido hacía tiempo. En una de las mesillas descansaba una foto del muchacho, y sus ojos la buscaron. Había resuelto que los genes no importaban: el chico era su hijo, y él y su ex habían hecho las paces. Cassiopeia, sin embargo, parecía luchar contra sus demonios. Optó por ser directo.
– ¿Qué piensas hacer?
El cuello de Cassiopeia se tensó y sus manos se agarrotaron.
– Vivir mi vida.
– ¿Esto es por Ely o por ti?
– ¿Acaso importa?
En cierto modo tenía razón: qué más daba. Aquélla era su guerra, no la de él. Pero Malone se sentía atraído por esa mujer, aunque era evidente que a ella le importaba otro. Así que desterró los sentimientos de su cabeza e inquirió:
– ¿Qué hay de las huellas dactilares de Viktor? Ninguno de vosotros lo mencionó en la cena.
– Trabaja para la ministra Irina Zovastina. Es el jefe de su guardia personal.
– ¿Es que no pensabais decírmelo?
Ella se encogió de hombros.
– Sólo si querías saberlo.
Malone reprimió su ira, consciente de que ella lo estaba provocando.
– ¿Crees que la Federación de Asia Central está implicada directamente?
– Nadie ha tocado el medallón del museo de Samarcanda.
Convincente.
– Ely dio con la primera prueba tangible en siglos de la desaparecida tumba de Alejandro Magno. Sé que le pasó esa información a Zovastina porque él me contó su reacción. Está obsesionada con la historia de Grecia y Alejandro. El museo de Samarcanda está bien financiado gracias a su interés en el período helenístico. Cuando Ely encontró el acertijo de Ptolomeo sobre la tumba de Alejandro, ella se mostró fascinada. -Cassiopeia vaciló-. Él murió menos de una semana después de que se lo hubo revelado.
– ¿Crees que lo asesinaron?
– Su casa ardió por completo. No quedó gran cosa de ella ni de él.
Todo encajaba: el fuego griego.
– Y ¿qué hay de los manuscritos que halló?
– Hicimos algunas averiguaciones a través de unos expertos. Nadie del museo sabía nada.
– Y ahora arden más edificios y desaparecen más medallones.
– Algo así.
– ¿Qué vamos a hacer?
– Todavía no he decidido si necesito tu ayuda.
– La necesitas.
Ella lo miró con suspicacia.
– ¿Qué sabes de los documentos históricos que hablan de la tumba de Alejandro?
– Primero fue sepultado por Ptolomeo en Menfis, en el sur de Egipto, alrededor de un año después de su muerte. Después, el hijo de Ptolomeo llevó el cuerpo al norte, a Alejandría.
– Sí. En algún momento entre el 283 a. J.C., cuando murió Ptolomeo I, y el 274. Se levantó un mausoleo en un barrio nuevo de la ciudad, en el cruce de dos avenidas principales que flanqueaban el palacio real. La construcción recibió el nombre de Soma, que en griego significa «cuerpo». Era la tumba más grandiosa de la ciudad más grandiosa de la época.
– Ptolomeo fue listo -apuntó él-. Esperó a que todos los herederos de Alejandro hubiesen muerto para proclamarse faraón. Sus herederos también fueron listos: convirtieron Egipto en un reino griego. Mientras que los otros Compañeros administraban mal o perdían sus respectivas partes del imperio, los Ptolomeos conservaron la suya durante trescientos años. A ese Soma se le sacó un gran partido desde el punto de vista político.
Ella asintió.
– La verdad es que es una historia increíble. La tumba de Alejandro se convirtió en lugar de peregrinación: César, Octavio, Adriano, Calígula y una docena de emperadores más fueron a rendirle homenaje. Debió de ser imponente: una momia recubierta de oro con una corona de oro dentro de un sarcófago de oro y envuelta en miel dorada. Durante un siglo y medio Alejandro descansó tranquilo, hasta que Ptolomeo IX necesitó dinero. Despojó el cuerpo de todo su oro y fundió el ataúd, sustituyéndolo por uno de cristal. El Soma se mantuvo en pie seiscientos aftos, lo último que se sabe de él data del año 391 d. J.C.
Malone conocía el resto de la historia: tanto el edificio como el cuerpo de Alejandro Magno habían desaparecido. La gente lo buscó durante mil seiscientos años, pero el mayor conquistador de la Antigüedad, un hombre venerado como un dios viviente, se había esfumado.
– ¿Sabes dónde se encuentra el cuerpo? -preguntó él.
– Ely creía saberlo.
Las palabras sonaron lejanas, como si ella le estuviera hablando a su fantasma.
– ¿Crees que tenía razón?
Ella se encogió de hombros.
– Habrá que ir a comprobarlo.
– ¿Adónde?
Cassiopeia lo miró con ojos cansados.
– A Venecia. Pero primero tenemos que conseguir el último medallón. Seguro que Viktor ya va tras él.
– Y, ¿dónde se encuentra?
– Curiosamente, también en Venecia.
Samarcanda
Читать дальше