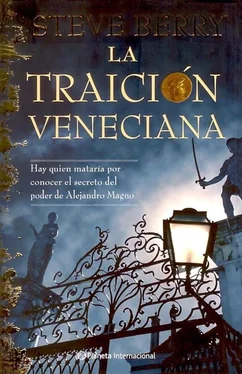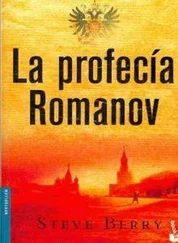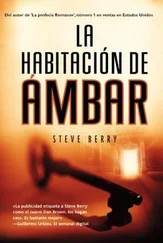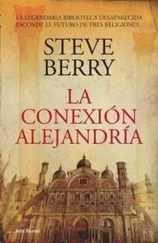– Estoy prisionera.
– Puedes irte cuando quieras. -Irina hizo una pausa-. ¿Por qué no dices la verdad?
– Y, ¿cuál es la verdad, Irina? ¿Que eres lesbiana? Tu querido esposo lo sabía, por fuerza. Nunca hablas de él.
– Está muerto.
– Un oportuno accidente de coche. ¿Cuántas veces has jugado esa compasiva baza con los tuyos?
Aquella mujer sabía demasiadas cosas de sus asuntos, lo que la atraía y la repugnaba al mismo tiempo. El sentimiento de la intimidad, de comunión, había formado parte del vínculo que ambas compartieron. Allí era donde, en su día, podía ser de verdad ella misma.
– Sabía dónde se metía cuando accedió a casarse conmigo. Pero era ambicioso, como tú. Le iba la ceremonia, y yo vengo con esa ceremonia.
– Qué difícil debe de ser vivir una mentira.
– Tú lo haces.
Karyn negó con la cabeza.
– No, Irina. Yo sé quién soy. -Las palabras parecieron agotar sus fuerzas, y se detuvo para respirar hondo unas cuantas veces antes de añadir-: ¿Por qué no me matas?
El amargo tono hizo aflorar algo de la Karyn de antes. Matarla era impensable. Salvarla…, ése era el objetivo. El destino le negó a Aquiles la oportunidad de salvar a su Patroclo, y la incompetencia le costó el amor a Alejandro Magno con la muerte de Hefestión. Ella no sucumbiría a esos mismos errores.
– ¿De veras crees que alguien merece esto? -Karyn se arrancó el camisón; minúsculos botones perlados salieron despedidos a las sábanas-. Mira mis pechos, Irina.
Mirar era doloroso. Desde que Karyn había vuelto, Irina había estudiado el sida y sabía que la enfermedad afectaba de forma distinta a la gente. Unos sufrían internamente: ceguera, colitis, diarrea crónica, encefalitis, tuberculosis y, lo peor de todo, neumonía. Otros quedaban debilitados por fuera, la piel marcada con las huellas del sarcoma de Kaposi o destrozada por el herpes simple o desfigurada por la demacración, la epidermis inevitablemente pegada a los huesos. Lo de Karyn era mucho más habitual: una combinación de ambos cuadros.
– ¿Recuerdas lo hermosa que era? ¿Mi preciosa piel? Tú adorabas mi cuerpo.
Irina lo recordaba, sí.
– Tápate.
– ¿No soportas verlo?
Ella no dijo nada.
– Cagas hasta que te duele el culo, Irina. No puedes dormir y siempre tienes un nudo en el estómago. Cada día espero a ver qué nueva infección se producirá dentro de mí. Esto es un infierno.
Ella había matado a la mujer del helicóptero, ordenado eliminar a un sinfín de adversarios políticos, forjado una Federación mediante una campaña encubierta de asesinatos con armas biológicas que se habían cobrado la vida de miles de personas. Ninguna de esas muertes le importaba. Que muriese Karyn, sin embargo, era distinto. Por eso le había permitido quedarse, porque ella le proporcionaba los fármacos necesarios para mantenerla con vida. Les había mentido a los estudiantes: ésa era su debilidad, tal vez la única.
Karyn sonrió débilmente.
– Cada vez que vienes lo veo en tus ojos: te preocupas. -Agarró el brazo de Irina-. Puedes ayudarme, ¿no? Esos gérmenes con los que jugabas hace años…, seguro que aprendiste algo. No quiero morir, Irina.
La ministra se esforzó por mantener la distancia emocional. Tanto Aquiles como Alejandro habían fracasado por no ser capaces de hacerlo.
– Rezaré por ti a los dioses.
Karyn rompió a reír, una risa gutural, bronca, mezclada con el ruido de la saliva que sorprendió e hirió a un tiempo a Zovastina.
Karyn no dejaba de reír, y ella salió de la habitación y corrió hacia la puerta.
Esas visitas eran un error. Cortaría con ellas, ése no era el momento. Estaban a punto de ocurrir demasiadas cosas.
Lo último que oyó antes de salir fue el espeluznante sonido de Karyn atragantándose con su propia saliva.
Venecia
20.45 horas
Vincenti pagó el taxi acuático, se situó de nuevo a la altura de la calle y entró en el San Silva, uno de los mejores hoteles de Venecia. Allí no había tarifas especiales de fin de semana ni descuentos promocionales, sino tan sólo cuarenta y dos lujosas suites con vistas al Gran Canal en lo que un día fue la residencia de un dogo. El imponente vestíbulo destilaba decadencia clásica: columnas romanas, mármol veteado, ornamentos de museo, el desahogado espacio rebosante de gente, actividad y ruido.
Peter O'Conner aguardaba pacientemente en un tranquilo recoveco. O'Conner no era antiguo militar ni ex agente del gobierno, sino tan sólo un hombre con talento para recabar información y una conciencia prácticamente inexistente.
Philogen Pharmaceutique gastaba millones anualmente en un amplio despliegue de seguridad interna destinada a proteger secretos industriales y patentes, pero O'Conner informaba directamente a Vincenti: unos ojos y unos oídos para él solo proporcionaban el lujo imprescindible de poder hacer lo que fuese necesario para defender sus intereses.
Y él estaba encantado de poder contar con aquel hombre.
Hacía cinco años había sido O'Conner quien detuvo una rebelión entre un nutrido grupo de accionistas de Philogen provocada por la decisión de Vincenti de que la compañía tuviese más presencia en Asia. Hacía tres años, cuando un gigante farmacéutico norteamericano lanzó una opa hostil, O'Conner aterrorizó al suficiente número de accionistas como para impedir una venta indiscriminada de acciones. Y, no hacía mucho, cuando Vincenti se enfrentó a un plante por parte de su consejo de administración, O'Conner descubrió los trapos sucios que sirvieron para conseguir los votos necesarios para que Vincenti no sólo mantuviera su cargo de director general, sino que además fuera reelegido presidente.
Vincenti tomó asiento en un sillón de cuero repujado. Una rápida ojeada al reloj embutido en el mármol que se veía tras el mostrador de recepción confirmó que tenía que estar de vuelta en el restaurante antes de las nueve y cuarto. Nada más acomodarse, O'Conner le entregó unas hojas grapadas y dijo:
– Esto es lo que hay por ahora.
Vincenti echó un vistazo a las transcripciones de llamadas telefónicas y conversaciones cara a cara, todas ellas resultado de las escuchas que espiaban a Irina Zovastina. Cuando hubo terminado, preguntó:
– ¿Va tras esos medallones del elefante?
– Según nuestras pesquisas -respondió O'Conner-, ha enviado a algunos miembros de su guardia personal en busca de ellos. El mismísimo jefe, Viktor Tomas, encabeza uno de los equipos; otra pareja fue a Amsterdam. Han estado incendiando edificios por toda Europa para enmascarar los robos.
Vincenti lo sabía todo acerca del Batallón Sagrado de Zovastina; formaba parte de la obsesión de la ministra por todo lo griego.
– ¿Tienen los medallones?
– Por lo menos, cuatro. Ayer fueron en busca de dos, pero todavía no conozco el desenlace.
Vincenti estaba perplejo.
– Hemos de averiguar qué está haciendo.
– Estoy en ello. He conseguido sobornar a algunos empleados del palacio. Por desgracia, la vigilancia electrónica sólo funciona cuando ella está quieta, y esa mujer no para de moverse. Antes voló al laboratorio de China.
Grant Lyndsey, su científico jefe, ya le había informado de esa visita.
– Debería haberla visto con lo de ese intento de asesinato -dijo O'Conner-. Fue directa al matón, desafiándolo a disparar. Lo observábamos con una cámara de largo alcance. Naturalmente contaba con un tirador en el palacio listo para abatir a aquel tipo. Pero, así y todo, ella fue directa. ¿Está seguro de que no tiene un par de huevos entre las piernas?
Él soltó una risita.
– No pienso averiguarlo.
– Esa mujer está loca.
Читать дальше