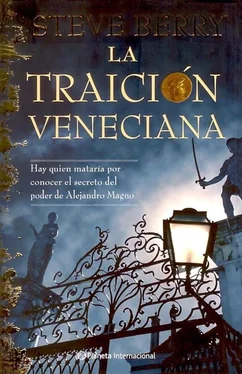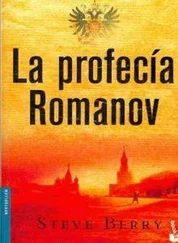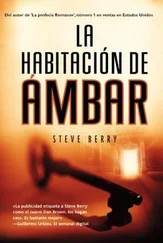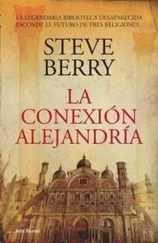– ¿Cuántos de vosotros conocéis a Alejandro Magno? -preguntó a los estudiantes.
Se levantaron unas cuantas manos.
– ¿Os dais cuenta de que algunos de vosotros podríais ser griegos? -Les contó lo que Sergej le había contado a ella hacía tanto tiempo sobre los griegos que permanecieron en Asia-. El legado de Alejandro forma parte de nuestra historia: valentía, caballerosidad, resistencia. Él unió por vez primera Occidente y Oriente, y su leyenda se extendió por todos los rincones del mundo. Figura en la Biblia, en el Corán. Los ortodoxos griegos lo santificaron, los judíos lo consideran un héroe popular. Existe una versión suya en las sagas germánicas, islandesas y etíopes. Durante siglos se han escrito epopeyas y poemas sobre él. Su historia es la historia de todos nosotros.
Le resultaba fácil entender por qué Alejandro se había sentido tan atraído hacia Homero, por qué había vivido la Ilíada. La única forma de conseguir la inmortalidad era mediante acciones heroicas. Hombres como Enrico Vincenti eran incapaces de entender el honor. Aquiles estaba en lo cierto: «No tienen un espíritu concorde lobos y corderos.»Vincenti era un cordero; ella, un lobo.
Y no habría concordia.
Esos encuentros con estudiantes resultaban beneficiosos en numerosos aspectos, uno de los cuales era hacerle recordar el pasado. Hacía dos mil trescientos años, Alejandro Magno había recorrido treinta y dos mil kilómetros y había conquistado el mundo conocido. Creó un idioma común, fomentó la tolerancia religiosa, estimuló la diversidad racial, fundó setenta ciudades, estableció nuevas rutas comerciales y marcó el comienzo de un renacimiento que duró doscientos cincuenta años. Aspiraba a la areté, el ideal de excelencia griego.
Ahora le tocaba a Zovastina hacer gala de ella.
Terminó con la clase y se excusó.
Cuando salía del edificio, uno de sus guardaespaldas le entregó un papel. Ella lo desdobló y leyó el mensaje, un correo electrónico que había llegado hacía media hora e incluía las señas del remitente en clave y una única línea: «VENGA A VERME ANTES DE QUE SE PONGA EL SOL.»
Irritante, pero no tenía elección.
– Que dispongan el helicóptero -ordenó.
Venecia
8.35 horas
Para Vincenti, Venecia era una obra de arte: esplendor bizantino en abundancia, pinceladas islámicas y referencias a la India y China. Medio oriental, medio occidental: un pie en Europa y el otro en Asia. Una creación humana única nacida a partir de un conjunto de islas que un día consiguieron unirse para formar el mayor de los Estados mercantiles, una gran potencia naval, una república de mil doscientos años de antigüedad cuyos nobles ideales incluso llamaron la atención los padres fundadores de Norteamérica. Envidiada, cuestionada y hasta temida, comerciaba indistintamente con todos los bandos, amigos o enemigos. Amante del dinero sin escrúpulos y consagrada a las ganancias, que incluso trataba la guerra como una inversión prometedora. Ésa había sido Venecia a lo largo de los siglos.
Y él mismo durante las dos últimas décadas.
Compró su villa en el Gran Canal con los primeros beneficios que obtuvo de su joven compañía farmacéutica. Parecía más que apropiado que él y su empresa, valorada ahora en miles de millones de euros, tuvieran su sede allí.
Le encantaba Venecia en particular por la mañana temprano, cuando no se oía nada salvo la voz humana. Un paseo matutino desde su palazzo con vistas al canal hasta su ristorante preferido, en la plaza Campo del León, constituía su único conato de ejercicio, uno que no podía evitar: la única manera de desplazarse era a pie o en barco, ya que en Venecia estaban prohibidos los vehículos.
Ese día caminaba con renovada energía. El problema con el florentino le había dado quebraderos de cabeza. Con ello resuelto, ahora podía centrar su atención en los últimos obstáculos finales. Nada le satisfacía más que un plan bien ejecutado. Por desgracia, pocos lo eran.
Sobre todo cuando se hacía necesario valerse del engaño.
El aire de la mañana ya se había sacudido el desagradable frío invernal. A todas luces la primavera había regresado al norte de Italia. También el viento parecía más suave, y el cielo lucía un bonito tono salmón, iluminado por un sol que surgía del océano del este.
Fue serpenteando por las sinuosas calles, tan estrechas que llevar abierto un paraguas habría supuesto un desafío, y cruzó varios de los puentes que unían la ciudad. Pasó ante tiendas de ropa y papelerías, una vinatería, una zapatería y un par de verdulerías bien surtidas, todas ellas cerradas a esa hora.
Llegó al final de la calle y entró en la plaza.
En un extremo se alzaba una antigua torre, una vieja iglesia convertida en teatro, y en el otro se erguía el campanario de una iglesia carmelita. Entremedio se sucedían casas y establecimientos que exhibían el lustre propio de la edad y la autosuficiencia. A él no le gustaban demasiado los campos, pues tendían a ser secos, viejos y urbanos. Eran distintos de los canales, donde los palazzos se abrían paso hasta el frente igual que en una multitud la gente avanza a empujones pugnando por respirar.
Escudriñó la desierta plaza: todo en orden.
Como a él le gustaba.
Era un hombre con riquezas, poder y futuro. Vivía en una de las mejores ciudades del mundo, y su estilo de vida era el que correspondía a una persona prestigiosa y tradicional. Su padre, un ser anodino que le inculcó el amor por la ciencia, le dijo de pequeño que se tomara la vida como viniera. Un buen consejo. La vida era reacción y recuperación. Uno siempre tenía problemas o acababa de resolverlos o estaba a punto de meterse en ellos. El truco estaba en saber en qué punto se encontraba uno y actuar en consecuencia.
Él acababa de resolver un problema.
Y estaba a punto de meterse en otro.
Durante los dos últimos años había presidido el Consejo de los Diez, que regía la Liga Veneciana. Cuatrocientos treinta y dos hombres y mujeres cuyas ambiciones se veían frustradas por una excesiva reglamentación gubernamental, una legislación mercantil restrictiva y unos políticos que iban reduciendo las ganancias de las empresas. Estados Unidos y la Unión Europea eran, con mucho, los peores sitios: cada día surgía un nuevo impedimento que mermaba los beneficios. Los miembros de la Liga gastaban miles de millones en intentar impedir la promulgación de más leyes. Y mientras unos políticos se dejaban influir calladamente y colaboraban, otros trataban de hacerse un nombre sancionando a los colaboradores.
Un frustrante círculo de nunca acabar.
Por esta razón, la Liga había decidido crear un espacio donde los negocios no sólo prosperaran, sino que rigieran. Un lugar similar a la república veneciana primigenia, la cual, durante siglos, estuvo gobernada por hombres que poseían la capacidad mercantil de los griegos y la audacia de los romanos: empresarios que eran a un tiempo hombres de negocios, soldados, gobernadores y estadistas. Una ciudad-Estado que acabó siendo un imperio. Periódicamente, la república de Venecia constituía ligas con otras ciudades-Estado -alianzas que garantizaban considerablemente la supervivencia- y la idea funcionaba bien. Su moderna encarnación exponía una filosofía similar. Él había trabajado mucho para reunir su fortuna y estaba de acuerdo con algo que Irina Zovastina le había dicho una vez: «A todo el mundo le gusta más algo si le ha costado ganarlo.»
Cruzó la plaza y se aproximó al café, que abría a diario a las seis de la mañana sólo para él. La mañana era su momento preferido del día. Su mente parecía más despierta antes de las doce. Entró en el ristorante y saludó a su propietario. «Emilio, ¿podrías hacerme un favor? Diles a mis invitados que volveré en breve. Antes he de hacer algo, pero no me llevará mucho.»
Читать дальше